
 Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)
-

Data de l’examen de filosofia
Archivado: enero 15, 2014, 8:59am CET por José Vidal González Barredo
Heu de votar quin dia dels dos us aniria més bé per fer el primer examen de la segona avaluació de filosofia. Si hagués algun grup amb una especial problemàtica ens aquests dies podeu deixar els vostres comentaris.
-

La filosofía y la racionalidad práctica (1º de bachillerato)
Archivado: enero 15, 2014, 7:25am CET por Santiago Navajas
+06.44.36.png)
De las cuatro temáticas fundamentales de la Filosofía, ahora vamos a dedicarnos a estudiar el tercero de la lista, la filosofía y la racionalidad práctica. Os dejo el tema que he escrito para su descarga.
-

El buit no és el no res.
Archivado: enero 15, 2014, 6:20am CET por Manel Villar
 La naturaleza aborrece el vacío. François Rabelais condensó en esta frase de La vie de Gargantua et de Pantagruel (1532-1564) el convencimiento de la imposibilidad de la existencia del vacío que, siguiendo a Aristóteles, permeó todo el pensamiento hasta el siglo XVII. Aristóteles argumentó con cierta extensión en el libro IV de su Física en contra de los antiguos atomistas que insistían en que los átomos se mueven en un vacío infinito.
La naturaleza aborrece el vacío. François Rabelais condensó en esta frase de La vie de Gargantua et de Pantagruel (1532-1564) el convencimiento de la imposibilidad de la existencia del vacío que, siguiendo a Aristóteles, permeó todo el pensamiento hasta el siglo XVII. Aristóteles argumentó con cierta extensión en el libro IV de su Física en contra de los antiguos atomistas que insistían en que los átomos se mueven en un vacío infinito.
Aristóteles afirmaba que la falta de resistencia produciría velocidades infinitas; que la homogeneidad del vacío excluía la existencia del movimiento natural, que para Aristóteles se basaba en la distinción entre arriba y abajo; y que el vacío también impedía el movimiento violento, que necesitaba de un medio externo para la propulsión continua. Los escolásticos abrazaron esta visión, plenum, frente a la atomista, vacuum.
El plenum mantuvo su vigor hasta bien entrado el siglo XVII. Destaca, por ejemplo, especialmente el sistema de René Descartes, que identificaba la materia con el espacio. Así lo expresaba en Traité du monde et de la lumière (escrito entre 1632 y 1633; publicado póstumamente en 1664 ante el temor de Descartes de correr la misma suerte de Galileo con su Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, ya que, al igual que Galileo, defendía el heliocentrismo). Sin embargo, la existencia del vacío fue estudiada como posibilidad por algunos teólogos escolásticos, que consideraban que quizás fuese posible en el espacio más allá de la esfera de las estrellas fijas donde, quizás también, residiera Dios.
La refutación experimental del horror vacui comenzó en el siglo XVII con una observación puramente práctica: las bombas que se usaban en las minas parecían funcionar según el principio de horror vacui pero, increíblemente, sólo hasta una cierta altura: unos diez metros, a mayor diferencia de nivel ya no eran capaces de bombear agua, dato este que aparece en los Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attinenti la mecanica e i moti locali (1638) de Galileo. Los artesanos del Duque de Toscana querían aumentar esa altura a 12 metros. El estudio profundo del libro de Galileo y el contacto con los artesanos del toscano llevaron a Evangelista Torricelli a encontrar una explicación al fenómeno. La conclusión, sorprendente, la condensó en una frase en una carta a Michelangelo Ricci fechada el 11 de junio de 1644:
Torricelli explicó la limitación con un equivalente mecánico entre el peso del aire atmosférico y el peso de la columna de agua. Para la demostración usó un tubo de cristal vertical, cerrado por un extremo, sumergido el lado abierto en un recipiente con mercurio. Al lado, otro montaje idéntico pero con agua en vez de mercurio. El mercurio subía por el tubo la catorceava parte de lo que subía el agua. Una unidad de presión que a veces se usa, los milímetros de mercurio, se llama por estos experimentos torr, como homenaje a Torricelli.Vivimos sumergidos en el fondo de un océano de aire
Blaise Pascal dudó de la explicación de Torricelli, pensando que sólo expresaba las limitaciones de la fuerza del vacío que se creaba en el extremo cerrado del tubo. Cuatro años después del experimento de Torricelli, Pascal inició una serie de experiencias usando el dispositivo de Torricelli (lo que hoy llamaríamos un barómetro) con varios líquidos, llegando a emplear tubos de cristal de hasta 14 metros de largo (tenía la suerte de tener buenos contactos en Ruan, donde estaba una de las fábricas de productos de cristal tecnológicamente más avanzadas de la época). El experimento decisivo tuvo lugar el 19 de septiembre de 1648, cuando Florin Périer, marido de la hermana mayor de Pascal, Gilberte, ascendió al Puy de Dôme, tomando mediciones de la columna de mercurio a tres altitudes diferentes. La columna de mercurio alcanzaba alturas cada vez menores conforme se ascendía. Pascal replicó el experimento en París, subiendo al campanario de 50 metros de Saint Jacques de la Boucherie, y viendo que el mercurio bajaba dos líneas.
Pascal quedó convencido de que era el peso de la atmósfera, y no el vacío dentro del barómetro, el que hacía que el mercurio ascendiese en los barómetros y el agua en las bombas mineras. Se comprende que la unidad de presión del sistema internacional sea, precisamente, el pascal.
Una demostración aún más espectacular de lo que hoy llamamos presión atmosférica la proporcionó no mucho tiempo después el alcalde de Magdeburgo, Otto von Guericke. Para ello usó su nueva bomba de aire, una bomba de succión a pistón con válvulas que podía aspirar el aire de cámaras cerradas y, por tanto, crear el vacío. En 1657, von Guericke hizo que su bomba sacase el aire de dos semiesferas de cobre pegadas formando una esfera y demostró que dos reatas de caballos no las podían separar.
Robert Boyle desarrolló junto con su ayudante Robert Hooke la bomba de aire como un método consistente de crear el vacío para la investigación científica. Usando un globo de cristal diseñado para ello, en el que se hacía el vacío, Boyle demostró que conforme la bomba extraía el aire del globo la columna de mercurio de un barómetro colocado en el interior descendía hasta que quedaba al ras del recipiente de mercurio. También que la llama de una vela o la vida de los gatos eran incompatibles con el vacío. No así los fenómenos eléctricos y magnéticos, que parecían ser independientes de si existía el vacío o no. Los resultados de Boyle quedaron recogidos en su primera publicación científica, New experiments physico-mechanicall touching the spring of air (1660).
A finales del siglo XVII, por tanto, la existencia del vacío era incuestionable. Sin embargo, tan pronto como se confirmó su existencia los físicos se apresuraron a llenarlo de cosas, por lo que el vacío no es la nada. Los fluidos imponderables de la electricidad, la luz y el magnetismo del XVIII encontraron en él su acomodo, como también lo tendrían el éter y los campos electromagnéticos del XIX. Incluso cuando el éter parecía haber sido descartado a comienzos del siglo XX, la equivalencia entre masa y energía en una pirueta paradójica volvió a introducir la materia en el vacío. Por si fuera poco la física cuántica contribuyó a su complejidad llenándolo de campos, agujeros electrónicos y partículas fantasma.
César López Tomé, Del vacío, Cuaderno de Cultura Científica, 14/01/2014
-

La Virgen del Olmo visita Barcelona
Archivado: enero 15, 2014, 12:19am CET por Gregorio Luri
Hace unos meses un famoso artista catalán metió una reproducción de la virgen de Montserrat en su mochila y de fue a recorrer los pueblos de Cataluña con la virgen a cuestas. El artista es grande y motivos tendría para hacerlo.
Esta misma tarde me han traído de mi pueblo, Azagra (Navarra) una reproducción de palmo y medio de nuestra patrona, la Virgen del Olmo, que pesaba lo suyo. La he metido en mi mochila y he acudido con ella a cuestas a todos mis quehaceres. Este ha sido mi recorrido: Hotel Colón, gobierno militar, biblioteca de Cataluña, filmoteca, universidad, Palau de la Música y Plaza de Cataluña. Total: 5,5 km. He acabado con los hombros deshechos, como un costalero penitente. Mi acción no pasará a la historia de la estética, pero quiero creer que la Virgen del Olmo se habrá divertido recorriendo Barcelona.
Al llegar a casa, he colocado a la virgen con la dignidad merecida en mi estudio y entonces he recordado una tarde de mayo ya lejana. Mi madre estaba muy grave. De hecho moriría en mis brazos dos días después. Un hermano de mi madre y yo estábamos tomando la fresca en la calle. Un joven del pueblo, digamos que no el más espabilado de todos, se me acercó para preguntarme qué le pasaba a la Gloria, mi madre. Le contesté que estaba muy enferma. "¿Se va a morir?". "¡Sí!". "Se va a ir con Dios", le respondió mi tío. Entonces el joven, como impulsado por un resorte se levantó y nos preguntó: "¿Qué es Dios para nosotros?". No sabíamos qué contestarle, porque no acabábamos de entender su pregunta. "¡No es nada!", se contestó él mismo. "Nuestra -añadió- es la Virgen del Olmo. Así que se tiene que ir con ella". Y nosotros asentimos, emocionados, con un nudo en la garganta.
-

Serendipity
Archivado: enero 15, 2014, 12:06am CET por Manel Villar
Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Dado que los Cisnes Negros son impredecibles, tenemos que amoldarnos a su existencia (más que tratar ingenuamente de preverlos). Hay muchas cosas que podemos hacer si nos centramos en el anticonocimiento, o en lo que no sabemos. Entre otros muchos beneficios, uno puede dedicarse a buscar Cisnes negros (del tipo positivo) con el método de la serendipidad, llevando al máximo nuestra exposición a ellos. (…) casi ningún descubrimiento ni tecnología destacable surgieron del diseño y la planificación: no fueron más que Cisnes Negros. La estrategia de los descubridores y emprendedores es confiar menos en la planificación de arriba abajo y centrarse al máximo en reconocer las oportunidades cuando se presentan, y jugar con ellas. De modo que no estoy de acurdo con los seguidores de Marx y los de Adam Smith: si los mercados libres funcionan es porque dejan que la gente tenga suerte, gracias al agresivo método del ensayo y error, y no dan a las personas recompensas ni “incentivos” por su destreza. Así pues, la estrategia es jugar cuanto sea posible y tratar de reunir tantas oportunidades de Cisne Negro como se pueda. (pròleg, pàgs. 27-28)
El modelo clásico de descubrimiento es el siguiente: se busca lo que se conoce (por ejemplo, una nueva ruta para llegar a las Indias) y se encuentra algo cuya existencia se ignoraba (América).
Si cree el lector que los inventos que tenemos a nuestro alrededor proceden de alguien sentado en un cubículo que va mezclando elementos como nunca se habían mezclado y sigue un horario fijo, piense de nuevo: casi todo lo actual es fruto de la serendipidad, un hallazgo fortuito ocurrido mientras se iba en busca de otra cosa. El término “serendipidad” (serendipity) lo acuñó en una carta el escritor Hugh Walpole, quien a su vez lo tomó de un cuento de hadas, “Los tres príncipes de Serendip”. Estos príncipes “no dejaban de hacer descubrimientos, por azar o por su sagacidad, de cosas que no estaban buscando”.
En otras palabras, encontramos algo que no estábamos buscando y que cambia el mundo; y una vez descubierto, nos preguntamos por qué “se tardó tanto” en llegar a algo tan evidente. Cuando se inventó la rueda no había ningún periodista presente, pero apuesto cualquier cosa a que las personas implicadas no se embarcaron en el proyecto de inventarla (ese gran motor del crecimiento) y luego fabricarla siguiendo un calendario. Y lo mismo ocurre con la mayoría de los inventos. (II, cap. 11, pàg. 251)
Tomemos un ejemplo espectacular de descubrimiento por serendipidad. Alexander Fleming estaba limpiando su laboratorio cuando observó que el moho de penicilio había contaminado uno de sus viejos experimentos. De ahí dedujo las propiedades antibacterianas de la penicilina, la razón de que muchos de nosotros sigamos vivos. (pàg. 252)
Los ingenieros tienden a desarrollar herramientas por el placer de desarrollarlas, no para inducir a la naturaleza a que desvele sus secretos. Ocurre también que algunas de estas herramientas nos traen más conocimientos (…) El conocimiento no progresa a partir de las herramientas diseñadas para verificar o respaldar teorías, sino todo lo contrario. No se construyó el ordenador para que nos permitiera desarrollar unas matemáticas nuevas, visuales y geométricas, sino con algún otro objetivo. Resultó que nos permite descubrir objetos matemáticos que pocas personas se preocupaban de buscar. (…) Pero éste no era el propósito que dijo tener su diseñador militar. (pàg. 254)
El Viagra, que cambió las perspectivas mentales y las costumbres sociales de los varones jubilados, se concibió como fármaco contra la hipertensión. (pàg. 255)
Construimos juguetes. Algunos de ellos cambian el mundo. (pàg. 255)
Gran parte del debate entre creacionistas y evolucionistas estriba en lo siguiente: los creacionistas creen que el mundo procede de algún tipo de diseño, mientras que los evolucionistas lo consideran resultado de cambios aleatorios debido a un proceso que no tiene finalidad alguna. Sin embargo, resulta difícil contemplar un ordenador o un coche y considerarlos fruto de un proceso sin objetivo alguno. Pero lo son. (II, cap. 11, nota 1, pàg. 255)
Nassim Nicholas Taleb, El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable, Círculo de lectores, Barna 2008
-

"Els conceptes sense intuicions són buits, les intuicions sense conceptes son cegues"
Archivado: enero 15, 2014, 12:03am CET por Jordi Beltran
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
una publicación de Sociedad De Filosofía Aplicada.
-

Miguel Brieba: infancia, educación, humor, filosofía
Archivado: enero 14, 2014, 1:57pm CET
-

Destrucción y libertad
Archivado: enero 14, 2014, 12:16pm CET por Miguel
Seguimos hoy con otro de los ejemplos puestos en clase a partir de los mecanismos de renuncia a la libertad de Erich Fromm. Uno de ellos es la destructividad: en opinión del psicólogo alemán, ciertos comportamientos violentos son sólo consecuencia de una renuncia a la libertad. El mecanismo es relativamente sencillo de explicar: ante el abismo de tener que elegir, ante la necesidad de hacernos a nosotros mismos, optamos por una vía de escape alternativa, destruyendo agresivamente cuanto se haya a nuestro alrededor y convirtiendo la violencia en nuestra forma de “expresar” nuestra libertad. Seguramente algo de esto podría explicarnos por qué ciertos grupos necesitan el enfrentamiento físico y la agresión, cuando no el vandalismo, como forma de vida y autoafirmación. Pero salía en clase un ejemplo totalmente distinto y muy sugerente: hasta qué punto esta destrucción no podía estar dirigida hacia uno mismo, y las conductas autodestructivas podrían entonces explicarse por medio de esta teoría de Fromm. Machacarse la vida sería una forma de lanzar un grito de auxilio ante la incapacidad de hacernos dueños de la misma, de decidir qué queremos hacer con ella.
Los ejemplos los ponían los propios alumnos: en ocasiones las formas autodestructivas de ocio pueden ser también la expresión de una incapacidad, de una carencia. La de no saber qué demonios hacer con la propia vida, que empieza a exigirnos decisiones que no somos capaces de afrontar. Desde el alcohol a las drogas, pasando por las conductas obsesivas: quienes se pasan el día enchufados a la videoconsola, el balón o, por qué no, un libro. Escapadas todas ellas, caminos alternativos a la carga que supondría la necesidad de elegir y de llevar las riendas de la propia vida. En definitiva: una forma de engañarnos como otra cualquiera. Evidentemente, el problema no está en el inicio de este camino a ninguna parte, sino precisamente en su final. Llegar a ningún sitio y darse cuenta de que el camino no mereció la pena, porque consistió solo en una huida o, en las versiones más extremas, en una constante destrucción del cuerpo, en una pérdida de tiempo en el sentido más literal y dramático de la expresión.
¿Estaba pensando Fromm en este tipo de conductas cuando señaló la destructividad como uno de los mecanismos de renuncia a la libertad? Probablemente no. Sus trabajos nacen precisamente de la experiencia del totalitarismo, y de cómo para muchos jóvenes alemanes tomar la vía de la violencia era un camino fácil, mucho más que el tener que pensar por si mismos y tomar decisiones que además podrían ser muy difíciles e incluso arriesgadas en un tiempo de la historia en el que la vida humana no valía demasiado. Una experiencia, por cierto, que quizás nos pueda servir para comprender un poco mejor por qué un joven se puede integrar en un grupo terrorista o en una asociación juvenil violenta. Sin embargo, respetando el contexto histórico en el que nace el planteamiento de Erich Fromm, no creo que sea muy errado el ampliar su reflexión tal y como hicieron los alumnos de 4º de E.S.O. la semana pasada. La violencia no solo se puede canalizar hacia afuera, sino que puede tener al propio individuo como objetivo último de la misma. Y las conductas autodestructivas de la más variada clase podrían interpretarse entonces como llamadas de ayuda y casi desesperación ante una vida que no se comprende, y que tampoco se es capaz de orientar en la dirección adecuada. La autodestrucción como respuesta al dolor de la libertad: ¿Qué valor le damos a esta tesis de chavales de 15-16 años?
-

Club de Lectura en relatos y microrrelatos (4º ESO)
Archivado: enero 14, 2014, 10:47am CET por Santiago Navajas
Este trimestre vamos a leer tres o cuatro historias, relatos y microrrelatos. Para ello vamos a aprovechar las posibilidades de Internet para leer historias de forma gratuita y legal. Vamos a empezar por uno de los más grandes "cuentistas" de todos los tiempos, Rudyard Kipling, del que quizás hayáis leído El libro de la selva. En esta ocasión, leeremos los dos primeros relatos (En la casa de Suddhoo y Transgresión) que ofrece online y gratis la editorial Acantilado. Y si os gustan, comprad el libro o pedidlo prestado en una biblioteca pública (y si no lo tienen, pedid que lo compren.)
We are going to read another story. Brian Aldiss wrote Super-Toys Last All Summer Long in the magazine Wired. Stanley Kubrick wanted to make a film about this story. But, finally, Steven Spielberg was the director. We will watch the film in class. Firstly, we are going to begin with a "flash fiction". The most famous "microrrelato" (the translation of "flash fiction") in Spanish is (do you think it is correctly written?)
Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí
In English, the following flash fiction is the most well known (but the author is not known, it is often attributed to Ernest Hemingway)
For sale: baby shoes, never worn
PD. Grammar:- The Oxford comma. In a series of three or more terms, you should use what’s referred to as the Oxford comma. This means you should have a comma before the word “and” in a list. For instance: The American flag is red, white, and blue. Many people debate this, but I’m a believer in it because there are times when you don’t have the extra comma and the sentence doesn’t make sense. I prefer to err on the side of having the Oxford in there.
- Commas, in general. And speaking of commas, slow down when you’re writing and read your copy out loud. You don’t want to make this mistake: Let’s eat grandma vs. let’s eat, grandma. Poor grandma will be eaten if you forget the comma.
-

Año nuevo
Archivado: enero 14, 2014, 8:29am CET por carlacalado
¿ Qué es el año nuevo? El año nuevo para mi es una etapa más de nuestras vidas; es cuando cerramos una puerta para abrir otra con la finalidad de encontrar nuevos caminos y personas. Es un libro en blanco … Continua llegint →
-

La democràcia cansa.
Archivado: enero 14, 2014, 6:20am CET por Manel Villar

Uno de los elementos que empañan el desarrollo de la democracia es la prisa por conseguir los objetivos propuestos. Si la democracia es el gobierno del pueblo y éste no es una masa homogénea de gente que piensa como un solo hombre, los proyectos deben discutirse mucho para alcanzar consensos, y para intentar persuadir al otro de que lo que uno cree es lo mejor para todos porque coincide con el interés general. El interés general es un concepto imprescindible aunque imposible de determinar de antemano, debemos irlo configurando entre todos pues, cuando desaparece, lo que se impone son los intereses particulares más potentes. Es así como han ido produciéndose las grandes transformaciones democráticas. Un ejemplo de interés general fue la abolición de la esclavitud. Otro, el sufragio femenino. La Constitución de EEUU, que empieza afirmando que todos los hombres nacen iguales en derechos, tardó un siglo en abolir la esclavitud. Otro tanto costó que se aceptara definitivamente la petición de las primeras sufragistas. Aunque las razones para ambos logros hoy nos parecen obvias, el proceso que condujo a ellos fue exageradamente largo, fruto de extensas discusiones, de interpretaciones jurídicas contrapuestas, de avances precarios y retrocesos decepcionantes. En democracia los procesos no siempre discurren en línea recta ni consiguen lo que sus promotores en principio se había propuesto.
Pero cada vez parece más difícil atenerse a la parsimonia requerida por el procedimiento democrático. Los sociólogos nos hablan de que la promesa de la modernidad ilustrada de una política de deliberación y democracia se vuelve obsoleta en la sociedad de la aceleración tecnológica y social. En nuestro mundo nada perdura, nada resiste el paso de una generación, nada se elige para toda la vida. La precariedad lo invade todo. No es de extrañar que la necesidad de ir deprisa influya también en la estabilidad institucional y en la inexistencia de proyectos políticos firmes y serios. En la sociedad de la aceleración un proceso o un evento sucede a otro: sólo hay "adición", falta la "narración"
Un ejemplo de lo que digo es el discurrir del llamado "proceso" independentista. La independencia es de "interés general" para quienes lo han convertido en su causa, un interés de mucho menos calado que el de los dos ejemplos recién citados, pero un interés de envergadura que, sin embargo, se está queriendo resolver en menos de lo que dura un período electoral. Nada menos que crear un país nuevo. Tanto en Escocia como en Quebec ha habido pactos con los gobiernos respectivos sobre la forma de abordar el referendum dentro de la legalidad. En Cataluña, por el contrario, las decisiones se toman unilateralmente: es más rápido y hay que responder a coyunturas concretas. Aunque todo el mundo sabe de que un proceso de secesión requeriría una negociación larga, esta cuestión queda pospuesta porque lo inminente es ir quemando etapas: la pregunta, la fecha de la consulta, la petición al Congreso, una ley de consultas propia.
“Què hem de fer si no ens deixen votar?”, es el lamento demagógico con el que el gobierno de la Generalitat justifica su estrategia. ¿No nos dejan? ¿Quién debe hacerlo? La democracia no es otra cosa que el imperio de la ley, esto es, un procedimiento para ir dotándonos de leyes y adaptándolas a las necesidades de cada época. Como cualquier procedimiento, requiere tiempo y, sobre todo, voluntad de acuerdo. Pero el bloque independentista se cansa pronto, tira la toalla y decide que todas las vías están agotadas, que nada es posible salvo la ruptura. ¿Es imposible o exige un esfuerzo demasiado largo para las previsiones electoralistas? Sorprende que quienes auguran un futuro posible a la opción independentista tachen de imposible una negociación que evite la ruptura. Es cierto que la otra parte ha levantado un muro impenetrable. El inmovilismo del gobierno central no es más democrático que las prisas del gobierno catalán. Sea como sea, en ambos casos, lo que se evita es el debate y el razonamiento. Si hay algo que niega la esencia de la política democrática es el sentimiento de impotencia para deliberar. Y esa es la actitud en la que convergen tanto el que adopta posiciones unilaterales como el que se niega a considerar la posición del adversario.
Todo se puede cambiar, pero no de cualquier manera. Las decisiones rápidas o se refieren a asuntos triviales o son dudosamente democráticas. Discutirlo todo con todos implica paciencia e imaginación, especialmente cuando quien tiene el poder para interpretar la norma o buscar otra salida se niega a escuchar y a tomar parte activa en el asunto. Unos se niegan a hablar y los otros sólo buscan atajos para adaptar la legalidad a sus intereses. Ninguna de las dos posiciones está pensando en el interés general que sólo se perfila cuando las partes en conflicto están dispuestas a hacer concesiones mutuas. No es lo que el bloque catalanista espera del presidente Mas. Pero en la capacidad de sustraerse a presiones populistas es donde se detecta la existencia de un líder.
Victoria Camps, La democracia es lenta, El País, 14/01/2014 -

La sort en temps d'incertesa.
Archivado: enero 14, 2014, 6:12am CET por Manel Villar
La suerte, podríamos afirmar a modo de definición de urgencia, es un azar positivo. También existe un azar negativo (por eso se puede hablar de “mala suerte”), pero el hecho de que cuando la palabra no viene adjetivada demos por descontado que nos referimos a la buena resulta en sí mismo revelador. Durante gran parte de la historia de nuestra cultura, el azar constituía el enorme territorio de lo que ocurría al margen de nosotros o, mejor, de lo que nos sobrevenía sin que hubiéramos hecho nada para que ocurriera. Se diría que con el tiempo el hombre ha ido conquistando, de forma implacable, también esa región de la experiencia. No siempre ha sido una conquista voluntaria: en ocasiones la suerte nos ha llegado sin pretenderlo o pretendiendo otra cosa (la celebrada serendipity), en tanto que en otras hemos intentado, un tanto presuntuosamente, atribuírnosla ex post facto(“la suerte para el que la busca”, suele ser la fórmula favorita de los que pretenden convertirla en mérito propio). En tiempos de incertidumbre como los actuales regresa la idea de suerte. Y, es curioso, lo hace no tanto porque nuestra colonización del azar haya fracasado, o porque se haya topado con algún límite irrebasable. Ninguna de ambas cosas ha sucedido. Nuestro conocimiento no cesa de aumentar (sin duda se encuentra ahí la causa de que se haya generalizado tanto, al hablar de la herencia de saber que hemos recibido de nuestros antepasados, el término desaprender), de la misma forma que, precisamente por ello, el territorio del azar se ha visto crecientemente recortado.
En tiempos de incertidumbre como los actuales regresa la idea de suerte. Y, es curioso, lo hace no tanto porque nuestra colonización del azar haya fracasado, o porque se haya topado con algún límite irrebasable. Ninguna de ambas cosas ha sucedido. Nuestro conocimiento no cesa de aumentar (sin duda se encuentra ahí la causa de que se haya generalizado tanto, al hablar de la herencia de saber que hemos recibido de nuestros antepasados, el término desaprender), de la misma forma que, precisamente por ello, el territorio del azar se ha visto crecientemente recortado.
La incertidumbre que hoy domina nuestro imaginario colectivo no es la que se desprende de la ignorancia pura y dura, sino, por el contrario, la que deriva de un conocimiento que, lejos de allanar el camino de nuestra existencia, parece haberse constituido en fuente de problemas específicos, de muy diverso orden (individuales, colectivos, sobre la naturaleza...). Habrá quien piense que el error era fundacional, en el sentido de que teníamos depositadas demasiadas expectativas en un convencimiento que estaba por demostrar, a saber, el de que conocerlo todo desembocaba directamente en el mejor de los mundos, en la medida en que tan enorme cantidad de conocimiento nos permitiría resolver la mayor parte de nuestros problemas. En efecto, da la sensación de que, una vez llegados ahí, no hemos encontrado en los confines de ese territorio, antes desconocido, de lo aún-por-saber aquello que buscábamos. Finalmente, tanta sabiduría no nos garantizó la felicidad.
Tampoco faltarán los que no se conformen con esta mera constatación y, al modo de los rompe-máquinas de los primeros compases del movimiento obrero industrial, den un paso más y atribuyan directamente al conocimiento mismo la causa de todas nuestras desdichas, propugnando la necesidad de regresar a una especie de Arcadia feliz de la ignorancia, como si alguna vez hubiera existido esa inocencia originaria, esa limpia página en blanco de un alma todavía no emborronada por garabato alguno de creencias. Como si el no saber fuera una opción, como si nos fuera dado olvidar aquello que alguna vez conocimos. Inútil ensoñación la de intentar ignorar lo sabido, tan inútil como la de fantasear que podemos olvidar a voluntad. Así, ya en el año 45, con el lenguaje de entonces, Sartre constataba que la bomba atómica, y la posibilidad de suicidio de la humanidad que con ella se abría, nos condenaba para siempre a convivir con nuestra muerte en tanto que especie. O, por decirlo con las palabras de Santiago Alba Rico referidas a lo mismo, “para borrar el conocimiento de cómo se fabrica una bomba atómica habría que arrojar una bomba atómica”.
No creo que haya muchas dudas al respecto: el regreso actual de la suerte tiene mucho que ver con el hecho de que parece representar el último refugio de salvación en tiempos de amenazas generalizadas. Nada tiene de casual ni, menos aún, de contradictoria la proliferación actual —cuando la crisis castiga con mayor dureza a un número creciente de ciudadanos— de juegos de azar, loterías, sorteos y otras formas de esperar que nos venga de fuera la solución a nuestros problemas. La función ideológica de tales fantasías queda clara cuando se repara en el hecho de que su lógica de ningún modo cuestiona lo que hay, sino que, por el contrario, lo que hace es ofrecer al presunto afortunado un remedio mágico (y, por supuesto, individual) para escapar de sus desgracias.
Enfrente (¿o deberíamos decir encima?) también quienes, lejos de sufrir la realidad, se benefician de ella, comparten la idea de la inmutabilidad, sin que deba distraernos la aparente variedad en las descripciones de lo existente utilizadas por tales apologetas. Porque tanto da que estos se sirvan de expresiones fatalistas del estilo del “no hay nada que hacer” (aunque peor aún, por lo que tiene de chulesco, suena el “esto es lo que hay”), o que celebren el caos de lo real como ocasión para que los tiburones con los dientes más afilados —los mejores, según su cosmovisión— devoren al resto. En ninguno de los dos casos tampoco dichos apologetas tienen en cuenta la posibilidad de que el actual orden del mundo pueda ser impugnado y adoptar un signo radicalmente distinto, más justo y equitativo.
Pero hay otra forma de reivindicar la suerte, ajena por completo a las resignadamente consoladoras formas que acabamos de señalar. Porque luchar contra el estado de cosas que padecemos es, en un cierto sentido, luchar por la posibilidad de volver a tener suerte, pero de una manera activa. Se trata de exponerse en condiciones al azar, de generar con las propias acciones efectos impredecibles... para los poderes que nos han abocado a donde estamos. Se trata, en suma, de ganar la capacidad de intervenir, propiciando una indeterminación específica (o, si se me permite el tecnicismo filosófico, revelando su insoslayable contingencia), sobre el curso de unos acontecimientos que quienes los han propiciado se empeñan en presentárnoslos como naturalizados, como si fueran ajenos a su voluntad, por más que —fíjense qué cosa tan curiosa— no dejen nunca de beneficiarles.
Manuel Cruz, Que algún dios reparta suerte, El País, 14/01/2014 -

El model bio-psico-social de la ment.
Archivado: enero 13, 2014, 11:29pm CET por Manel Villar

Poco a poco va calando en la sociedad la idea, machaconamente repetida, de que un trastorno mental es una enfermedad corporal como otra cualquiera. Así, hay enfermedades del hígado, de la próstata, del bazo….. y del cerebro: los trastornos mentales. ¿Parece lógico no? Las depresiones, los trastornos de ansiedad, las fobias, la locura, finalmente liberadas ya de los pesados lastres de las ciencias sociales, el psicoanálisis, la filosofía…
Sin embargo, las cosas están muy lejos de ser así. Porque el cerebro en realidad tiene las mismas enfermedades que los demás órganos del cuerpo: enfermedades vasculares, infecciosas, traumáticas, degenerativas…y de todas ellas conocemos las causas: déficits de inmunidad, virus, agresiones ambientales etc. ¿Pero, qué tienen que ver esas enfermedades, hoy en día muy bien estudiadas, con el hecho de que una persona comience a pensar que todo el mundo le persigue, o que no sea capaz de disfrutar de nada en su vida, que se crea Bill Gates o Steve Jobs (antes se creían Napoleón), o que razone de manera extraña? Todo eso no tiene que ver con las enfermedades del cerebro que conocemos bien: los tumores, las infecciones…., entonces, por qué denominar a esta manera diferente de tomarse las cosas de la vida, enfermedades del cerebro? Parece muy poco riguroso. En todo caso estaríamos ante algo muy diferente, algo que pertenece a otra categoría de fenómenos, que en primer lugar deberíamos comprender en profundidad antes de clasificarlo sin más como “enfermedades del cerebro”
Como señala Foucault, con su radicalidad característica: por qué el médico tiene el poder para juzgar y diagnosticar sobre el funcionamiento, extraordinariamente complejo por cierto, de la razón humana? Al menos deberá hacerlo a nivel interdisciplinar, no? Y encima el DSM, el manual de referencia de la psiquiatría oficial presume, como gran avance, de ser ateórico !!
Es cierto que el funcionamiento mental reside en el cerebro -en alguna parte tendrá que estar- pero eso no quiere decir que sus disfunciones y alteraciones sean enfermedades médicas, similares a las enfermedades de los otros órganos. En el funcionamiento mental serían fundamentales las propias características de los procesos y leyes psicológicas, así como los procesos sociales en los que se halla inmersa la persona. Frente al modelo bio-bio-bio que se nos quiere imponer, el modelo bio-psico-social.
En realidad la propia psiquiatría oficial es consciente de este problema y no se atreve a hablar de enfermedades mentales. Utiliza el término “trastorno mental”, tal como hace el DSM. ¿Pero que es en realidad un trastorno mental? Nadie lo sabe, es un concepto vago, melifluo, que cada cual interpreta como quiere, pero que en la práctica se ha convertido en un eufemismo para no decir enfermedad, pero de modo que se sobreentienda. No deja de ser curioso que en medicina no se hable de los tumores digestivos como trastornos. Se les denomina directamente enfermedades.
Considero que es mucho más coherente considerar los trastornos mentales no como enfermedades del cerebro, sino en la línea de la psicología y la psiquiatría evolucionista, entenderlos como dificultades de integración de los funcionamientos mentales puestos en marchar para la adaptación al entorno y muy especialmente a las relaciones personales.
Soy consciente de que profundizar en todos estos aspectos requeriría mucho más espacio del que me permite este artículo, pero considero al menos que es urgente ser críticos con la idea de que el trastorno mental es una enfermedad corporal más, como una infección o un tumor.
Joseba Achotegui, ¿Los transtornos mentales son enfermedades del cerebro?, Público, 12/01/2013
Blog evolucionismo salud mental [evolucionismo-saludmental.com]
-

¿Es racional creer en Dios? De Santo Tomás a Antony Flew
Archivado: enero 13, 2014, 9:58pm CET por Santiago Navajas
En el siglo XIII se va a producir una de las "mutaciones" intelectuales que van a decidir el destino de la historia europea y, en consecuencia, del planeta: Aristóteles pasa en menos de un siglo de estar censurado por la Iglesia (por "ateo" y "materialista") a ser considerado el Filósofo con mayúscula y su inspiración filosófica fundamental. Esta mutación fue obra gracias a la obra de autores que no eran cristianos, como los españoles de Córdoba Averroes y Maimónides, y de una minoría de cristianos que consiguieron revertir la mala opinión que la cristiandad tenía del filósofo griego.
Umberto Eco lo desarrolla en su Elogio de Santo Tomás
Y el propio Santo Tomás lo explica usando un Power Point en Youtube
Por otro lado, Dios no se ha muerto ni mucho menos, como sentenció Nietzsche, sino que sigue vivito y coleando como muestra la polémica entre, por ejemplo, Richard Dawking y Antony Flew. -

Kinsey, el sociólogo del sexo
Archivado: enero 13, 2014, 9:17pm CET por Santiago Navajas
Vamos a ver el estupendo biopic de Bill Condon sobre el entomólogo Alfred Kinsey (informe en El Mundo sobre su vida, su obra, su decálogo y la escala Kinsey de la que hemos hablado hoy en clase), que no es internacionalmente famoso por sus estudios sobre las avispas sino por sus investigaciones sociológicas sobre la conducta y la orientación sexual de los humanos. Además nos servirá la película para ilustrar algunos de los conceptos que hemos ido analizando hasta ahora, como la distición emic/etic, el tema del tabú, la tensión entre el status quo y la utopía... Y el siguiente Prezi. Para conocerte mejor a ti mismo, y realizar el perfil de la clase, rellena la Tabla de Klein
La cuestión de la identidad sexual y los hábitos sexuales sigue siendo en gran parte un misterio. ¿Por qué hay heterosexuales, homosexuales, bisexuales y asexuales? Parece que el sexo tiene funciones asociadas a la obvia de la reproducción, como el establecimiento de redes sociales, afectivas, de placer... Por otra parte, la cuestión genética y el entorno influyen en el cerebro de una manera podríamos decir retroalimentadora. Y eso hace que la diversidad de conductas sexuales se pueda encontrar también en otras especies. Por ejemplo, mirad y escuchad este programa de Punset en el que trata cientifícamente la cuestión de si el homosexual (y el heterosexual, y el bisexual, etc.) nace o se hace.
Ejercicio: Después de ver la película y los documentales, ¿ha cambiado vuestra visión sobre la cuestión sexual o sigue siendo la misma? ¿Cuáles son los hechos más importantes a la hora de mantener una actitud hacia los distintos tipos de comportamiento sexual en los humanos? ¿Qué destacarías de Kinsey desde un punto de vista positivo? ¿Y negativamente?
-

El problema de la inducció, segons Nassim Nicholas Taleb.
Archivado: enero 13, 2014, 6:58pm CET por Manel Villar
Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
¿Cómo podemos pasar lógicamente de los casos específicos a las conclusiones generales? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo sabemos que lo que hemos observado en unos objetos y sucesos dados basta para permitirnos entender sus restantes propiedades? (…)
Pensemos en el pavo al que se le da de comer todos los días. Cada vez que le demos de comer al pavo confirmará su creencia de que la regla general de la vida es que a uno lo alimenten todos los días unos miembros amables del género humano que “miran por sus intereses”, como diría un político. La tarde del miércoles anterior al día de Acción de Gracias, al pavo le ocurrirá algo inesperado. Algo que conllevará la revisión de su creencia.
… ¿cómo podemos conocer el futuro teniendo en cuenta nuestro conocimiento del pasado; o de forma más general, cómo podemos entender las propiedades de lo desconocido (infinito) basándonos en lo conocido (finito). Pensemos de nuevo en la alimentación del pavo. ¿Qué puede aprender éste sobre lo que le aguarda mañana a partir de sucesos acaecidos ayer? Tal vez mucho, pero sin duda un poco menos de lo que piensa, y es precisamente este “un poco menos” lo que puede marcar la diferencia.
El problema del pavo se puede generalizar a cualquier situación donde la misma mano que te da de comer puede ser la que te retuerza el cuello. (I, cap. 4, pàgs. 89-90)
Demos un paso más y pensemos en el aspecto más inquietante de la inducción: el “retroaprendizaje”. Pensemos que la experiencia del pavo, más que no tener ningún valor, puede tener una valor negativo. El animal aprendió de la observación, como a todos se nos dice que hagamos (al fin y al cabo, se cree que éste es precisamente el método científico). Su confianza aumentaba a medida que se repetían las acciones alimentarias, y cada vez se sentía más seguro, pese a que el sacrificio era cada vez más inminente. Consideremos que el sentimiento de seguridad alcanzó el punto máximo cuando el riesgo era mayor. Pero el problema es incluso más general que todo esto, sacude la naturaleza del propio conocimiento empírico. Algo ha funcionado en el pasado, hasta que … pues, inesperadamente, deja de funcionar, y lo que hemos aprendido del pasado resulta ser, en el mejor de los casos, irrelevante o falso, y, en el peor, brutalmente engañoso. (pàg. 90)
Confundir una observación ingenua del pasado con algo definitivo o representativo del futuro es la sola y única causa de nuestra incapacidad para comprender el Cisne Negro. (pàg. 91)
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Nassim Nicholas Taleb, El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable, Círculo de lectores, Barna 2008 -

Llibertat i igualtat a la polis grega, segons Hanna Arendt.
Archivado: enero 13, 2014, 6:51pm CET por Manel Villar
Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Amb el que tots els filòsofs grecs estan d’acord, fos quina fos la seva oposició a la vida de la pòlis, és que la llibertat es localitza exclusivament en l’esfera política i que la necessitat és una manera fonamental, un fenomen pre-polític, característic de l’organització domèstica privada, i que la força i la violència es justifiquen en aquesta esfera perquè són els únics mitjans per dominar la necessitat –per exemple, governant els esclaus- i arribar a ser lliure. Atès que tots els éssers humans estan subjectes a la necessitat, tenen dret a exercir la violència sobre els altres. La violència és l’acte pre-polític d’alliberar-se de la necessitat per a la llibertat del món. Aquesta llibertat és la condició essencial del que els grecs anomenaven felicitat, eudamonia, que era un estat objectiu que depenia sobretot de la riquesa i la salut. Ser pobre o estar malalt significava veure’s sotmès a la necessitat física, i ser esclau portava amb si a més la submissió a la violència de l’home. Aquet doble “infortuni” de l’esclavitud és completament independent del subjectiu benestar de l’esclau. Per tant, un home lliure i pobre preferiria la inseguretat del canviant mercat de treball a una feina assegurada amb regularitat, ja que aquest té restringida la seva llibertat per fer el que volgués a diari, es considerava ja servitud (douleía), i fins i tot la feina dura i penosa era preferible a la vida fàcil de molts esclaus domèstics. (pàgina 68)
La pólis es diferenciava de la família en que aquella només coneixia “iguals”, mentre que la segona era el centre de la més estricta desigualtat. Ser lliure significava no estar sotmès a la necessitat de la vida ni sota el comandament d’algú i no manar sobre ningú, és a dir, ni governar ni ser governat. Així, doncs, dins de l’esfera domèstica, la llibertat no existia, ja que el cap de família només se li considerava lliure quan tenia la facultat d’abandonar la llar i entrar en l’esfera política, on tots eren iguals. Val a dir que aquesta igualtat té molt poc a veure amb el nostre concepte d’igualtat i significava viure i tractar només inter pares, el que pressuposava l’existència de “desiguals” que, naturalment, lluny d’estar relacionada amb la justícia, com en els temps moderns, era la pròpia essència de la llibertat: ser lliure era ser-ho des de la desigualtat present en la governació i moure’s en una esfera en la que no existia governants ni governats. (pàgines 69-70).
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Hannah Arendt, La condición humana, Círculo de Lectores, Barna 1999
-

II CONCURS D'AFORISMES
Archivado: enero 13, 2014, 6:15pm CET por Joan fer
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
II CONCURS D'AFORISMES GROUCHO MARX
Enguany, l'escola convoca el II Concurs d'Aforismes Grouxo Marx, dirigit a l’alumnat de 3r i 4t de l'ESO. Les bases del CONCURS són les següents:
1. Si no es té, crear-se un compte Twitter i fer-se seguidor de “@estelgranollers”.
2. Del 20 de gener al 2 de març, enviament il·limitat (mínim 1) d’aforismes de creació pròpia de l’alumnat. No s’admetran plagis d’altres autors.
3. Forma per enviar els aforismes:
OPCIÓ 1: “aforisme proposat” @estelgranollers @louda46 #aforismeslestel OPCIÓ 2: @estelgranollers @louda46 #aforismeslestel i adjuntar l'aforisme com a imatge .JPG
4. Guanyaran els tres aforismes més repiulats i/o marcats com a favorits, i servirà per pujar nota a les matèries de Català, Visual i Plàstica/PEMAC i Filosofia/Ètica. Per altres matèries, a determinar.
5. Els guanyadors/es es donaran a conèixer a partir de 20 de març i seran guardonats amb un premi el dia de la celebració de Sant Jordi
* L'activitat és OBLIGATÒRIA per tot l'alumnat de 3r i 4t i repercutirà en les notes corresponents.
-

Esquiada
Archivado: enero 13, 2014, 1:43pm CET por jennifercoenen
L’esquí és un dels esports que més m’agraden, però sóc molt prudent a l’hora de practicar-lo ja que la neu pot arribar a ser molt traïdora. És per això, que si una zona està tancada o és fora pistes miro … Continua llegint →
-

Esta semana en las librerías
Archivado: enero 13, 2014, 1:24pm CET por Gregorio Luri

"El mundo se divide en dos clases de personas: los que quieren ser felices y los que saben lo que quieren. Hay que saber dónde nos encontramos. Si sirve de ayuda, diría que solo uno de estos grupos lee libros de autoayuda. Es mucho más sensato enseñar a nuestros hijos a superar las frustraciones inevitables que hacerles creer en la posibilidad de un mundo sin frustraciones. Cada vez que oigo a un maestro defender que su trabajo no es transmitir conocimientos, sino hacer felices a sus alumnos, me compadezco de estos. Tienen muchas posibilidades de que al salir de la escuela sean infelices e incultos."
-

Classe 37
Archivado: enero 13, 2014, 11:37am CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 37 sobre la reconstrucció del saber cartesià. classe 37
-

El trencament del contracte social.
Archivado: enero 13, 2014, 6:20am CET por Manel Villar
Yo ya no sé si, entre el grueso de la población, muchos se acuerdan de cómo nos regimos, ni de por qué. Cuando se decide convivir en comunidad y en paz, se produce, tácitamente o no, lo que suele conocerse como “contrato o pacto social”. No es cuestión de remontarse aquí a Hobbes ni a Locke ni a Rousseau, menos aún a los sofistas griegos. Se trata de ver y recordar a qué hemos renunciado voluntariamente cada uno, y a cambio de qué. Los ciudadanos deponen parte de su libertad de acción individual; abjuran de la ley del más fuerte, que nos llevaría a miniguerras constantes y particulares, o incluso colectivas; se abstienen de la acumulación indiscriminada de bienes basada en el mero poder de adquirirlos y en el abuso de éste; evitan el monopolio y el oligopolio; se dotan de leyes que ponen límites a las ansias de riqueza de unos pocos que empobrecen al conjunto y ahondan las desigualdades. Se comprometen a una serie de deberes, a refrenarse, a no avasallar, a respetar a las minorías y a los más desafortunados. Se desprenden de buena parte de sus ganancias legítimas y la entregan, en forma de impuestos, al Estado, representado transitoriamente por cada Gobierno elegido (hablamos, claro está, de regímenes democráticos). Por supuesto, dejan de lado su afán de venganza y depositan en los jueces la tarea de impartir justicia, de castigar los crímenes y delitos del tipo que sean: los asesinatos y las violaciones, pero también las estafas, el latrocinio, la malversación del dinero público e incluso el despilfarro injustificado.
A cambio de todo esto, a cambio de organizarse delegando en el Estado –es decir, en el Gobierno de turno–, éste se compromete a otorgar a los ciudadanos una serie de libertades y derechos, protección y justicia. Más concretamente, en nuestros tiempos y sociedades, educación y sanidad públicas, Ejército y policía públicos, jueces imparciales e independientes del poder político, libertad de opinión, de expresión y de prensa, libertad religiosa (también para ser ateo). Nuestro Estado acuerda no ser totalitario ni despótico, no intervenir en todos los órdenes y aspectos ni regularlos todos, no inmiscuirse en la vida privada de las personas ni en sus decisiones; pero también –es un equilibrio delicado– poner barreras a la capacidad de dominación de los más ricos y fuertes, impedir que el poder efectivo se concentre en unas pocas manos, o que quien posee un imperio mediático sea también Primer Ministro, como ha sucedido durante años con Berlusconi en Italia. Son sólo unos pocos ejemplos.
Lo cierto es que nuestro actual Gobierno del PP y de Rajoy, en sólo dos años, ha hecho trizas el contrato social. Si se privatizan la sanidad y la educación (con escaso disimulo), y resulta que el dinero destinado por la población a eso no va a parar a eso, sino que ésta debe pagar dos o tres veces sus tratamientos y medicinas, así como abonar unas tasas universitarias prohibitivas; si se tiende a privatizar el Ejército y la policía, y nos van a poder detener vigilantes de empresas privadas que no obedecerán al Gobierno, sino a sus jefes; si el Estado obliga a dar a luz a una criatura con malformaciones tan graves que la condenarán a una existencia de sufrimiento y de costosísima asistencia médica permanente, pero al mismo tiempo se desentiende de esa criatura en cuanto haya nacido (la “ayuda a los dependientes” se acabó con la llegada de Rajoy y Montoro); es decir, va a “proteger” al feto pero no al niño ni al adulto en que aquél se convertirá con el tiempo; si las carreteras están abandonadas; si se suben los impuestos sin cesar, directos e indirectos, y los salarios se congelan o bajan; si los bancos rescatados con el dinero de todos niegan los créditos a las pequeñas y medianas empresas; si además la Fiscalía Anticorrupción debería cambiar de una vez su nombre y llamarse Procorrupción, y los fiscales y jueces obedecen cada día más a los gobernantes, y no hay casi corrupto ni ladrón político castigado; si se nos coarta el derecho a la protesta y la crítica y se nos multa demencialmente por ejercerlo …
Llega un momento en el que no queda razón alguna para que los ciudadanos sigamos cumpliendo nuestra parte del pacto o contrato. Si el Estado es “adelgazado” –esto es, privatizado–, ¿por qué he de pagarle un sueldo al Presidente del Gobierno, y de ahí para abajo? ¿Por qué he de obedecer a unos vigilantes privados con los que yo no he firmado acuerdo? ¿Por qué unos soldados mercenarios habrían de acatar órdenes del Rey, máximo jefe del Ejército? ¿Por qué he de pagar impuestos a quien ha incumplido su parte del trato y no me proporciona, a cambio de ellos, ni sanidad ni educación ni investigación ni cultura ni seguridad directa ni carreteras en buen estado ni justicia justa, que son el motivo por el que se los he entregado? ¿Por qué este Gobierno delega o vende sus competencias al sector privado y a la vez me pone mil trabas para crear una empresa? ¿Por qué me prohíbe cada vez más cosas, si es “liberal”, según proclama? ¿Por qué me aumenta los impuestos a voluntad, si desiste de sus obligaciones? ¿Por qué cercena mis derechos e incrementa mis deberes, si tiene como política hacer continua dejación de sus funciones? ¿Por qué pretende ser “Estado” si lo que quiere es cargárselo? Hemos llegado a un punto en el que la “desobediencia civil” (otro viejo concepto que demasiados ignoran, quizá habrá que hablar de él otro día) está justificada. Si este Gobierno ha roto el contrato social, y la baraja, los ciudadanos no tenemos por qué respetarlo, ni que intentar seguir jugando.
Javier Marías, La baraja rota, El País semanal, 12/01/2013
-

Porque el amor parece que se ha ido y no se va
Archivado: enero 12, 2014, 7:38pm CET por lauramorales
Y es entonces cuando todo empieza a cambiar. Las pupilas se dilatan para no perderse detalle, las manos empiezan a moverse nerviosas y es que a partir de ese momento, todo iba a ser distinto. Quizás fue una mirada con … Continua llegint → -

El Maresme
Archivado: enero 12, 2014, 7:24pm CET por albasoria
Des del primer dia em vas encantar. Jo tenia sis anys i la meva familia i jo ens disposavem a mudar-nos a una de les teves cases. Aquesta mudança va implicar canvi d’escola, d’amics, d’escola de dança, però realment va … Continua llegint →
-

MICHEL FOUCAULT : INDIVIDUO/ SUJETO, ÉTICA/ MORAL
Archivado: enero 12, 2014, 6:44pm CET por Luis Roca Jusmet
Escrito por Luis Roca Jusmet
En 1987 se publicó la última entrevista concedida por Michel Foucault, en junio de 1984,ya muy devastado por las consecuencias del SIDA. Su compañero, Daniel Defert, se encargó de la revisión del texto : Foucault ya no tenía fuerzas para hacerlo. No es la entrevista que aparece aquí porque no está disponible en directo. Pero aquí incluyo una entrevista anterior que nos permite escuchar a un Foucault que tres años antes nos habla directamente de su obra.
En esta última entrevista Foucault nos dice varias cuestiones interesantes sobre sus nociones de individuo, sujeto y moral.
Lo que dice es, de todas maneras, algo confuso. Es sugerente e interesante y abre un horizonte de trabajo todavía incipiente que debería profundizar y resolver las ambigüedades. Pero de lo que se trata es de problematizar, de posibilitar pensar las cosas de otra manera.
Hay una primera cuestión que es la del sujeto. Foucault está inicialmente influenciado por el estructuralismo, básicamente por Dumeziel y Levi-Strauss. El estructuralismo no considera al sujeto. Hay discursos y enunciados, plantea en su arqueología del saber. Las ciencias humanas constituyen al hombre en objeto de estudio. En la Historia de la locura analiza la transformación del sujeto loco en enfermo mental. En el Nacimiento de la clínica el sujeto enfermo. ¿ porqué utilizar la palabra sujeto ? Foucault dice en esta entrevista que el sujeto es una forma posible de conciencia de sí. Que en la sociedad grecorromana hay individuos pero no sujetos. ¿ como puede existir la conciencia de sí sin sujeto o sin individuo ? Quizás como comunidad, conciencia de sí a partir del grupo y no del individuo. En la sociedad grecorromana existía el individuo como gobierno de sí, dice Foucault, como el que el que se gobierna a sí mismo. ¿ Que diferencia hay entonces entre individuo y sujeto y porqué Foucault se refiere a los griegos y romanos como sujetos y no individuos ? ¿ porqué la hermenéutica del sujeto y no del individuo ? Porque en otro sentido Foucault parece que para Foucault la subjetivización viene con el cristianismo, cuando establecemos una relación con nosotros mismos, es decir cuando nos constituimos en objeto de conocimiento de nosotros mismos. Posteriormente se constituye el sujeto moderno de Descartes, como sujeto fundador del mundo. O con Kant como sujeto trascendental, como constructor del mundo. En todo caso surge el conocimiento como relación entre un sujeto y un objeto. La ciencia moderna forma parte de este proceso.
Foucault dice que se ha ocupado durante todo su trabajo filosófico de la verdad, del poder y de la conducta individual. Lo que hace la tercera etapa es centrarse en algo que se había olvidado, que es la conducta individual. No dice aquí sujeto, dice conducta individual y, por lo tanto, individuo. Pero, por otra parte, Foucault dice, en otro lugar, que lo que siempre ha tratado es de la relación entre sujeto y verdad. Foucault quiere una verdad capaz de transformar el sujeto. Esta verdad se ha perdido en el mundo moderno y queda fascinado por la antigüedad, donde el sujeto se transforma por la verdad. Pero es un sujeto empírico, un sujeto de la experiencia, no es un sujeto trascendental.
Hay también todo el tema de la sexualidad. Foucault plantea el estudio del sujeto del deseo y del placer. El término sujeto del deseo aparece también en otro pensador inclasificable como él y también vinculado al estructuralismo: Jacques Lacan. El sujeto del deseo no deja de ser un cierto enigma en Lacan. En todo casi ¿ es para Foucault la sexualidad cristiana la que constituye un sujeto del deseo y del placer a partir de su problematización ?
Foucault plantea igualmente que no considera que deba existir un sujeto de la moral porque no debe ser universal. Foucault cae en un error, que en su caso es imperdonable. No es capaz de discriminar algo que ha contribuido a aclarar : la indiferencia entre ética y moral. Si la ética es la
práctica de libertad, la moral es otra cosa. Es un sistema de obligaciones con respecto a nosotros mismos y los otros. Si reivindicamos, como dice Foucault, una ética que no puede ser universal es porque nos responsabilizamos de nosotros mismos y no tenemos una ley universal delante d ella cual responder. Pero la moral, debe definirse en términos universales. Históricamente universales porque sí podemos reivindicar un sujeto moral como sujeto de derechos. El mismo Foucault participó constantemente en la lucha por el respecto y la dignidad sin exclusiones. Demos a la ética y a la moral el lugar que les corresponde. A la ética el de la singularidad, a la moral el de la universalidad. Quizás la ética no implica un sujeto porque es el individuo el que la construye. Pero la moral si necesita un sujeto de derechos, que es un sujeto vacío, ya que puede y debe serlo cualquiera.
-

Aprendiendo a leer
Archivado: enero 12, 2014, 4:41pm CET por Gregorio Luri
Gracias, Claudio. ¡Qué lección de grandeza y humildad!
-

Cignes Negres (Redes, 325)
Archivado: enero 12, 2014, 12:14pm CET por Manel Villar
-

Predir és difícil, però predir el futur encara ho és més.
Archivado: enero 12, 2014, 12:05pm CET por Manel Villar
 El psicólogo israelí Kahneman obtuvo el Premio Nobel de Economía en 2002 por integrar parte de los avances de su disciplina en el análisis económico y, en particular, por sus investigaciones sobre los juicios y la toma de decisiones bajo incertidumbre. En los últimos años también se ha concedido este galardón a otros investigadores que, no partiendo de la economía, aplicaron sus conocimientos a esta disciplina. Este es el caso de la recientemente fallecida Elinor Ostrom, que consiguió el Nobel en 2009 por su estudio sobre la gestión de los bienes de propiedad común.
El psicólogo israelí Kahneman obtuvo el Premio Nobel de Economía en 2002 por integrar parte de los avances de su disciplina en el análisis económico y, en particular, por sus investigaciones sobre los juicios y la toma de decisiones bajo incertidumbre. En los últimos años también se ha concedido este galardón a otros investigadores que, no partiendo de la economía, aplicaron sus conocimientos a esta disciplina. Este es el caso de la recientemente fallecida Elinor Ostrom, que consiguió el Nobel en 2009 por su estudio sobre la gestión de los bienes de propiedad común.
Kahneman (Pensar rápido, pensar despacio) centra su investigación, no en lo irracional del comportamiento humano, sino en las limitaciones de la racionalidad cuestionando la aproximación de los economistas a este tema. Desde los años sesenta, y gracias a trabajos como los del también laureado con el Nobel Gary Becker, lo que distingue a la economía de otras disciplinas no es el tema de estudio (la riqueza, los mercados o los precios), sino la forma de analizar otras cuestiones como el matrimonio o la discriminación racial. Es decir, el ámbito de la economía se extiende —de ahí que se acuse a esta disciplina de ciencia imperialista— a aquellos aspectos del comportamiento humano en los que los medios son escasos, y los fines, competitivos. Para ello se parte de las hipótesis de la conducta racional (es decir, los agentes se comportan como si maximizaran sus propias funciones de utilidad sujeta a restricciones presupuestarias, temporales y de producción) y de la estabilidad de las preferencias. Becker, en su discurso de aceptación del Nobel, afirma que los individuos maximizan el bienestar “como ellos lo conciben, ya sean egoístas, altruistas, leales, rencorosos o masoquistas”.
Kahneman cuestiona no sólo que la gente sea racional en todas las ocasiones, sino que emociones como el miedo, el afecto y el odio expliquen la mayoría de las situaciones en las que los humanos se alejan de la racionalidad. Su intención es buscar el origen de los errores en el diseño de la maquinaria de la cognición más que en la alteración del pensamiento por la emoción.
Describe la vida mental con la metáfora de dos agentes. El Sistema 1, que produce pensamiento rápido, intuitivo y con apenas esfuerzo, y el Sistema 2, lento, perezoso, no siempre activado y que requiere cálculos complejos y atención. El Sistema 1, por ejemplo, no sabe resolver automáticamente el problema de multiplicar 28×53. El Sistema 2, en cambio, con ciertas limitaciones, es el único que puede seguir reglas, comparar objetos en varios de sus atributos y hacer elecciones deliberadas entre opciones. Esta división del trabajo es muy eficiente, pero siempre hay que tener en cuenta que en el Sistema 1 hay sesgos y no se puede desconectar a voluntad. Así tenemos dificultad de apreciar nuestros errores, aunque nos resulta más fácil detectar los ajenos. En este libro, en definitiva, se muestra que el Sistema 1 es más influyente de lo que nuestra experiencia nos dice, y es “el secreto autor de muchas de las elecciones y los juicios que hacemos”.
Las dificultades del pensamiento estadístico muestran tanto la limitación de nuestra mente y que tengamos una excesiva confianza en lo que creemos saber, como la aparente incapacidad para reconocer las dimensiones de nuestra ignorancia y de la incertidumbre del entorno en el que vivimos. Kahneman, influido por Nassim Taleb (autor del best seller El cine negro), ilustra con numerosos ejemplos que somos propensos a sobrestimar lo que entendemos y a subestimar el papel del azar: “La maquinaria del Sistema 1, que a todo da sentido, nos hace ver el mundo más ordenado, predecible y coherente de lo que realmente es” y “La ilusión de que uno ha entendido el pasado alimenta la ilusión de que puede predecir y controlar el futuro”. Este es el caso de muchos inversores que predicen ligeramente mejor que el resto de sus conciudadanos, pero desarrollan “una ilusión de su aptitud algo mejorada, lo que hace que tengan un exceso de confianza poco realista”. Por tanto, aunque no podemos culpar a nadie de fracasar en sus predicciones en un mundo impredecible, sí que habría que llamar la atención a aquellos profesionales que creen que pueden tener éxito en esta tarea imposible. Las pretensiones de tener intuiciones correctas en una situación impredecible significan cuando menos engañarse.
No cabe duda de que este análisis interdisciplinar es muy enriquecedor, pero sin olvidar que los modelos económicos no mantienen que los individuos sean racionales, sino que suponen que son racionales, y partiendo de esta hipótesis y otras igualmente sencillas han tenido éxito explicativo en diferentes campos de la teoría económica. Sirvan de ejemplo los avances que se han producido en el estudio de las instituciones que facilitan o dificultan al individuo tomar decisiones en un marco de recursos escasos y fines alternativos.
Luis Perdices de Blas, Las limitaciones de la racionalidad, El País, 28/07/2012
-

Síntesi matemàtica.
Archivado: enero 12, 2014, 11:50am CET por Manel Villar
La matemática es un lenguaje pero no solo eso.También es herramienta y método, aunque eso tampoco es todo. Nace en el interior de una mente en particular pero es universal, como la música. Su estructura tiene una belleza y una coherencia sublimes, pero no es arte ni es ciencia. La matemática calcula, resuelve, cuenta, ordena, clasifica, organiza, comprende, describe, conjetura, demuestra, deduce, induce, abstrae, concreta, generaliza, analiza, sintetiza, pregunta, responde, anticipa, registra, simula, proyecta, transforma, ilustra, intuye, instruye, juega, deleita,… todo eso hace la matemática, sí, pero ¿qué es la matemática? Los aforismos que siguen dibujan un principio de respuesta.1 Dios pudo inventar la física, pero tuvo que aceptar la matemática.
2 La matemática no es ciencia porque no tiene por qué hacer concesión alguna a la realidad.
3 La matemática ayuda a comprender la realidad y puede inspirarse en ella, pero no la necesita para confirmar ni para refutar ninguna de sus proposiciones.
4 El número π, como cociente entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia, nunca será corregido por una medida experimental.
5 Todo lo real es imaginable pero no todo lo imaginable es realizable, por lo tanto: la imaginación es más grande que la realidad entera.
6 La física parece matemática en colores, pero la matemática es más grande que la física en blanco y negro.
7 La realidad tiene la última palabra para validar o para refutar una teoría científica pero ¿qué o quién se ocupa de tal cosa en la matemática?
8 Los matemáticos coinciden en que no todo vale en matemáticas, pero discrepan ante la pregunta ¿existe algo así como la realidad matemática?: la mitad piensa que la pregunta es trivial y la otra mitad que la pregunta no tiene sentido.
9 Lo decía el añorado Ramón Margalef: cualquier ley biológica que se exprese con una fórmula de más de diez centímetros es sospechosa.
10 ¿Qué tienen en común un árbol, una bola de billar, una partida de ajedrez y una depresión?... ¡El número uno!
11 Los números naturales (1,2,3,…) cuentan y ordenan pero no siempre existe una referencia clara para ello: sea pues el número cero y los números enteros.
12 Los números enteros (-3,-2.-1,0,1,2,3…) resuelven la mayor carencia de los naturales, pero no siempre sirven para dividir o para repartir: sean pues los números racionales.
13 Los números racionales (como el cociente de dos números enteros) resuelven la mayor carencia de los enteros, pero no siempre sirven como solución de una ecuación algebraica (como la raíz cuadrada de dos) o de una relación geométrica (como π): sean pues los números reales.
14 Los números reales resuelven la mayor carencia de los racionales pero no siempre sirven como solución de una ecuación (como la raíz cuadrada de -1): sean pues los números complejos.
15 Los números complejos resuelven, desde detrás del espejo, las carencias de los números reales.
16 La belleza de la matemática, como la belleza de cualquier cosa, es una propiedad interna y procede de la armonía que se da entre las diferentes partes de un mismo todo (como los hexágonos de un panal).
17 La inteligibilidad de la matemática, como la inteligibilidad de cualquier cosa, es una propiedad externa y procede de la armonía que se da entre las partes homólogas de diferentes todos (como los hexágonos del ojo de un artrópodo, del caparazón de una tortuga, de las baldosas de Gaudí...)
18 La belleza es la inteligibilidad interna de las cosas y la inteligibilidad es la belleza externa de las cosas.
19 La matemática tiene padre: es Arquímedes quien en el siglo tercero a.C. intuye casi todo: el cálculo de números como el omnipresente, el cálculo infinitesimal, el cálculo integral, la teoría de los grandes números, la combinatoria, la geometría de las cónicas, la geometría de los poliedros, los volúmenes y superficies de revolución, las sucesiones y series de números, la reducción al absurdo en lógica…
Jorge Wagensberg, La matemática en aforismos, Babelia. El País, 11/01/2014 -

Neuromàgia.
Archivado: enero 12, 2014, 11:35am CET por Manel Villar
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
En tanto que científicos especializados en la visión, sabíamos que los artistas han realizado importantes descubrimientos sobre el sistema visual desde hace cientos de años, y que la neurociencia visual ha aprendido mucho sobre el cerebro estudiando sus técnicas e ideas sobre la percepción. Fueron los pintores quienes desarrollaron, bastante antes que los científicos, los fundamentos de la perspectiva y la interposición para que los pigmentos aplicados sobre un lienzo plano adquirieran la forma de un hermoso paisaje con mucha profundidad. Asimismo, sabíamos que los magos no constituyen sino otra clase de artistas: en lugar de la forma y el color, manipulan la atención y la cognición.
En esencia, lo que los magos realizan durante toda la noche ante su audiencia no son más que experimentos de ciencia cognitiva, y pueden llegar a ser mucho más eficientes que nosotros, los científicos, en nuestros laboratorios. (…)
Los trucos de magia ponen a prueba muchos de los procesos cognitivos que nosotros estudiamos, con la diferencia de que los primeros muestran una solidez increíble. No importa que el público sepa que se le está engañando; noche tras noche y generación tras generación, cae siempre en la trampa cada vez que se le hace el truco. “¡Ojalá lográramos nosotros semejante destreza y habilidad en el laboratorio! –se nos ocurrió de pronto- . ¡Qué grande avance supondría poder manipular la atención y la conciencia con apenas la mitad de la capacidad que tienen los magos!” (…)
Los trucos de magia funcionan porque el proceso de atención y conciencia del ser humano tiene, por así decirlo, un cableado fácil de piratear. Entender cómo los magos logran hackear nuestro cerebro nos ayudará a comprender mejor cómo funcionan los trucos cognitivos en las estrategias publicitarias, en las negociaciones de las empresas y en cualquier tipo de relación interpersonal. Cuando comprendamos cómo funciona la magia en la mente del espectador, habremos desvelado las bases neuronales de la consciencia misma. (introducció, pàgs. 15-17).
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} S.L. Macknik, S. Martínez-Conde, Sandra Blakeslee, Los engaños de la mente, Círculo de Lectores, Barna 2012
[issuu.com] -

Yo, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así.
Archivado: enero 12, 2014, 11:28am CET por Manel Villar
Pedir a alguien que nos seduzca tiene algo de profundamente autocontradictorio. La petición se alinea con viejas paradojas, bien conocidas desde Zenón de Elea (siglo V a. de C., imaginen), como podrían ser las órdenes "desobedéceme", "miénteme" o similares, de imposible cumplimiento a poco que se piense en su contenido. Pero, más allá de su carácter autocontradictorio, la solicitud de seducción presenta otro rasgo, mucho más importante desde el punto de vista de las ideas.
Porque "sedúceme" también parece expresar por parte de quien lo solicita una cierta minoría de edad mental, por decirlo esta vez con la clásica expresión de Kant, aplicada por el filósofo alemán a los preilustrados que no se atrevían a pensar por su cuenta y, en consecuencia, tampoco a actuar con idéntica autonomía. Efectivamente, quien plantea a su interlocutor un requerimiento como el indicado le está transfiriendo, en el mismo movimiento, toda la responsabilidad. Si ocurre algo, será consecuencia de que la tarea de seducción ha sido llevada a cabo con éxito y no ha habido forma humana de resistirse, lo que eximiría de toda rendición de cuentas al seducido; en caso contrario, la responsabilidad igualmente corresponderá al fallido seductor, que no ha sabido estar a la altura de la oportunidad que se le brindó.
Análoga función cumplen otros tópicos, asimismo muy presentes en nuestro lenguaje ordinario. Tal es el caso de cuando muchas personas que han experimentado una mudanza ideológica importante la atribuyen, no a un proceso reflexivo o autocrítico, sino a un presunto interlocutor radicalmente opuesto que, en su intransigencia, les ha abocado a una posición impensada por ellas mismas hace un tiempo. Para no andar todo el rato con citas de autoridad, que es una lata, podríamos buscar ejemplos mucho más banales que sirvan para ilustrar esta segunda actitud. Hace muchos años estuvo de moda una cancioncilla cuyo estribillo acabó haciendo fortuna: "soy rebelde porque el mundo me ha hecho así". No importa ahora detenerse en considerar las razones, más bien ridículas, que supuestamente justificaban la rebeldía de la cantante que interpretaba la pieza. Lo realmente digno de atención es el hecho de que le endosara al mundo la causa de su rebeldía, dando a entender que, de no ser por la desafortunada intervención de este, otro gallo hubiera cantado. Pero hubiera cantado, ¿qué melodía en concreto? Porque es probable que resida aquí el quid de la cuestión que, al soslayarse, da por supuesto precisamente lo que de veras necesita explicación. Que no es otra cosa que ese convencimiento, tan grato a todo tipo de sociologismos vulgares, según el cual le corresponde al mundo la completa responsabilidad por nuestros males. El convencimiento está lejos de ser obvio. Tal vez formulando la cosa a la inversa quede más claro lo que pretendo plantear. Imaginemos por un momento una hipótesis decididamente extravagante, la de que, en contra de lo que proclamaba la canción, el mundo no hubiera intervenido de ninguna manera en la forma de ser de Jeanette. ¿Cómo hubiera sido entonces la chica, ya que se supone que no rebelde? ¿Normal, tal vez? Y eso, ¿qué significa con exactitud?: ¿conservadora?, ¿acomodaticia?, ¿cínica?, ¿un poquito reformista?
Se diría que a este convencimiento exculpatorio de la responsabilidad individual le subyace un tópico trivialmente rousseauniano, allegable a la figura del buen salvaje maleado por una sociedad portadora de todos los vicios y males imaginables. La aparente rebeldía resulta ser así, en realidad, añoranza de una especie de estado de naturaleza originario, prepolítico, en el que el individuo habría desarrollado libremente sus capacidades sin verse coartado por el grupo o, más allá, por el mundo.
Valdrá la pena subrayar, no tanto la falacia que supone ubicar la bondad en ese fantasioso pasado, como la implícita desvalorización de las creencias actuales de quien así plantea las cosas. ¿Qué pensaríamos del neoliberal ultracompetitivo de nuestros días que nos confesara que él era antaño un izquierdista revolucionario, pero que abdicó de todas sus radicalismos juveniles tras un oportuno viaje a Cuba? Sin duda, que sus convencimientos de ahora no resultan suficientemente consistentes. De la misma forma que tampoco podríamos dejar de pensar que su pasada adhesión había quedado, tras semejante mudanza, severamente cuestionada.
Pero los planteamientos señalados no constituyen monopolio de ningún sector ideológico o político. Frases como "la culpa de que me haya convertido en lo que soy la tienen ellos" o "si nos hubieran hecho una oferta seductora, nos hubiéramos comportado de una manera diferente", las han pronunciado voces de los más variados registros. El denominador común es en todos los casos una notoria incapacidad para pensar y actuar por cuenta propia. La autonomía moral o política reclamada por Kant se ve sustituida por una específica heteronomía, en la que el rechazo de los valores del otro se convierte en la norma propia. Por eso, la kriptonita de tales sujetos es una pregunta muy sencilla: "Usted, al margen de todo aquello de lo que está en contra, ¿a favor de qué está exactamente?".
Manuel Cruz, Irresponsables de todos los países, ¡uníos!, El País, 12/01/2014 -

Prohibir el que es fa amb les paraules.
Archivado: enero 12, 2014, 11:18am CET por Manel Villar
Un objeto no puede sentirse ofendido. Tampoco una idea. Por mucho que lo intentemos, ni una mesa se dará por injuriada ni el concepto “libertad” creerá que lo hemos menospreciado.
“Ofender” se define en el Diccionario como “humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos”. “Ultrajar” equivale por su parte a “ajar” o “injuriar”, donde “ajar” se corresponde con la acepción de “tratar mal de palabra a alguien para humillarle”; y donde “injuriar” equivale a “ultrajar”; y “ultrajar”, a “despreciar o tratar con desvío a alguien”. Definiciones todas ellas en las que el indefinido “alguien” solo puede referirse a personas.
“España” es una palabra que representa una cosa o una idea: o bien un territorio físico o bien el concepto espiritual de una nación. “España” no tiene emociones, ni ojos, ni boca, ni brazos ni axilas, ni rodillas ni corvas. ¿Cómo se podría entonces ofender a España, según señala un proyecto de ley, si España no es “alguien”, sino “algo”? España o la bandera son algo que amamos, algo que nos une o nos separa, no son alguien que sufre, que hace o deshace (salvo en usos metafóricos que representen a unas personas; por ejemplo, si decimos: “España es alguien en el fútbol mundial”).
Los sentimientos de España, como el fútbol de España, solo se pueden residenciar en los españoles (y en los futbolistas españoles). Está claro que “España” somos los españoles. Pero los españoles mostramos gran variedad de pareceres tanto a la hora de pedir los cafés (“yo quiero un cortado descafeinado con leche fría, en vaso y con azúcar moreno”) como en todo lo que concierne a los asuntos públicos (“yo me siento más de mi región que de mi pueblo, pero más de mi pueblo que español, y un poco más español que de mi provincia”).
Entre esos tipos de españoles se encuentran los que se molestan con facilidad y también los que, por el contrario, piensan que la palabra perro nunca les muerde.
Entonces, ¿cómo se pueden regular las ofensas y los ultrajes a España, a la bandera, a las comunidades y, ya puestos, también a los ayuntamientos, las diputaciones, las comarcas, las vegas y los valles?
Malamente.
El filósofo británico John Austin (1911- 1960) nos enseñó que una cosa es decir palabras; otra hacer con palabras, y una tercera hacer al decir palabras.
En los tres casos decimos palabras, pero las consecuencias difieren. Si pronunciamos “te felicito”, hacemos con palabras, pues en la oración “te felicito” va el mismo acto de felicitar. Pero si nos dicen “te regalo este libro”, se precisan la palabra y el libro para hacer al decir, porque lo uno sin lo otro no completa la acción.
Así que no todas las palabras consiguen por sí mismas lo que se proponen. Puedo pronunciar “te doy las gracias”, y en ese momento estoy agradeciendo. Pero si digo “te persuado”, tal vez no esté logrando persuadir a nadie, porque para ello hace falta que el receptor dé sentido al verbo.
Está en marcha una ley que se prevé incluya palabras desviadas de su significado, como “ofender” o “ultrajar”; verbos que tampoco se realizan por sí mismos, sino que necesitan la contribución del complemento que recibe la acción. Y los complementos de esta ley no pueden contribuir a ello porque no son personas.
La bandera, la palabra “España” (o “Cataluña”, o “Galicia”) representan ideas, y como ideas reciben ataques que no son en sí mismos injuriosos contra nadie, no son personales. Quien se envuelva en la bandera se estará arrogando como ultraje personal lo que solamente se expresó como desacuerdo democrático, por desagradable que nos parezca. Pero esa futura ley no defiende la bandera ante las ofensas, sino más bien determinadas ideas ante las críticas.
Ni el término “gato” araña ni la palabra “hielo” enfría. Y quemar una bandera es quemar una bandera, no quemar a quienes amamos una bandera. Así es la libertad de expresión, así es la democracia, así es el lenguaje. Y si usted discrepa, queme este artículo. No será ninguna ofensa.
Álex Grijelmo, Las banderas no se ofenden, El País, 12/01/2014
-

El orden de las cosas
Archivado: enero 12, 2014, 11:13am CET por Gregorio Luri
-

La instrumentalització econòmica de l'escola.
Archivado: enero 12, 2014, 10:55am CET por Manel Villar
 "Eficacia y equidad". Son innumerables los informes de la Comisión, las mociones del Parlamento europeo, los memorandos del Consejo de ministros de Educación, las circulares y los seminarios de especialistas centrados en "la eficacia y la equidad de los sistemas educativos en Europa". La doctrina oficial de Europa en materia educativa parece ahora ya caber en estas dos palabras: "eficacia" y "equidad". ¿Quién podría dejar de aplaudir tan bello programa? ¿Alguien en esta sala se levantará para afirmar que no quiere una enseñanza eficaz? ¿Alguien tiene una objeción contra una educación equitativa?
"Eficacia y equidad". Son innumerables los informes de la Comisión, las mociones del Parlamento europeo, los memorandos del Consejo de ministros de Educación, las circulares y los seminarios de especialistas centrados en "la eficacia y la equidad de los sistemas educativos en Europa". La doctrina oficial de Europa en materia educativa parece ahora ya caber en estas dos palabras: "eficacia" y "equidad". ¿Quién podría dejar de aplaudir tan bello programa? ¿Alguien en esta sala se levantará para afirmar que no quiere una enseñanza eficaz? ¿Alguien tiene una objeción contra una educación equitativa?
Simplemente, empezamos a desconfiar un poco de estas bellas fórmulas simplistas - "autonomía", "modernización", "rendición de cuentas"... - fórmulas destinadas a concitar unanimidad, de tan banales que resultan, mientras que en realidad esconden innumerables dobleces, implicaciones políticas y sociales de calado.
Como dicen nuestros amigos anglosajones, "what's in a word?" ¿Qué se esconde tras una simple palabra? ¿Qué se puede ocultar tras dos palabras bonitas como "eficacia" y "equidad"?
¿De qué eficacia habla Europa?
La eficacia, como todo el mundo sabe, es la capacidad de alcanzar los objetivos que uno se ha fijado. Al hacer hincapié en la eficiencia, se sobrentiende que los objetivos de la educación caen por su propio peso, escapan a todo debate, a toda contradicción. Sin embargo, es justamente en la formulación de estos objetivos donde reside la verdadera apuesta política, el debate social real.
Afortunadamente, en el caso que nos ocupa, no hay que mirar muy lejos para descubrir de qué eficacia se trata a los ojos de los dirigentes europeos como, por cierto, a los de nuestros dirigentes nacionales. Un breve recorrido por el sitio web de la Comisión es suficiente. La página personal que allí se dedica a la Sra. Vassiliou, actual Comisaria europea de Educación, expone de forma concisa y precisa el objetivo central, respecto del cual deberá medirse la calidad de los sistemas educativos del continente: "mejorar las competencias y el acceso a la educación y la formación, concentrándose en las necesidades de los mercados." Vassiliou precisa que se trata de "equipar a los jóvenes para el mercado laboral actual" para "ayudar a Europa a afrontar la competición globalizada" y de "responder a las consecuencias de la crisis económica" [1]. Hay que reconocerle, al menos, el mérito de ser clara.
Las ideas de Vassiliou no tienen nada de originales. Se limitan a resumir la doctrina fundamental que la Comisión martillea desde hace más de quince años. Ya en 1995, al término - se pensaba - del marasmo económico de los años 80, la Comisaria europea de Educación, Edith Cresson, prometía que, por la gracia de una enseñanza dinamizada y modernizada, centrada en las nuevas competencias reclamadas por los mercados de trabajo, Europa iba resueltamente a comprometerse por la senda de la "sociedad del conocimiento". Y esto, claro está, para la mayor felicidad de todos.
Seis años, una decena de rutilantes informes y un crack bursátil más tarde, llegó el turno de que su sucesora, la luxemburguesa Viviane Reding, nos intentase seducir con los beneficios de un compromiso de la educación europea en el proceso de Lisboa. Se trataba, ni más ni menos, de hacer de Europa "la economía del conocimiento más competitiva del mundo", a base de orientar los sistemas educativos hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, la flexibilidad, la individualización de los aprendizajes, las "competencias clave" y el espíritu empresarial.
Hoy en día, una nueva crisis financiera y una recesión económica mundial han vuelto a enterrar las promesas de un capitalismo generador de prosperidad universal. Y, sin embargo, estos quince años de fracaso no parecen haber abierto los ojos de nadie: los líderes europeos siguen pensando la Escuela sobre todo - léase exclusivamente - como un instrumento al servicio de la competición. Siguen queriendo hacernos creer que la solución de los problemas de desempleo y de desigualdades radicaría en una mejor adecuación entre la enseñanza y las necesidades económicas. Incluso se tiene la impresión de que la aceleración de las crisis y su exacerbación arrastran a la Comisión en una irresistible huida hacia delante: el ogro pide cada vez más competitividad y la Escuela debe, pues, plegarse cada vez más a sus exigencias.
Hace menos de un año, en un documento titulado "Las competencias clave en un mundo en mutación", la Comisión daba una nueva vuelta de tuerca: "La recesión exacerba aún más la urgencia de las reformas (...). Los sistemas de educación y de formación (...) deben abrirse más y responder mejor a las necesidades del mercado laboral y de la sociedad en general. Conviene prestar especial atención a la creación de alianzas entre el mundo de la educación y la formación y el mundo del trabajo". La Comisión advirtió: "La educación y la formación (...) desempeñan un papel esencial en los esfuerzos (de la UE) hacia el horizonte 2020." [2]
La recesión no deja de causar, sin embargo, un problema espinoso. En primer lugar, explica la Comisión, "se destruyen puestos de trabajo y los que se crean requieren a menudo competencias diferentes y más elevadas." Pero por otra parte, prosigue la Comisión, "las fuentes de financiación públicas y privadas sufren restricciones importantes."
Me detuve antes en la palabra "eficacia". Pues bien, una palabra puede esconder otra. En realidad, nos hallamos ante una pequeña sutileza de traducción. En inglés, los textos europeos hablan de "Efficiency and equity in education." La "eficacia" es, pues, la traducción del inglés "efficiency", que también se puede traducir por "eficiencia". Ahora bien, ¿qué nos dicen los buenos diccionarios? "Eficiente" significa "que logra la máxima productividad con el mínimo esfuerzo o gasto". La "efficiency" que reclaman la Comisión y los ministros europeos de Educación es, pues, una eficacia dotada de un matiz importante: se es eficaz cuando se logran los objetivos, pero se es eficiente cuando se logran a coste mínimo.
Tras la dificultad de elegir las palabras adecuadas, surge una verdadera contradicción: la Escuela debe abastecer los mercados de trabajo europeos de mano de obra dotada, según hemos visto, de competencias "diferentes y más elevadas". Pero el sistema educativo también deberá sufrir la indispensable austeridad que exige el plan de rescate del sistema bancario y la huida hacia delante de la desfiscalización competitiva. ¿Cómo diablos conciliar estos dos imperativos?
Un primer elemento de respuesta se encuentra en el análisis detallado de las demandas del mercado laboral y las nuevas competencias de las que habla la Comisión.
El mercado laboral se dualiza
Según un estudio realizado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), si los trabajos tradicionales poco cualificados, en la agricultura, por ejemplo, van a seguir disminuyendo, se puede prever a cambio "un crecimiento significativo del número de empleos para los trabajadores del sector servicios, especialmente en la venta al por menor y la distribución, así como en otras ocupaciones elementales que requieren poca o ninguna cualificación formal". La Agencia europea lo caracteriza como "polarización en la demanda de competencias". "Si la tendencia actual se mantiene", dice el CEDEFOP, "los cambios estructurales en curso crearán numerosos puestos de trabajo de alto nivel, pero también un gran número de puestos de trabajo en el extremo inferior del espectro de empleos, con salarios bajos y malas condiciones de contratación". [3]
Esta evolución dual del mercado de trabajo también se observa en los Estados Unidos: de los cuarenta ocupaciones que presentan mayor crecimiento en volumen, ocho requieren niveles de cualificación muy altos (bachillerato + 4 o más), mientras que una veintena requieren sólo una "short-term on-the-job trainig", una formación breve "sobre la marcha". Algunos autores anglosajones describen muy bien esta polarización hablando de "Mac-jobs" y "Mc-jobs" (en referencia a "Mac" de Apple y "Mc" Mc Donald's). También en Francia, las estadísticas del INSEE muestran, desde mediados de los años 90, un crecimiento impresionante de estos nuevos empleos no cualificados, principalmente en el sector de los servicios.
Esta evolución del mercado de trabajo arroja nueva luz sobre el discurso dominante acerca de la "sociedad del conocimiento". Y necesariamente tiene consecuencias drásticas para las políticas educativas. La OCDE se ve obligada a reconocer cínicamente que "no todas las personas podrán ejercer una carrera en el dinámico sector de la "nueva economía"- de hecho, la mayoría no lo hará - de modo que los programas escolares no se pueden concebir como si todos los estudiantes tuvieran que llegar lejos". [4] Claude Thélot retomó esta fórmula, de forma aún más clara, en el informe que elaboró a petición de Jacques Chirac: "El concepto de éxito para todos no se debe prestar a malentendidos. Desde luego, no quiere decir que la escuela deba proponerse hacer que todos los estudiantes alcancen las más altas cualificaciones académicas. Esto sería a la vez ilusorio para los individuos y un absurdo social, puesto que las cualificaciones escolares ya no se asociarían, ni siquiera vagamente, a la estructura de los empleos". [5]
El problema que se plantea a los responsables europeos de la enseñanza es el siguiente: hemos heredado, por la evolución de los años 1950 a 1980, sistemas educativos en los que los estudiantes reciben de 8 a 10 años de formación común. Esto respondía, históricamente, a la esperanza de un capitalismo próspero, de crecimiento fuerte y duradero, que reclamaba un aumento continuado de los niveles de formación. Pero henos aquí en la era de las crisis, del desempleo masivo y de la polarización de las cualificaciones. En estas condiciones, ¿cuál debe ser la base de la formación común de los futuros ingenieros por un lado y, por otro, de los futuros trabajadores poco cualificados que irán rebotando de un empleo precario a otro?
Competencias clave para cualificaciones polarizadas
La respuesta reside en la naturaleza de estos nuevos empleos no cualificados. O más bien debería decir considerados no cualificados. Porque, en realidad, el empleo no cualificado no existe. Se ha convenido en designar así los empleos cuya cualificación no es reconocida, porque los conocimientos, las habilidades y los comportamientos que exigen se les suponen a todos. Así, desde principios del siglo XX, la posesión de un nivel elemental de competencia en lectura y escritura ya no se considera una cualificación, porque en principio es universal, al menos en Europa. Estas cualificaciones no reconocidas no son objeto de negociaciones colectivas y no ofrecen, por lo tanto, más allá de las condiciones legales mínimas, ninguna garantía en materia de salario, de condiciones de trabajo o de protección social.
Sin embargo, los nuevos puestos de trabajo considerados "no cualificados" tienen la peculiaridad de que requieren competencias muy variadas pero de nivel muy bajo. El "camarero de barra" que trabaja en el vagón cafetería de un tren de alta velocidad internacional debe ser capaz de comunicarse de forma elemental en diferentes idiomas, debe tener cierta capacidad para el cálculo mental, necesita un mínimo de alfabetización tecnológica, numérica y científica, para gestionar un surtido de herramientas variadas (horno, microondas, calentador de agua, caja registradora, lector de tarjetas bancarias, nevera, sistema de avisos por megafonía, panel de alimentación eléctrica...), debe demostrar habilidades sociales y relacionales en su contacto con clientes muy dispares, y se le exigirá además sentido de la iniciativa, sentido de empresa y, por último, por supuesto, flexibilidad (en relación con los horarios de los trenes) y adaptabilidad (porque el equipo de los vagones y los productos ofrecidos se renuevan con frecuencia).
Tal es, poco más o menos, la lista de las "competencias clave" formulada por la Comisión europea, que debería servir como eje central para la reforma de los sistemas educativos, de la escuela primaria a la formación profesional, pasando por la universidad y la escuela secundaria.
Según la Comisión, hoy en día, unos 30 millones de trabajadores europeos no disponen de estas competencias clave. En consecuencia, se encuentran excluidos de la competición en el mercado de trabajo para el acceso a nuevos puestos de trabajo "no cualificados". Esto obliga a veces a los empleadores a contratar trabajadores sobrecualificados, con el consiguiente riesgo de presión al alza sobre los niveles salariales. En cambio, dotando a todos los trabajadores de las famosas competencias básicas, se favorece la competición salarial en los nuevos puestos de trabajo no cualificados. Tal vez me consideren ustedes un poco osado por atribuir intenciones tan cínicas a la Comisión. Sin embargo, es ella precisamente la que distribuye un argumentario a favor de sus competencias básicas, donde se lee: "el aumento de la oferta (de estas competencias) resultará en una reducción de los salarios reales para todos los trabajadores que ya disponían de estas competencias".
Competencias clave para la adaptabilidad y la empleabilidad
La transición de una enseñanza centrada en los conocimientos, las capacidades y las cualificaciones hacia una enseñanza orientada a las competencias y la empleabilidad también responde a una demanda creciente de flexibilidad y adaptabilidad de la mano de obra. La inestabilidad económica, que ha llevado al uso desenfrenado de la innovación como medio para crear nuevos mercados o mejorar la competitividad, hace que el entorno más productivo sea cada vez más imprevisible. ¿A qué se parecerán las relaciones técnicas de producción dentro de diez años? Nadie lo sabe y, por consiguiente, nadie puede predecir las necesidades exactas en conocimientos o en cualificaciones. Por el contrario, las muy vagas competencias enumeradas anteriormente son percibidas como garantes de la capacidad de adaptación de los futuros trabajadores.
"¿Por qué razón estas competencias, al fin y al cabo clásicas, se encuentran ahora bajo los focos?", pregunta la OCDE. Y se contesta: "Porque los empleadores han reconocido en ellas factores clave de dinamismo y flexibilidad. Una fuerza de trabajo dotada de estas competencias es capaz de adaptarse continuamente a la demanda y a los medios de producción en constante evolución". [6] Según la Comisión, "surge, en toda la UE, una clara tendencia a favor de la enseñanza y el aprendizaje centrado en las competencias (...). El marco europeo de competencias clave ha contribuido significativamente a esta evolución. En algunos países, se ha situado en el corazón de la reforma de las políticas educativas". Los profesores belgas francófonos que hayan creído que la introducción de una enseñanza basada en competencias era el fruto de los brillantes trabajos de psicopedagogos progresistas deben desengañarse decididament. Al menos, sus colegas flamencos, que ahora ya también van a tomar el camino del enfoque por competencias, tienen derecho a la verdad: "La creciente popularidad del pensamiento por competencias en la enseñanza actual, dice el Consejo Flamenco de Educación (VLOR), debe atribuirse sobre todo al deseo de aproximar la enseñanza y el mercado de trabajo, mediante una mejor preparación de los alumnos para que funcionen de manera flexible y adaptable en su futura vida profesional".
La imposible equidad de una Escuela obligada a servir al mercado
La creciente demanda de flexibilidad tiene otra consecuencia en el ámbito de la enseñanza. No sólo los futuros trabajadores deben aprender a adaptarse, dice la Comisión, es necesario también que los propios sistemas educativos puedan "reaccionar más rápidamente y con mayor flexibilidad al aumento previsto de las necesidades en el plano de las cualificaciones y las competencias". Por ello, la Comisión apoya las iniciativas encaminadas a dar mayor autonomía a los establecimientos escolares, con el objetivo de favorecer así la competición entre las escuelas sobre un mercado escolar bien poco propicio al objetivo de equidad que sin embargo proclama. Desgraciadamente, en Bélgica estamos bien situados para saber hasta qué punto la competencia entre redes educativas y, más en general, el casi mercado escolar, generan desigualdad. Conducen a una doble polarización del tejido educativo: una polarización social y una polarización académica. Cuanto más se organizan los sistemas de enseñanza según el modelo de un mercado en el que la oferta de enseñanza es libre y en el que los padres eligen escuela libremente, más fuerte y más injusta es la relación entre los rendimientos escolares y el origen social de los alumnos.
En el mismo orden de ideas, la Comisión aboga por una individualización de las trayectorias de aprendizaje. El profesor ya no es el encargado de conducir un grupo clase a progresar colectivamente, sino sólo de permitir a los individuos que ejerzan y desarrollen sus competencias, cada cual a su ritmo. La Comisión europea propone así generalizar "la experiencia de los países que utilizan los portfolios de competencias (y) los planes individuales de evaluación del aprendizaje". Y se pronuncia también a favor de una "validación de los aprendizajes no formales e informales".
Por último, no puedo terminar sin referirme a la enseñanza superior, que nos acoge hoy (pero será objeto de un seminario específico esta tarde). Las recomendaciones actuales de la Comisión europea en esta materia no causan sorpresa y se alinean con el proceso iniciado con los acuerdos de Bolonia. El objetivo declarado es crear un "espacio universitario europeo", capaz de afrontar mejor la competición en el mercado mundial de la enseñanza y enteramente sumetido a las expectativas del entorno económico. Para ello, la Comisión insta a "reforzar la autonomía (y) la rendición de cuentas de las universidades", a "diversificar sus fuentes de financiación", a "reforzar la participación de las empresas en la financiación de la enseñanza superior" y a desarrollar "programas y sistemas de certificación mejor adaptados a las necesidades de competencias del mercado de trabajo".
Conclusión
¿Qué queda de las bellas promesas iniciales? La eficacia, tal como se desprende de la lectura de los textos europeos, se revela como una instrumentalización económica de la escuela y una gestión severa de la austeridad. Consiste, por una parte, en degradar los objetivos de la enseñanza a lo que es (o parece) estrictamente necesario para los empleadores y, por otra, en disminuir el carácter público de la Escuela mediante la puesta en concurrencia de sus instituciones.
En cuanto a la equidad anunciada, no queda de ella más que el reparto "equitativo" de las mediocres competencias clave que bastarán para formar futuros competidores competitivos en el mercado de los empleos precarios.
Al frente de los principios fundadores de nuestra asociación, APED, figura la idea de que la escuela democrática es aquella que aporta a todos los jóvenes las armas del saber. Es decir, los conocimientos y habilidades que les permitirán comprender mejor el mundo y participar activamente en su transformación. Entre la enseñanza de calidad y democrática que deseamos y la enseñanza "eficiente" y "equitativa" que implementa la Unión Europea, hay mucho más que un matiz de palabras. Se trata de dos proyectos educativos diametralmente opuestos, dos puntos de vista irreconciliables, que se enfrentan.
Nico Hirt, Competencias y competición: dos formas de la desregulación de la enseñanza en Europa, Sin Permiso, 08/05/2011
NOTAS: [1] [ec.europa.eu] (consultado el 13 de junio de 2010). [2] Salvo mención contraria, todas las citas de la Comisión provienen del documento siguiente: Las competencias clave en un mundo cambiante, Bruselas, 25.11.2009 COM(2009)640 final. [3] CEDEFOP. Future skill needs in Europe : medium-term forecast. Background technical report, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2009. [4] OCDE, What future for our schools, París, 2001. [5] Thélot, C., Pour la réussite de tous les élèves. Rapport de la Commission du débat national sur l'avenir de l'École, Paris: la Documentation française, 2004. [6] Pont, B. & Werquin, Nouvelles compétences: vraiment? L'observateur de l'OCDE, 2001.
Nico Hirtt es un enseñante, sindicalista, investigador marxista, agregado de ciencias físicas, profesor de física y matemáticas en la zona francófona de Bélgica, miembro fundador de APED (Appel Pour une École Démocratique), editor general de la revista trimestral L'école démocratique y autor de diversas obras sobre la escuela.
Traducción para www.sinpermiso.info: Vera Sacristán
-

Licencia y rigor
Archivado: enero 12, 2014, 2:04am CET por Gregorio Luri
Sostenía Will Durant que...
... one of the most regular sequences in history is that a period of pagan license is followed by an age of puritan restraint and moral discipline. So the moral decay of ancient Rome under Nero and Commodus and later emperors was followed by the rise of Christianity, and its official adoption and protection by the emperor Constantine, as a saving source and buttress of order and decency. The condottiere violence and sexual license of the Italian Renaissance under the Borgias led to the cleansing of the Church and the restoration of morality. The reckless ecstasy of Elizabethan England gave way to the Puritan domination under Cromwell, which led, by reaction, to the paganism of England under Charles II. The breakdown of government, marriage, and the family during the ten years of the French Revolution was ended by the restoration of law, discipline, and parental authority under Napoleon I; the romantic paganism of Byron and Shelley, and the dissolute conduct of the prince of Wales who became George IV, were followed by the public propriety of Victorian England. If these precedents may guide us, we may expect our children’s grandchildren to be Puritans.
Seguir leyendo.
-

La mujer y sus atributos
Archivado: enero 12, 2014, 1:44am CET por Gregorio Luri
El pasado día 9 publiqué el siguiente artículo en La Vanguardia:Cuando John Locke intentó fundamentar teóricamente el capitalismo poniendo como principio de los principios el derecho de propiedad, no podía imaginar que al cabo de los siglos tendría tantísimas devotas dándole la razón enfervorizadamente al grito de "mi cuerpo / útero / bombo / … coño es mío" o de “mi coño, mis normas”. Estos eslóganes reflejan el triunfo de un curioso neo-individualismo que, creyéndose alternativo, va a buscar sus argumentos a las fuentes mismas del liberalismo. Lo que vienen a decir es, a fin de cuentas, que el sustento de los derechos de la mujer es la capacidad de ésta para poseerse a sí misma, al menos parcialmente.
Como es difícil creer que la mujer se defina por una sinécdoque, parece lógico pensar que lo esencial de los eslóganes se encuentra en lo que todos tienen en común: el posesivo. Más allá de la provocación estentórea, propia de nuestros tiempos mediáticos, el acento en el derecho de propiedad quiere dejar clara una oposición frontal a las teorías del derecho natural, o sea, que no es la voluntad la que ha de someterse al derecho, sino que el derecho ha de cumplir el papel de guardián de mis posesiones. En el caso que nos ocupa, la mujer, como gestora de sus propiedades, sería la única capacitada para decidir lo que es bueno y lo que es malo para salvaguardar sus bienes. En consecuencia, un hipotético individuo sin propiedades no sería sujeto de derechos.
Esta concepción del derecho repugnaría a un liberal de los de antes, porque no se contenta con preservar para la intimidad del hogar el disfrute de las posesiones del individuo propietario, sino que lleva a la plaza pública los deseos corporales sin ningún tipo de vergüenza y, en realidad, con un indisimulado orgullo. Resulta así que el exhibicionismo de la intimidad se ha convertido en una conducta moral, cosa que sería vista con reticencias por aquellos antiguos propietarios que aconsejaban ser moderado con la exhibición de los propios bienes. Esto tiene una explicación sencilla, aunque paradójica: lo que se exhibe es algo más que un título de propiedad. Lo que se exhibe es la condición de víctima.
Hoy un amigo, y gran psiquiatra, me ha enviado un mail comentando el artículo y entre otras cosas me dice:La plaza pública se ve cada vez más ocupada no por aquella razón común en la que soñaban los antiguos republicanos, sino por sujetos que pugnan por hacer visible su condición de víctimas para ganar legitimidad política y visibilidad. La razón pública se nos ha hecho una razón victimológica porque hoy el vómito es más espectacular que el apetito.
Me ha gustado la tesis que recuerda la idea freudiana y lacaniana del hombre como un propietario apurado y embarazado por su temor fálico. Su condición de propietario lo convierte en alguien obligado a proteger su bien y con temor a perder, de allí que le sea más útil y fácil el goce masturbatorio - y ahora el cibersexo- que no el encuentro real.
Tu has captado el giro actual de las que -en simetria- hacen de la propiedad de sus atributos no un temor sino una reivindicación de su condicion de victimas. Freud a eso le llamaria la salida del penisneid.
(...) resérvame las entradas para cuando te asen en la hoguera de los Politically Incorrect.
-

L'extremisme ciutadanista.
Archivado: enero 11, 2014, 10:49pm CET por Manel Villar
 En la primera parte de la sesión os hice notar cómo un nuevo estilo de apropiación colectiva de la calle se generalizó a finales del siglo pasado y en los primeros años del nuestro de la mano del movimiento antiglobalización. Luego de un periodo de luchas dispersas y aisladas en la década de los 90, planteadas en términos locales, indiferentes ante la cuestión fundamental hasta entonces de la toma del poder por las clases populares y marcadas por el trauma que para una parte importante de la izquierda supuso el hundimiento del boque socialista, se producía por primera vez una oleada de protestas de alcance mundial que congregaba a militantes y activistas que con frecuencia iban de ciudad en ciudad para boicotear encuentros de las más altas instancias políticas o económicas, a las que se hacía culpables del empobrecimiento de los pueblos y de la destrucción del planeta.
En la primera parte de la sesión os hice notar cómo un nuevo estilo de apropiación colectiva de la calle se generalizó a finales del siglo pasado y en los primeros años del nuestro de la mano del movimiento antiglobalización. Luego de un periodo de luchas dispersas y aisladas en la década de los 90, planteadas en términos locales, indiferentes ante la cuestión fundamental hasta entonces de la toma del poder por las clases populares y marcadas por el trauma que para una parte importante de la izquierda supuso el hundimiento del boque socialista, se producía por primera vez una oleada de protestas de alcance mundial que congregaba a militantes y activistas que con frecuencia iban de ciudad en ciudad para boicotear encuentros de las más altas instancias políticas o económicas, a las que se hacía culpables del empobrecimiento de los pueblos y de la destrucción del planeta.
Seattle, Goteburgo, Niza, Melbourne, Praga, Génova, Barcelona... Lo que caracterizó aquellas grandes concentraciones altermundistas fue, además de la pluralidad de sus composición temática, el despliegue intensivo de códigos formales tomados de la performance artística y de la fiesta, que se constituyeron en dramatización de los paradigmas propios de lo que se ha dado en llamar postpolítica, no sólo en el sentido de renuncia a presupuestos ideológicos contundentes y la abdicación de alcanzar grandes metas históricas, sino especialmente por el lugar concedido al individuo y su subjetividad en la conformación de esos conglomerados humanos reunidos, vinculados por una coincidencia que era más ética que política y que ya no podían ser reconocidos como propiamente masas, al menos en el sentido que la tradición obrerista habría establecido como tales.
Estas movilizaciones de nueva generación venían a expresar, en buena medida, doctrinas que apostaban por un aumento de la participación de los ciudadanos ejerciendo en tanto que tales, es decir reclamando la activación de los valores de la ciudadanía al margen de la política formal y como fuente permanente de fiscalización y crítica de los poderes gubernamentales y económicos, en aras de una agudización de los principios abstractos de la democracia. El objetivo final de ese civismo reivindicativo ya no era la conformación de un bloque histórico, ni generar un punto de referencia teórico y práctico, ni cultivar la lucha ideológica, ni suscitar bases orgánicas para la transformación social, sino más bien potenciar una imaginaria ecúmene horizontal basada en el individuo autónomo, responsable y racional, que se asociaba con otros iguales a él en agregaciones solidarias y autónomas en orden a afrontar contingencias y expresar con otros opiniones o estados de ánimo en relación a determinados temas de actualidad que les afectaban. Ese sería uno de los rasgos que permitirían tipificar a los llamados nuevos movimientos sociales a partir del papel que en ellos juega la autodeterminación individual. Entre sus axiomas está que todo cambio empiece por la propia persona y que en las articulaciones sociales a las que se incorpore cada cual se represente a sí mismo y nadie pueda arrogarse su representación, elementos que son herencia directa de las tendencias subjetivistas ya presentes en buena parte de la nueva izquierda de los años 60 del siglo pasado, con sus llamadas constantes a la congruencia, integridad, compromiso personales, y con su concepción de la toma de conciencia como una revelación psicológica del yo inmanente.
Lo que sorprende es ver cómo esa doctrina disfraza su esencia liberal —sujetoes, por definición y desde su génesis, un concepto liberal— y aparece transfigurada en doctrina supuestamente rupturista bajo el patrocinio teórico de esa tendencia presentada como neo-obrerista —De Giorgi, Negri, Lazzaratto, Mezzara, Virno, etc.— para la que la desactivación de las masas obreras —y del obrero-masa que las nutría— es la consecuencia del fin mismo de un capitalismo industrial o fordista que había estado propiciando justamente una producción, una vida social y unas luchas igualmente de masa. Una clase obrera que es considerada no solo derrotada, sino ya moribunda o en vías de extinción, aparece ahora sustituida por una nueva forma de fuerza de trabajo en que es imposible unificar la diversidad de subjetividades que la generan y que genera, puesto que constituye un conjunto indiferenciado, irreductible, móvil, irrepresentable, flexible, inidentificable, complejo..., de potencialidades cooperativas y productivas hostiles ante cualquier intento de sometimiento, rebelde a todo intento de reglamentación rígida. Os leí, como recordaréis, diversos textos de estos autores, herederos de lo que se presenta como escuela postoperaria, de quienes han sido debidamente reconocidos los mimbres con que conforma su teoría y sus propuestas para la acción: la propia tradición del autonomismo obrerista italiano de los años 60 y 70, un marxismo al que se le habría descontado la dimensión dialéctica, las intuiciones situacionistas, Vygotski, Wittgenstein, Bachelard, De Martino, Gibert Simondon, Foucault, varias de las expresiones del postestructuralismo francés..., etc. En particular, la impugnación a determinados aspectos tenidos por obsoletos de las teorías clásicas de la izquierda revolucionaria y del papel en ellas de las masas como concepto y como realidad empírica pretende hundirse en raíces más profundas todavía: en la recuperación de los aspectos más potencialmente revolucionarios en un sentido democrático del humanismo renacentista —Maquiavelo, sobre todo— y en cierto pensamiento político barroco, en especial el de Spinoza. Es del Tractatus que Antonio Negri recupera un concepto que hemos visto que devendrá clave: multitudo, que Hobbes contraponía a pueblo y que en el Leviatán asociaba a los súbditos en estado de insubordinación, pero que en Spinoza no deriva en reducción alguna al uno, sino que despliega su potencia sin negar la multiplicidad de sus elementos constitutivos contingentes, en este caso los individuos particulares. De hecho, bien podría decirse que a Spinoza le corresponde la anticipación lúcida de que el gran objetivo de la democracia moderna es conseguir que las multitudes se autogobiernen luego de haber adquirido la necesaria madurez lógica, es decir lo que siglos después el liberalismo y, tras él, una cierta sociología crítica, se planteará como el necesario paso de masa a público.
Ahora bien, a la hora de hacer la historia de la multitud y la multiplicidad neooperaria no siempre se reconoce su deuda con un tipo de perspectivas que, ubicadas a finales del siglo XIX principios del XX, no solo contribuyeron —como todas las demás— a la máquina de guerra contra el fantasma que recorría en aquellos momentos Europa —el comunismo como proyecto político y el marxismo como teoría revolucionaria— sino que también aparecieron empeñadas en una crítica a la mística de lo social atribuida a Durkheim, que los sociólogos de la Escuela de Chicago habrán de heredar. A estas teorias hemos dedicado prácticamente todo el curso.
Es decir, la preocupación de los neo-operarios es para que la multitud que postulan —nueva denominación del público pragmático— esté orientada para hacer que la articulación del sujeto con y en lo colectivo se traduzca no, como en la masa, en su desintegración sino, al contrario, en una afinamiento y una intensificación de sus potencialidades como ser autónomo y autodiseñado. Esa defensa de la individuación como factor clave constituyente frente a cualquier atractor hacia la unidad constituida —Estado, pueblo, clase, masa o público masificado— es del todo consecuente con lo que ya se ha hecho notar que es la izquierda del ciudadanismo, esa tendencia política que parece convencida de que el antídoto contra el capitalismo pasa o incluso consiste en llevar hasta sus últimas consecuencias los principios democráticos abstractos, lo que en la práctica es imposible sin la institucionalización, como fundamento del lazo social, del individuo responsable y debidamente informado de virtudes cívicas, es decir del ciudadano. Democracia radical —o democracia absoluta de la multitud, en dialecto postoperario— es, en ese orden de cosas, subjetividad radical. Se pasa de la historia sin sujeto althusseriana al sujeto sin historia de la nebulosa movimientista postmoderna.
Si la masa marxista era sustantivación del proletariado o de las clases populares, la nueva multitud reifica la vieja sociedad civil inventada por Hegel: consenso entre ciudadanos autoconscientes, libres e iguales, que existe ignorando todo antagonismo en su seno y que habita una trascendental y por supuesto que ficticia esfera pública, situada más allá o al margen de contingencias y determinantes materiales. Pero esa vida civil, entendida en tanto que entidad eventualmentecrítica que permite que el Estado no sea un simple órgano de una dominación arbitraria, Hegel la concibe en la Filosofía del derecho como sustentada solo sobre la base de "la individualidad abstracta del arbitrio y de la opinión", es decir sobre particulares que han sido emancipados de la voluntad inorgánica de la "mera masa", ni siquiera cuando aparece como "multitud disuelta en sus átomos", en cualquier caso siempre "montón informe cuyo impulso y obrar sería justamente por eso, sólo primario, irracional, salvaje y brutal". He ahí la idea precursora de todo proyecto de conquista racionalizante de la chusma, para hacer de ella ora público, ora multitud, luego del giro que recibe el término a manos del extremismo ciudadanista.
No perdáis de visto al respecto que, como expliqué en clase, es en buena medida en diálogo no explícito con la centralidad de la oposición público-masa que podemos entender los desarrollos que en los años 50 y 60 del siglo XX conoce ese concepto de esfera pública, sobre todo de la mano de Hannah Arendt y Jürgen Harbermas, vista en tanto que arena de encuentro y controversia entre individuos que buscan ponerse de acuerdo acerca de qué pensar, decir y hacer en relación con asuntos que les conciernen, escenario abstracto en que circulan y se intercambian discursos y en el que se desarrolla la actividad de la sociedad civil como dispositivo de mediación y control crítico del poder político.
Manuel Delgado, La nueva multitud o el liberalismo de extrema izquierda, El cor de les aparences, 11/01/2014 -

La distorsió retrospectiva.
Archivado: enero 11, 2014, 7:48pm CET por Manel Villar
Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
... la verosimilitud retrospectiva produce una disminución de la rareza y el carácter concebible del suceso. (I, cap. 1, pàg. 51)
… nuestra mente es una magnífica máquina de explicación, capaz de dar sentido a casi todo, hábil para ensartar explicaciones para todo tipo de fenómenos, y generalmente incapaz de aceptar la idea de impredecibilidad. Esos sucesos eran inexplicables, pero las personas inteligentes pensaban que podían aportar explicaciones convincentes, a posteriori. Además, cuanto más inteligente era la persona, más sólida parecía la explicación. Lo que resulta más inquietante es que todas estas creencias y versiones parecían ser lógicamente coherentes, sin visos de incongruencia alguna. (pàg. 52)
… el análisis aplicado y minucioso del pasado no nos dice gran cosa sobre el espíritu de la historia; sólo nos crea la ilusión de que la comprendemos. (…)Para mí supuso un gran golpe, una creencia que nunca me ha abandonado desde entonces, que no seamos más que una gran máquina que mira hacia atrás, y que los seres humanos sepamos engañarnos con tanta facilidad. (pàg. 53)
El historiador Niall Fergurson demostró que, a pesar de todas las explicaciones estándar de los preparativos de la Gran Guerra, que hablan de “tensiones en aumento” y de “escalada de crisis”, el conflicto fue una sorpresa. Sólo algunos historiadores que miraban hacia atrás la consideraron, retrospectivamente, inevitable. (nota 1, pàg. 56)
Nassim Nicholas Taleb, El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable, Círculo de lectores, Barna 2008
-

La bona vida grega.
Archivado: enero 11, 2014, 7:43pm CET por Manel Villar
Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
La “bona vida”, com Aristòtil qualificava la del ciutadà, no era simplement millor, més lliure de cures o més noble que l’ordinària, sinó d’una qualitat diferent. Era “bona” en el grau en què, havent dominat les necessitats de la vida pura, alliberat del treball i la tasca, vençudes les innates exigències de totes les criatures vives per a la seva pròpia supervivència, ja no estava lligada al procés biològic vital. (pàgina 74)
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Hannah Arendt, La condición humana, Círculo de Lectores, Barna 1999
-

Daniel Kahneman: L'enigma de l'experiència (video)
Archivado: enero 11, 2014, 5:03pm CET por Manel Villar
-

NUEVOS BLOGS : ANAlÍTICA DE LA VERDA Y ONTOLOGÍA DEL PRESENTE
Archivado: enero 11, 2014, 4:28pm CET por Luis Roca Jusmet
Consideremos la propuesta que hacía Michel Foucault de la filosofía, a partir de Kant. la podemos dividir en una analítica de la verdad y una ontología del presente. La analítica de la verdad es la que se despliega en las críticas, sobre todo de la razón pura. Se trata de entender como los humanos construimos el mundo sobre el que actuamos, en el que pensamos y del que hablamos.
El blog en cuestión es :
http://pensarloquees.blogspot.com.es/
Análisis de tipo epistemológico y ontológico.
Los otros dos blogs:
[bipoliticafilosofia.blogspot.com.es]
[polisfilo.blogspot.com.es]
Tratan de las prácticas humanas. De los discursos que justifican o crítican las conductas humanas contemporáneas. De los valores, dirían algunos. Si hablamos aquí de los antiguos es para entender lo que nos pasa hoy.Moral y política. Dentro de la política un término acuñado por Foucualt, biopolítica.
-

DISCURSOS MORALINOS
Archivado: enero 11, 2014, 4:26pm CET por XAVIER ALSINA

Tenemos la sensación que los discursos configuran y relatan la realidad . Ahora parece que no cuesta nada hacer con las palabras juicios de valor sobre como comportarse, como relacionarse, como vivir, como sentir, como emocionarse, como pensar. Y precisamente esto que no resulta más que un ejercicio útil y necesario en tiempos de pesimismo y de crisis creo que puede acabar poniendo en evidencia que no todo vale para justificar este uso del discurso doble , falso, aparente .
Hay discursos políticos donde se llena de ideología lo que se vende en favor de las ideas. Hay discursos educativos donde se repite una y otra vez algo que viene tiempo diciéndose para seguir insistiendo más y más sobre como están las cosas. Hay discursos económicos hoy llenos de palabras que sirven para alertarnos del futuro incierto que nos dibujan. Hay discursos de muchos tipos pero los que me preocupan o nos deberían preocupar especialmente son aquellos donde el mensaje se confunde con el mensajero y donde lo que se nos transmite no es más que pura información para sentirnos ayudados por los expertos en hacerlos.
La programación mediática ha lanzado frente a la ausencia del conocimiento un listado de consejos para ayudarnos a conocernos mejor. Como tratar a los animales, como tratar a los hijos problemáticos, como tratar a las parejas para que sean felices, como enseñarnos a cocinar, como enseñarnos a ser felices, como enseñarnos a aprender a cantar y divertirnos, como saber de ciencia, como saber de filosofía, como saber de historia,.... Sin embargo en todas estas presentaciones sociales hay algo que chirría y que nos debería hacer pensar...Tener el pensamiento positivo no significa ser positivo, tener el manual de instrucciones para sobrevivir en la jungla con las otras no significa ser social.
En este libro de J. Blanquet que el profesor Fransesc Torralba - con contundencia como si fuera necesario utilizar este adjetivo para hablar hoy de algo como de valores - habla del discurso moral para determinar cuales son los seis valores claves en la educación hoy. Con la pretensión de dar recetas mágicas para saber vivir y convivir nos propone : aprender a ser respetuosos , aprender a ser austeros, aprender a ser responsables, aprender a ejercer el diálogo, aprender a ser críticos y por último aprender a ser constantes y valorar el esfuerzo.
En principio ninguna de estas ideas o valores parece que tenga que ser cuestionable todo lo contrario pero algo me hace sospechar que debajo de estas claves está la ideología. Hablar de austeridad en estos tiempos es una moda, como hablar de esfuerzo, como hablar de diálogo, etc pero no es más que una moda que permite vender libros y seguir dictando un determinado discurso frente a quienes ya dan por hecho que la crisis nos debe afectar a todos y a comprometer de igual forma para salir mejorados y más fuertes y valientes.
Por eso libros como estos donde se dan estas recetas de valores me suenan a pura moralina , a puro espectáculo mediático , a venta segura, a educador de manual, a teórico de mensaje publicitario. Por eso no me sirve que sigamos pensando y creyendo que son seis claves o valores para resolver la crisis de valores sociales, morales o éticos para mejorar la educación y nuestras vidas.. Hablar de austeridad cuando nos han quitado sueldos, nos han quitado hogares, nos han quitado condiciones sociales, nos han quitado ilusiones, nos han quitado libertades me parece que es una moda al servicio de poder y de quienes ahora nos piden apretarnos el cinturón. Es como hablar de austeridad desde el poder papal del Vaticano. Lo mismo pasa con el respeto en una sociedad donde los dirigentes no dialogan, no respetan a los más desfavorecidos, no entienden de derechos humanos ni sociales de las clases populares me parece una tomadura de pelo ... ¿Cómo hablar de algo que esta alejado de lo que se promueve , se enseña, se manifiesta desde hace tantos años entre los humanos ? Y así si seguimos analizando cada valor propuesto nos encontramos que un manual como este hoy no deja de ser un hablar por hablar , una moda, una aventura literaria, una farsa para seguir insistiendo en que nadie quiere mirarse a si mismo y todos miramos hacia atrás para ver quien ha sido el que ha tirado la piedra o quien ha sido el que ha escupido en la calle...
Hace tiempo que estos discursos han dejado de ser creíbles, han dejado de tener validez por si mismos y que sólo defienden un decir más que un hacer , defienden un mundo de seres imposibles más que una realidad social determinada.. Lo digo porque en los centros de secundaria cuando viene la semana de la paz, o el señor Arcadi Oliveres, o el discapacitado de la asociación en el fondo lo que hacen no es otra cosa que evidenciar nuestra muestra de moralina ...
El movimiento se hace andando , las palabras son ideas , el mundo está sobrado de ideas, las ideas nos han matado , nos han llevado a guerras y conflictos. No hay claves para la educación lo que hay hoy es maneras personales de cada día luchar en el aula para que una Lidia, un Mohamed, una Andra , o un Jonathan se conviertan en algo muy diferente a lo que las claves proponen ... Que no nos engañen por favor con esa moralina ...
fuente de referencia para analizar : Seis valores claves en la educaciónRespeto, diálogo, espíritu de convivencia, voluntad y constancia son algunos de ellosPor EFE REPORTAJES | Publicado el 7 de julio de 2013Francesc Torralba, director de la cátedra Ethos de Ética aplicada de la Universidad Ramón Llul de Barcelona, lo dice con contundencia *: "el mejor legado que podemos dejar en herencia a nuestros hijos no son los bienes materiales, ni los títulos, sino que son los bienes intangibles, los valores que les trasmitimos informalmente, a través de la vida cotidiana, del contacto diario con ellos, del ejemplo y del testimonio que no se rinde".*
Esta afirmación de Torralba, prologuista de la obra Avanzar en valores, sintetiza el espíritu que anima el último libro de Jesús Blanque t, en el que ofrece una serie de claves para la convivencia y el crecimiento personal, destinadas a los niños y jóvenes adolescentes y también a los padres y educadores que "quieran implicarse en la apasionante y compleja tarea de ayudar a crecer a sus hijos y alumnos, y en la ardua y extraordinaria aventura de educarlos".
Según el pedagogo Jesús Blanquet, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, "la familia sigue siendo el espacio idóneo para que los hijos reciban los consejos y las orientaciones más importantes para la vida: es la primera escuela de valores".
Los jóvenes asumirán los valores como creíbles y los adoptarán como propios a partir del grado de coherencia con el que los padres y educadores los vivan. "Por lo tanto, son vitales su compromiso y testimonio".
1. EL RESPETO COMO PILAR FUNDAMENTAL
Respetar es manifestar consideración, atención, afecto y valoración hacia las personas con las que nos relacionamos. Quienes no tienen respeto se manifiestan de forma agresiva y autoritaria, son desconsiderados en muchas situaciones, actúan de manera egoísta y prepotente y con esta actitud desprecian a las personas. El respeto ha de ser compartido: todos debemos respetar y esperar que nos respeten. No nos debería importar dar nosotros el primer paso. El buen resultado está asegurado casi siempre".
Así se desarrolla este valor: "Toda persona, por el mero hecho de serlo, merece respeto y consideración. Al relacionarte con alguien –sea poderoso o humilde, joven o viejo- muéstrale tu respeto- Si éste es tu talante de relación con tus semejantes, serás apreciado por ello".
2. EL DIÁLOGO COMO BASE DE LA CONVIVENCIA
Aunque es una necesidad humana, la convivencia nunca es sencilla: ha de construirse y reconstruirse cada día. Su clave es el diálogo, el cual supone saber escuchar más que saber hablar. Escuchar sin interrumpir, no hacer gestos de fatiga o desaprobación y seguir con atención los argumentos de la otra persona, es un verdadero arte.
Los jóvenes deberían procurarse tiempos y espacios de silencio interior, de encuentro consigo mismos. Esta mirada reflexiva les ayudará a descubrir su dimensión más profunda y espiritual, y a actuar de manera reflexiva y equilibrada.
Así desarrollara este valor: "Cuando hables con un amigo, escúchale atentamente y no le interrumpas. De esta manera, conseguirás entenderle mejor y ponerte en su lugar, mantendrás un verdadero diálogo y tu amigo sabrá apreciarlo".
3. VIVIR CON PLENA RESPONSABILIDAD
Es la capacidad que cada persona tiene para conocer y aceptar las consecuencias de sus palabras y actos. También implica la necesidad de sentirse urgido a dar respuesta o a cumplir un deber sin recibir ninguna presión externa.
Los jóvenes pueden alcanzar un mayor grado de responsabilidad si son capaces de imponerse pequeños objetivos y cumplirlos; si se acostumbran a ejercitar la autocrítica, aceptando sus errores y poniendo el esfuerzo necesario para corregirlos y mejorar. Si se disponen a aceptar las críticas constructivas, éstas les ofrecerán la oportunidad de reflexionar y reorientar su comportamiento".
Así se desarrolla este valor: "Si te comprometes a ayudar a alguien y en el momento de hacerlo dudas entre cumplir la promesa o hacer una actividad más divertida y dejas a tu amigo plantado, estarás mostrando un signo de inmadurez y de irresponsabilidad. Por el contrario, si cumples con tu responsabilidad, los demás sabrán confiar en ti".
4. AUSTERIDAD FRENTE AL CONSUMISMO
La presión de una sociedad consumista no debería hacernos olvidar que cada persona ha de adaptarse a sus limitaciones. Deberíamos aspirar a ser consumidores críticos, conscientes de la necesidad del ahorro, de la previsión y una cierta austeridad. Deberíamos transmitir a nuestros hijos que la verdadera felicidad no se obtiene con la adquisición de cosas materiales, sino que ha de buscarse en la armonía y el equilibrio.
Así se desarrolla este valor: "Si en una tienda ves algo que te gusta y te apetece comprarlo, pero sabes que no lo necesitas y es sólo un capricho pasajero, has de ser consciente de que su importe puede tener una finalidad más útil, sensata o responsable. Si no caes en la tentación de la compra compulsiva habrás vencido el consumismo fácil".
5. ACTUAR CON VOLUNTAD Y CONSTANCIA
Lo más extraordinario que requiere nuestra voluntad es la constancia, que supone no desfallecer ante las dificultades, sostener y alimentar la motivación necesaria para no caer en el desánimo o en la rutina, y descubrir nuevos alicientes para seguir avanzando a pesar de las dificultades".
Así se desarrolla este valor: "Ante el dilema de ver un partido en la tv acompañado por tus amigos o ponerte a estudiar para preparar el examen, ya sabes cuál es la elección correcta: poner en marcha tu voluntad y trabajar con constancia".
6. TENER SIEMPRE ACTITUD CRÍTICA
Significa analizar y valorar sus características y consecuencias en función de las circunstancias y del contexto en que éste se ha producido. Esta actitud es necesaria cuando somos consumidores de medios de comunicación. Tenemos que hacer el esfuerzo de leer entre líneas, escuchar y ver aquello que no se nos dice o no se nos enseña e identificar los códigos de manipulación que estas informaciones puedan contener.
Así se desarrolla este valor: "Si oyes, ves o lees una noticia u opinión, y no acabas de asumir su contenido porque entra en conflicto con tu manera de ver las cosas, analiza los datos y aplica tu sentido crítico para que nadie te manipule".EN DEFINITIVARespeto, diálogo, responsabilidad son algunos de los valores que conviene inculcar en los niños.
-

Feixismes disfressats.
Archivado: enero 11, 2014, 2:06pm CET por Manel Villar

No hace falta subscribir por completo la tesis del filósofo italiano Giorgio Agamben según la cual la estructura de nuestra sociedad mimetiza la del campo de concentración para sentirse severamente preocupado por la deriva que parece haber tomado el mundo de un tiempo a esta parte. Tal vez baste la pista señalada por Arendt en su momento al afirmar que el padre de familia ha sido el gran criminal del siglo XX para empezar a entender lo que nos ocurre. O, dicho de una manera que sobresalte un poco menos, quizá las palabras de la autora de La condición humana nos permitan dibujar el trasfondo más adecuado sobre el que inscribir la lectura de textos como El mundo de ayer, de Stefan Zweig, en el que se hacen patentes las similitudes del periodo de entreguerras previo al nazismo con nuestra situación actual.
El fascismo no parece probable que vuelva con los mismos ropajes (tenemos interiorizados demasiados mecanismos de rechazo contra ellos y contra toda su parafernalia en general), pero fácilmente puede hacerlo con otros. De hecho, buena parte de quienes hoy votan opciones populistas de derechas en Europa no tienen la sensación de estar apoyando el regreso a los años treinta para que dichas fuerzas políticas hagan lo mismo que hicieron entonces nazis y fascistas. A menudo tales votantes creen —y no necesariamente de mala fe— que defienden a los más débiles. En Grecia, una fuerza de extrema derecha como Amanecer Dorado ha organizado comedores populares para que ciudadanos griegos en situación de extrema vulnerabilidad puedan al menos recibir alimentos para subsistir. Quedan fuera de la ayuda, por supuesto, emigrantes turcos, subsaharianos y demás sectores de población pobre y extranjera. De la misma forma, por cierto, que uno de los más eficaces argumentos populistas que hizo que en la Alemania nazi prendiera con tanta rapidez la propaganda antijudía entre sectores populares, en un momento de profunda depresión económica, fue precisamente el de que la gran banca estaba en manos de los judíos.
La operación tiene poco de extraña. Nadie (ni individuo, ni sector o grupo social) se presenta a sí mismo como defensor del sojuzgamiento de los pueblos, de la dominación de un sexo por otro o de la explotación de una clase por élite económica alguna. Incluso quienes, sin el menor género de dudas, han llevado a cabo alguna de estas cosas, o incluso todas a la vez, lo han hecho en nombre de los más excelsos valores, de las más inobjetables causas. Pero de semejante constatación no hay por qué inferir la completa indiferencia, la absoluta indistinción entre discursos, como si en realidad nunca hubieran constituido estos más que el revestimiento ideológico-verbal de oscuras intenciones cuya residencia se encuentra en otro lugar, invisible para la argumentación y, en la misma medida, inmune a la crítica. La homogeneización de todas las posiciones (subyacente al tópico: “Todos son iguales”, frecuentemente dedicado a los políticos) no ayuda en lo más mínimo a la comprensión de lo que ocurre.
En cualquier caso, tan importante como resulta señalar que la inmensa mayoría de los crímenes colectivos fueron cometidos en nombre del bien, la justicia y la felicidad para todos lo es también recordar, como ha hecho Todorov, que las causas nobles no disculpan los actos innobles. La clave para entender este reiterado desajuste —el asunto realmente importante que merece la pena intentar clarificar— se encuentra en una afirmación del autor de Memoria del mal, tentación del bien, que en cierto modo enlaza con la tesis de Arendt mencionada al principio: comprender al enemigo quiere decir también descubrir en qué nos parecemos a él.
Importa llamar la atención sobre esto último. Alguien podrá pensar, con razón, que en raras ocasiones se asume de manera expresa, abierta, la actitud de atribuir todos los errores a los otros y creerse uno mismo irreprochable. Pero quizá tales situaciones, precisamente por lo explícitas que son, esto es, por la obscena exhibición de intolerancia con que se nos mostrarían, deberían resultar las menos preocupantes desde el punto de vista del análisis. Más inquietantes, por su opacidad, vienen a ser aquellas otras situaciones en las que la violencia no nos genera especial preocupación debido a sus destinatarios. Pienso en algo que ha venido apareciendo, de manera tan intermitente como perseverante, a lo largo de la historia, esto es, en aquellas ocasiones en las que el que inflige dolor lo hace suspendiendo provisionalmente la condición humana a quien lo padece. No es casualidad que en tantas ocasiones los verdugos pongan nombre de animales a sus víctimas (perros, sabandijas, ratas, cucarachas…) en un claro intento, ya desde el mismo lenguaje, de allegarlas a una animalidad no específicamente humana.
Subrayemos que esta suspensión cautelar de la condición humana, lejos de constituir un mecanismo excepcional o insólito, estamos dispuestos a aplicarla sin demasiadas resistencias en el momento en el que entendemos que la situación lo requiere. Así, la naturalidad con la que, como lectores de la novela o espectadores de la película, tendíamos a considerar casi heroico el comportamiento del protagonista de Soldados de Salamina, renunciando a disparar contra el prisionero indefenso, acaso debería ser motivo de una cierta preocupación autocrítica. El hecho de que, sin duda, no hubiéramos reaccionado sobresaltados (porque no lo hubiéramos encontrado horroroso, tal vez ni siquiera particularmente cruel) en el caso de que aquel joven soldado hubiera disparado contra el fascista que intentaba escapar parece estar indicando que hemos interiorizado algo que está lejos de ser obvio o banal, a saber, que resulta normal disparar contra un prisionero que se dé a la fuga. Hasta tal punto hemos interiorizado la normalidad de esa conducta que damos por descontado que dejar de obrar así sitúa a quien lo hace en el rango de los personajes dignos de franca admiración.
De ahí el arranque del presente papel. No se trata de que quienes protagonizan los mayores horrores carezcan de mala conciencia: es que están convencidos de que aquellos a los que causan daño no se merecen activarla. Otra variante, si se quiere recuperar la formulación clásica, de banalidad del mal.
Manuel Cruz, Suspender la condición humana, Babelia. El País, 11/01/2014
-

Classe 37
Archivado: enero 11, 2014, 12:44pm CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 36 sobre el dubte metòdic cartesià. classe 36
-

Fetitxisme de la comunicació.
Archivado: enero 11, 2014, 11:15am CET por Manel Villar
La cuestión parece que remonta inmediatamente al existencialismo, a Sartre y Camus. Más tarde, el espectro del compromiso pasa a las ruidosas décadas posteriores, con aquella magia de los años 60 (música, amor, drogas), violenta y a la vez pacifista, y aquella necesidad frenética de “organizarse”, de arraigarse en la sociedad, de implicarse políticamente. De ahí que cambiásemos a Hendrix por Mandel.
El compromiso, con distintos nombres, ha vuelto como resultado del fin de algunas burbujas y esta indignación que llena las redes, multiplicando las ganancias de Movistar, Google, Facebook y demás benefactores de la humanidad.
Con otro lenguaje, mucho antes de un cristianismo que se hace universal en nuestro pequeño mundo occidental, el tema del “compromiso” en una constante de la cultura griega tardía, en el epicureísmo y el estoicismo. Con acentos distintos, las dos corrientes (sobre todo la Stoa) basan su cosmopolitismo en el compromiso del hombre con lo que acaece, lo que ocurre en el mundo sensible. Con frecuencia, a espaldas del hombre y de su cabeza.
En la cultura tardía helena se trata de apiadarse con lo que aparece por fuera, en las afueras del reino seguro donde siempre estamos. El estoicismo lleva al extremo la piedad al predicar una filantropía hacia toda condición humana. Ricos y pobres están unidos por la condición paradójica de tener que atender a un logos que, estando en el eje natural de cada uno, no ha sido elegido. Toda la razón del hombre, se quiera o no, debe ponerse al servicio de desenterrar la cifra (irracional, pues no depende del hombre) que el cosmos nos ha reservado.
En el presente, mientras distintas especies de religiosidad luchan por volver, el estado de la cuestión no puede entenderse sin una sociedad posterior a las grades ideologías. Como mínimo, todas ellas (lo que quede de ellas) pasan por el fetichismo de la comunicación. En este mundo tardío dominado por la información, las tecnologías y la solidaridad a distancia, lo que impera es el mandato único de la economía y las secuelas del aislamiento individual consiguiente. Pero la información y la solidaridad digital abrigan por fuera la soltería universal, permiten que no tiritemos en nuestro divorcio constante de cualquier compromiso con la carne de la cercanía.
Este mundo está lleno de miedos, a lo otro y a los otros. El inmigrante, el fumador, el violento (y también una tierra temible, dibujada en cada parte meteorológico) son los signos externos de una aversión creciente que mantenemos hacia lo cercano y el prójimo. Aunque, por otro lado, también es cierto que se inventan y se mantienen dignas minorías (tradicionales y nuevas, a veces en generosa alianza) que se implican con la pobreza que crece en los escenarios reales, una precariedad física y mental que se ha trasladado al centro.
Asistimos, eso creo, a una masiva delegación del hombre de carne y hueso hacia los grandes dispositivos de ayuda, sean gubernamentales o no. Y todo esto está bien, incluso habría que duplicarlo, pues el mundo sería mucho peor sin las múltiples siglas que solicitan nuestro apoyo, aunque a veces lo hagan comerciando de manera casi obscena con la miseria de los otros, con una victimización universal.
Por supuesto, son necesarias instituciones, campañas, información, canales y mediaciones de ayuda. Pero lo que hoy está en peligro es el compromiso del hombre común con la existencia cualquiera que le rodea, que con frecuencia jamás saldrá en pantalla.
Tenemos el Día del Niño, de la Mujer Trabajadora, del Alzheimer, del Árbol y un largo etcétera. Estamos, sin embargo, un poco cansados de sufrir la hipocresía de un progresismo numérico que es muy correcto (sobre todo en inglés) con todo lo que está marcado por la alarma social, pero impresentable en la suciedad anónima de la cercanía.
¿No deberíamos empezar por denunciar los mecanismos globales y espectaculares que desactivan día a día la piedad natural del hombre? Nuestra rutilante interactividad, dirigida siempre por grandes estrellas, tiene el reverso de una secreta interpasividad.
Tal como está el mundo, tan lleno de emblemas que resulta difícil saber realmente con quién convives, no estaría de más volver a hacer hincapié en el cómo en menoscabo de qué. Lo político comenzaría hoy por volver al compromiso anímico y moral con lo inmediato, con lo que apenas surge de la invisibilidad. Creo que esto es al menos tan importante como los grandes dispositivos de ayuda, más o menos sacralizados por los medios, que dividen el mundo entre nosotros y ellos.
Ignacio Castro Rey, A vueltas con el compromiso, fronteraD, 11/01/2014 -

Una idea del bé comú.
Archivado: enero 11, 2014, 11:03am CET por Manel Villar
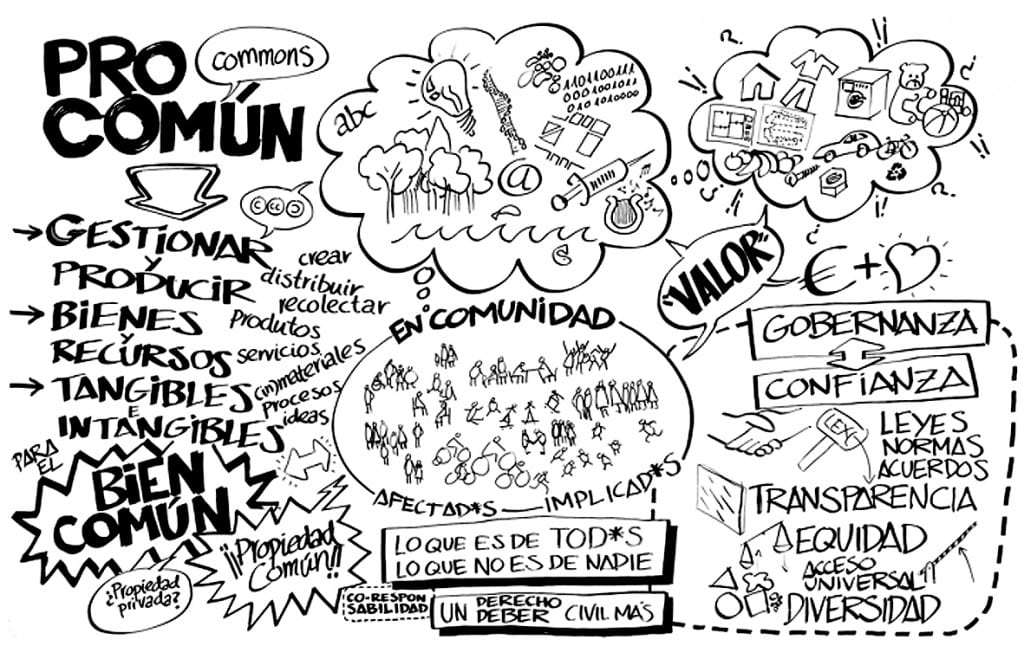
M'agradaria recordar unes quantes obvietats que tenen a veure amb una interessant categoria de principis ètics: els que són universals no només perquè es professen gairebé sempre, sinó també perquè al mateix temps, en la pràctica, s'incompleixen gairebé universalment.
S'hi inclouen des de principis molt generals, com ara l'obvietat que a nosaltres mateixos ens hem d'exigir el mateix que exigim als altres (o més), fins a doctrines més específiques, com ara el compromís de promoure la democràcia i els drets humans, que gairebé tothom proclama, fins i tot els pitjors monstres de tot l'espectre, la llista dels quals és descoratjadora.
Un bon lloc per començar és Sobre la llibertat, el clàssic de John Stuart Mill. A la introducció s'hi afirma: "El gran principi rector cap al qual convergeixen directament tots els arguments desplegats en aquestes pàgines és la importància absoluta i essencial del desenvolupament humà en tota la seva fecunda diversitat". Wilhelm von Humboldt, un dels fundadors del liberalisme clàssic, cita aquestes paraules. Adam Smith, un altre pensador de la Il·lustració amb opinions semblants, assenyalava a la Teoria dels sentiments morals que "per molt egoista que sigui l'home, és evident que en la seva naturalesa hi ha uns principis que el porten a interessar-se per la sort reservada als altres, la felicitat dels quals li resulta necessària".
Tot i que el liberalisme clàssic va naufragar entre els esculls del capitalisme, les seves aspiracions humanistes no van morir. Rudolf Rocker, un pensador i activista anarquista del segle XX, va defensar unes idees semblants: parla d'una "clara tendència en l'evolució històrica de la humanitat" que busca "un desenvolupament lliure i sense traves de totes les forces individuals i socials de la vida". Rocker delineava una tradició anarquista que va culminar amb l'anarcosindicalisme: en termes europeus, una branca del "socialisme llibertari".
Segons Rocker, aquesta mena de socialisme no representa "un sistema social fix i tancat" que vol donar una resposta definitiva a les múltiples preguntes i problemes de la vida humana, sinó una tendència de l'evolució de la humanitat que lluita per fer realitat els ideals de la Il·lustració.
L'anarquisme, entès així, forma part d'una branca més àmplia del socialisme llibertari que engloba els resultats concrets aconseguits a l'Espanya revolucionària del 1936; que comprèn també les empreses autogestionades que avui dia s'estenen pel Rust Belt -el cinturó industrial- dels EUA, el nord de Mèxic, Egipte i molts altres països, sobretot el País Basc, i inclou, a més, nombrosos moviments cooperativistes de tot el món, així com bona part de les iniciatives feministes i de defensa dels drets civils i humans.
Aquesta tendència general de l'evolució de la humanitat aspira a identificar les estructures de la jerarquia, l'autoritat i la dominació que obstaculitzen el desenvolupament humà, per imposar-los després una exigència molt raonable: justifiqueu-vos. Si no poden, cal desmantellar-les i reconstruir-les des de baix.
Això sembla, en part, una obvietat: qui voldria defensar unes estructures i institucions il·legítimes? Però les obvietats tenen, si més no, el mèrit de ser veritat, cosa que les diferencia de bona part del discurs polític. I crec que ens mostren el camí per trobar el bé comú.
Segons Rocker, "el problema que afronta la nostra època és alliberar les persones de la maledicció de l'explotació econòmica i l'esclavatge polític i social".
L'anarquisme, com tothom sap, és contrari a l'estat i defensa, en paraules de Rocker, una "administració planificada de les coses en benefici de la comunitat" i, a més, una gran diversitat de federacions de comunitats i llocs de treball amb plena autonomia.
Avui dia els anarquistes que lluiten per aquests objectius acostumen a donar suport al poder estatal per protegir les persones, la societat i la mateixa Terra dels estralls provocats per la concentració de capital privat. No és cap contradicció. Les persones viuen, pateixen i resisteixen en la societat actual. Els mitjans de què disposem s'han de fer servir per protegir-les i facilitar-los la vida, encara que l'objectiu a llarg termini sigui la construcció d'alternatives millors.
Podem imaginar-nos la gàbia de les institucions estatals com una protecció contra els animals salvatges que ronden per l'exterior: les institucions capitalistes depredadores que, amb el suport de l'estat, es dediquen, en principi, al lucre privat, el poder i la dominació. I els interessos de la societat i les persones són, com a molt, una nota a peu de pàgina: es veneren des de la retòrica, però no es tenen en compte ni des del punt de vista dels principis ni tan sols des del punt de vista jurídic.
A Affluence and influence: economic inequality and political power in America, l'investigador de Princeton Martin Gilens revela que el 70% de la població dels EUA, situada a la part baixa de l'escala de la renda, no té cap influència en política. La influència augmenta a mesura que es van pujant posicions. El sistema resultant no és una democràcia: és una plutocràcia.
O potser, per dir-ho d'una manera una mica més suau, és el que el jurista Conor Gearty denomina "neodemocràcia", companya del neoliberalisme: és un sistema en què la llibertat és cosa d'uns quants, mentre que la seguretat en el seu sentit més ampli només està a l'abast de l'elit, però tot plegat dintre d'un sistema de drets formals més generals.
Ningú ha pres mai per anarquista el filòsof nord-americà John Dewey. Fixeu-vos, però, en les seves idees. Va reconèixer: "Avui dia el poder resideix en el control dels mitjans de producció, d'intercanvi, de publicitat, de transport i de comunicació. Qui els poseeix governa la vida del país". I això és així per molt que es mantinguin les formes democràtiques.
Aquestes idees ens porten per força a una visió de la societat en què els treballadors controlen les institucions productives, com van imaginar els pensadors del segle XIX, sobretot Karl Marx, però també -tot i que és menys conegut- John Stuart Mill. Mill va escriure: "Tanmateix, si la humanitat segueix progressant, el que previsiblement s'imposarà és l'associació de treballadors que, en termes d'igualtat, tindran la propietat col·lectiva del capital amb què efectuaran les seves activitats i que treballaran sota les ordres d'uns directius que ells mateixos elegiran i cessaran".
Els pares fundadors dels Estats Units eren molt conscients dels perills de la democràcia. En els debats de la Convenció Constitucional, James Madison assenyalava: "A Anglaterra, en aquests moments, si les eleccions fossin obertes a tothom, les propietats dels terratinents correrien perill; aviat es promulgaria una llei agrària" que laminaria el dret a la propietat. El principal problema que Madison va preveure en "dissenyar un sistema que volem que duri segles" era com garantir que els membres de la minoria adinerada fossin els autèntics governants per "protegir el dret a la propietat dels perills de la igualtat i universalitat del sufragi, que posaria el control total de la propietat en mans de gent que no hi té cap part". En general, els estudiosos estan d'acord amb Gordon S. Wood, de la Brown University, quan afirma que "la Constitució va ser intrínsecament un document aristocràtic que tenia l'objectiu de refrenar les tendències democràtiques de l'època". De fet, Aristòtil ja reconeixia a La política que la democràcia tenia un defecte: els pobres -la gran majoria- podrien utilitzar els vots per prendre les propietats als rics, i això seria injust.
Madison i Aristòtil van arribar, però, a solucions oposades: Aristòtil aconsellava rebaixar la desigualtat mitjançant mesures que ara consideraríem pròpies de l'estat del benestar, mentre que Madison creia que la resposta era rebaixar la democràcia.
En els últims anys de la seva vida, Thomas Jefferson, l'home que va redactar la Declaració d'Independència dels Estats Units, va captar l'essència d'un conflicte que està lluny d'haver-se acabat. Jefferson tenia seriosos dubtes sobre la qualitat de l'experiment democràtic i la sort que li estava reservada. I distingia entre aristòcrates i demòcrates.
Els aristòcrates "temen el poble i en desconfien, i li volen prendre tots els poders per posar-los en mans de les classes altes". Els demòcrates, en canvi, "s'identifiquen amb el poble, hi confien, l'aprecien i el consideren com el dipositari més honest i segur de l'interès públic, encara que no el més prudent". Avui els successors dels aristòcrates de Jefferson potser discutirien qui ha de portar la veu cantant: els intel·lectuals tecnòcrates partidaris del realisme polític, o els banquers i directius d'empreses.
Aquesta és la mena de tutela política que la genuïna tradició llibertària vol desmantellar i reconstruir des de baix, per passar, com deia Dewey, "d'un ordre feudal a un règim social i democràtic" controlat pels treballadors, que respecti la dignitat del productor i el tracti com una autèntica persona, no com una simple eina en mans dels altres.
Com el vell talp de Karl Marx -"El nostre vell amic, el vell talp, que tan bé sap treballar sota terra per aparèixer de sobte"-, la tradició llibertària sempre està furgant prop de la superfície, sempre disposada a treure el cap, de vegades d'una manera sorprenent i inesperada, buscant fer realitat una idea del bé comú que a mi em sembla força raonable.
Noam Chomsky, Què és el bé comú?, Ara, 11/01/2013
-

En qué consiste el devenir
Archivado: enero 11, 2014, 8:01am CET
El devenir es lo propio de la realidad. La realidad deviene. Pero ¿qué significa esto? ¿Que cambia sin cesar? ¿Que nada en ella permanece? ¿Que todo, al final, pasa? Cierto filósofo ha llegado a afirmar que la cultura occidental es un autoengaño nacido de la incapacidad para afirmar la vida tal cual es, siendo la vida devenir. Pero ¿en qué consiste la vida tal cual es? ¿En qué consiste el devenir?
Para encontrar una respuesta tenemos que iniciar un pequeño viaje. Se trata de un viaje en tres etapas, guiado por tres textos -y alguno más- que nos ayudarán a comprender en qué consiste el devenir como lo propio de la realidad.
En la primera etapa acudimos a la Iliada de Homero. Allí podemos leer el siguiente texto:
Así los hombres y así lo real. Cual la generación de las hojas, nuestras vidas tienen lugar en el seno de una sucesión de vidas que se siguen unas a otras, naciendo y pereciendo. El devenir de lo real consiste en nacer y perecer."Cual la generación de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo, y la selva, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera: de igual suerte, una generación humana nace y otra perece."
¿Será ésta la verdad terrible de la que habla entre susurros Don Manuel, cura de Valverde de Lucerna, con Lázaro, en aquella inolvidable novela de Unamuno?
Si leemos un poco más, descubrimos sobrecogidos en qué consiste esa verdad que Don Manuel debe ocultar a sus feligreses para que puedan vivir:“¿La verdad? La verdad, Lázaro, es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal; la gente sencilla no podría vivir con ella”.
Haber tenido que nacer para morir. ¿De eso se trata al fin? En esta primera etapa del viaje, la verdad del devenir es entendida como sucesión de nacimientos y muertes pero ¿cómo no sentir con Unamuno el trágico contraste entre el devenir así entendido y el más profundo de los anhelos humanos, el anhelo de inmortalidad, simbolizado por el corazón? Y de ser así, ¿estará nuestra condición determinada por el conflicto entre la razón, que nos dice de lo real que nace y muere, y nuestro corazón, que desea eternidad?“Yo estoy para hacer vivir a las almas de mis feligreses, para hacerles felices, para hacerles que se sueñen inmortales y no para matarles (...). Todas las religiones son verdaderas en cuanto hacen vivir espiritualmente a los pueblos que las profesan, en cuanto les consuelan de haber tenido que nacer para morir(...)”.
Por ahora no podemos contestar. Estamos sólo en la primera etapa de nuestro camino. En ella el devenir consiste en el nacer y el morir de las cosas. Muy bien, pero continuemos, porque el viaje no acaba aquí................................................................
La segunda etapa de nuestro viaje nos lleva a una escena de la película holandesa “Antonia”, dirigida por Marleen Gorris en 1995 y premiada con el Oscar a la mejor película extranjera. Se trata de aquella en la que Antonia y su bisnieta, tras la muerte su amigo Dedos Torcidos, vuelven lentamente a casa a lomos de un caballo de labranza. La niña pregunta a Antonia:
Y Antonia le contesta:-¿Dónde está Dedos Torcidos, dónde están todos?
A la niña no le bastan estas palabras e insiste:-El cuerpo de Dedos Torcidos lo han quemado y han esparcido sus cenizas por la tierra.
Y Antonia le responde:- Sí, pero...
La vida quiere vivir, las cosas nacen y mueren (1ª etapa), pero no mueren del todo porque son capaces de dejar en su lugar algo de sí mismas, de lo cual algo nuevo es capaz de nacer. Por tanto, el devenir no se agota en el nacer y el perecer. Éste es el descubrimiento que nos ofrece la segunda etapa del viaje. La razón está en la fecundidad de lo real: no es cierto que las cosas simplemente nazcan y mueran. Ellas son capaces de dejar algo de sí de lo que crece algo nuevo. ¿Cual la generación de las hojas, así la de los hombres? Sí, pero el viento del devenir, que esparce las hojas por el suelo, hace de ellas una tierra fértil en la que, reverdeciendo, algo nuevo crece.-Nada muere completamente. Siempre queda algo, de lo que crece algo nuevo. Así empieza la vida, sin saber de dónde viene ni por qué.
-¿Pero por qué?
-Porque la vida quiere vivir (...).
Por tanto, en esta segunda etapa, el devenir no es sólo nacimiento y muerte, sino también fecundidad, crecimiento y novedad. Ahora bien ¿qué relación hay entre las cosas en devenir y la novedad que nace de ellas?¿Acaso perduran más allá de sus límites porque sean fecundas? ¿No dejan de morir por el hecho de dar lugar a algo nuevo?¿De quién se trata en esa novedad? Las respuestas a estas preguntas no se encuentran en esta segunda etapa. Es necesario continuar el viaje un poco más.
...............................................................
La tercera etapa de nuestro viaje nos lleva hasta un texto de Platón en el diálogo “El Banquete”, aquel en el que la sacerdotisa Diotima revela a Sócrates los misterios de Eros. El punto de partida para la comprensión del devenir no es la caducidad de las cosas, sino su anhelo de inmortalidad, siempre condicional :“La naturaleza mortal busca, en la medida de lo posible, existir siempre y ser inmortal”.
Pero esa búsqueda no se estrella contra lo imposible, sino que descubre un camino para su realización:“La naturaleza mortal busca, en la medida de lo posible, existir siempre y ser inmortal. Pero sólo puede serlo de esta manera: por medio de la procreación, porque siempre deja otro ser nuevo en lugar del viejo”.
No se trata solamente de que las cosas en devenir, antes de partir, dejen algo de sí de lo que nace algo nuevo (2ª etapa). Hay que añadir algo más. Lo que dejan es su descendencia, aquello de sí mismas que sigue vivo y produciendo efectos en lo que promueven. Se trata de que las cosas en devenir perduran y salvaguardan su ser diferenciándose de sí mismas en aquello que engendran. No perduran como los dioses, siendo idénticas a sí mismas, sino distinguiéndose de sí en aquello que de ellas nace:“De esta manera, en efecto, se conserva todo lo mortal, no por ser siempre completamente idéntico a sí mismo, como lo divino, sino porque el ser que se va o ha envejecido deja en su lugar otra ser nuevo similar a como él era. Por este procedimiento, Sócrates, lo mortal participa de inmortalidad, tanto su cuerpo como en todo lo demás”.
Los seres en devenir no nacen y perecen sin más, sino que son capaces de renovarse y perdurar mediante la recreación de sí mismos a través de la creación de un nuevo ser, puesto que su mismidad soporta la diferencia. En el nuevo ser insiste el fenecido de modo reproducido y diferenciado, siendo retoño y recreación de éste. Por tanto:“No te extrañes, pues, si todo ser estima por naturaleza a lo que es retoño de sí mismo, porque es la inmortalidad la razón de que a todo ser acompañe esa solicitud y ese amor”.
La inmortalidad condicional de los seres en devenir, su mismidad proyectada en un ser otro, abierto al futuro, se despliega en la serie de muertes y renacimientos a través de los cuales se recrean y reproducen. De este modo, la naturaleza mortal de los seres en devenir busca y logra, en la medida de lo posible, existir siempre y ser inmortal.
...............................................................
Con este texto de Platón llegamos al final de nuestro viaje, pero no sin recordar la pregunta que lo puso en marcha. ¿En qué consiste el devenir? En el nacer, morir y renacer de las cosas en aquello que promueven. Las cosas nacen y mueren (1ª etapa del viaje), pero no mueren del todo, porque dejan algo de sí mismas (2ª etapa), siendo aquello que dejan de sí mismas su descendencia o legado, el hijo, la acción, la obra, en la cual renacen de modo diferenciado (3ª etapa).
Puedes continuar este viaje recorriendo algunos símbolos del devenir. Ahora bien, todo esto... ¿no te da algo que pensar?
-

Edmund Burke and Leo Strauss
Archivado: enero 11, 2014, 1:04am CET por Gregorio Luri
AQUÍ
El autor es el "conservador postmoderno" Peter Augustine Lawler:
Peter Augustine Lawler is Dana Professor of Political Science at Berry College in Georgia. He is the editor of the quarterly journalPerspectives in Political Science and is the author ofPostmodernism Rightly Understood: The Return to Realism in American Thought and Aliens in America: The Strange Truth about Our Souls and Modern and American Dignity: Who We Are as Persons, and What That Means for Our Future.
-

Governar-se a si mateix.
Archivado: enero 10, 2014, 11:11pm CET por Manel Villar
Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Històricament, el concepte de govern, tot i que té el seu origen en l’esfera familiar ha desenvolupat el seu paper més decisiu en l’organització dels assumptes públics i per a nosaltres està invariablement relacionat amb la política. Platóveia en (el govern) el principal dispositiu per ordenar i jutjar els assumptes humans en qualsevol aspecte. Això no només resulta evident atesa la seva insistència en què la ciutat-estat ha de considerar-se com “ampli manament de l’home”, sinó també atesa la seva construcció d’un ordre psicològic que realment segueix a l’ordre públic de la seva ciutat utòpica, i encara és més manifest en la grandiosa consistència amb la que introdueix el principi de dominació en la relació de l’home amb si mateix. El suprem criteri d’aptitud per governar els altres és, tant en Plató com en l’aristocràtica tradició de l’Occident, la capacitat per governar-se a un mateix. De la mateixa manera que el filòsof-rei mana en la ciutat, l’ànima mana en el cos i la raó ho fa en les passions. (pàgines 302-303)
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Hannah Arendt, La condición humana, Círculo de Lectores, Barna 1999
-

DELANTE ,DETRÁS
Archivado: enero 10, 2014, 6:37pm CET por XAVIER ALSINA

La tarde tranquila se calla
baja por la escalera
y ya ha caído .
Delante el fruto que espera tendido
rojo furtivo
vuelve a no dejar palabra.
Ya no esta
lejos mira y se presenta un momento de reflexión
ha olvidado quien era,quien fue enmudece por quien será.
La tarde intranquila habla ahora
sube por la escalera
se levanta .
Detrás el arbusto admira quieto el tiempo
verde intenso ligero murmulla al oído como si supiera donde esta
ha hablado sin voz sin labios sin ojos , casi no respira ....
Esta ausente sin sentirlo saberlo
entonces esta cerca cuando observa como se rompe el invierno.....
recuerda entonces : un vez fue primavera.
