Canales
22950 temas (22758 sin leer) en 44 canales
-
 Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer)
Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer) -
Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)
-
 telèmac
(1064 sin leer)
telèmac
(1064 sin leer)
-
 A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer)
A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer) -
 Aprender a Pensar
(181 sin leer)
Aprender a Pensar
(181 sin leer) -
aprendre a pensar (70 sin leer)
-
ÁPEIRON (16 sin leer)
-
Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)
-
Boulé (267 sin leer)
-
 carbonilla
(45 sin leer)
carbonilla
(45 sin leer) -
 Comunitat Virtual de Filosofia
(798 sin leer)
Comunitat Virtual de Filosofia
(798 sin leer) -
 CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer)
CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer) -
CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)
-
 DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer)
DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer) -
 DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer)
DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer) -
 Educación y filosofía
(229 sin leer)
Educación y filosofía
(229 sin leer) -
El café de Ocata (4787 sin leer)
-
El club de los filósofos muertos (88 sin leer)
-
 El Pi de la Filosofia
El Pi de la Filosofia
-
 EN-RAONAR
(489 sin leer)
EN-RAONAR
(489 sin leer) -
ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)
-
Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)
-
FILOPONTOS (10 sin leer)
-
 Filosofía para cavernícolas
(622 sin leer)
Filosofía para cavernícolas
(622 sin leer) -
 FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer)
FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer) -
Filosofia avui
-
FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)
-
 Filosofia para todos
(134 sin leer)
Filosofia para todos
(134 sin leer) -
 Filosofia per a joves
(11 sin leer)
Filosofia per a joves
(11 sin leer) -
 L'home que mira
(74 sin leer)
L'home que mira
(74 sin leer) -
La lechuza de Minerva (26 sin leer)
-
La pitxa un lio (9779 sin leer)
-
LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)
-
 Materiales para pensar
(1020 sin leer)
Materiales para pensar
(1020 sin leer) -
 Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer)
Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer) -
Menja't el coco! (30 sin leer)
-
Minervagigia (24 sin leer)
-
 No només filo
(61 sin leer)
No només filo
(61 sin leer) -
Orelles de burro (508 sin leer)
-
 SAPERE AUDERE
(566 sin leer)
SAPERE AUDERE
(566 sin leer) -
satiàgraha (25 sin leer)
-
 UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer)
UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer) -
 UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer)
UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer) -
 Vida de profesor
(223 sin leer)
Vida de profesor
(223 sin leer)
temas sin leer (50)
-

 9:58
9:58 Cites, pensaments, aforismes.
» Filosofia para todos
1. “Només sé que no sé res.” (Sòcrates)
2. “L’home és la mesura de totes les coses.” (Protàgores)
3. “La religió es l’opi del poble.” (Karl Marx)
4.“La natura, per ser dominada, ha de ser obeïda.” (Francis Bacon)
5. “L’home és un animal polític.” (Aristòtil)
6. “No han de multiplicar-se els ens sense necessitat.” (Guillem d’Ockham)
7. “Déu ha mort.” (Friedrich Nietzsche)
8. “El fi justifica els mitjans.” (Nicolau Maquiavel)
9. “Sapere aude. (Atreveix-te a saber)” (Immanuel Kant)
10. “Ningú no es banya dues vegades en el mateix riu.” (Heràclit)
11. “ Homo homini lupus . (L’home &ea
... (... continúa) -

 9:49
9:49 Curs d'estiu a la casa Elizalde de Barcelona
» Filosofia para todos Filosofia per a la vida quotidiana
Filosofia per a la vida quotidianaDilluns i Dimecres de 17.30 a 19.30 h
Del 28 de juny al 14 de juliol del 2021
Espai: Montserrat RoigLa filosofia sovint té fama de ser una disciplina molt abstracta, amb continguts massa teòrics i que aborda problemes que poc tenen a veure amb allò que inquieta realment a les persones. En aquest taller mostrarem com aquesta visió prové d’una mirada completament desenfocada del que és realment la pràctica filosòfica. Examinarem de quina manera la filosofia es fa
... (... continúa) -

 9:40
9:40 Filmosofia a la Biblioteca de Cardedeu
» Filosofia para todos Tertúlia de cinema i pensament
Tertúlia de cinema i pensament
Yuli (2018) de la dir. Icíar Bollain
[Activitat presencial]Divendres, 18 de juny 2021 - Horari: 18h Lloc:Biblioteca Marc de Vilalba de CardedeuCinefòrum dinamitzat per Joan Méndez
-

13:18
A qui, què, com, per què ensenyar filosofia
» Orelles de burroL'Associació americana de professorat de filosofia (AAPT) organitza anualment una escola d'estiu sobre l'ensenyament de la filosofia. L'any 2020 i e
nguny, virtuals. Me n'han agradat varis aspectes.M'agrada la concisió en què divideixen les quatre jornades al llarg del mesos de juny i juliol:
-Impact PracticesA qui ensenyem: se centren en la diversitat d'alumnat de procedència i nivell.
Què ensenyem: continguts (pensament crític, llegir, escriure, curricula, textos...)
Com ensenyem: millora de l'ensenyament (inclou High-Impact Practices!?) disseny de tasques, jocs, tecnologies...)
Per què ensenyem: quins són els objectius i la justificació d'allò que ensenyem.
M'agrada que hi hagi comunicacions que demanen visionar prèviament un video per a discutir-lo el dia de la comunicació.
I m'agrada també que proposin un còctel per preparar-lo a casa i beure'l en el comiat virtual, en versió alcohòlica i i no alcohòlica. Aquesta recepta és del de la jornada "A qui ensenyem" (Who we teach):
The Who Carré
This drink is inspired by the classic New Orleans cocktail, the Vieux Carré.
Ingredients
1 oz bourbon
1 oz brandy or cognac
1 oz amaretto
3 dashes of Angostura bitters
Directions
Combine all ingredients in a mixing glass and add ice. Stir to combine for approximately 15 seconds. Strain into a chilled coupe or rocks glass. Garnish with an orange peel.
The Who Carré
Non-Alcoholic Alternative
Ingredients
Cinnamon black tea syrup (instructions below)
3 dashes Angostura bitters (leave this out for a zero alcohol option)
Blackberry sparkling water
Directions

font To make the syrup, make a concentrated tea with two black tea bags per 6 oz of water. Add ¾ c
granulated white sugar and 2 cinnamon sticks per 6 oz of water. Dissolve the sugar and keep on low to medium heat for 20-30 minutes to infuse the syrup with the cinnamon sticks. Don’t let it boil.
Combine 1.5 oz of syrup with 8 oz of sparkling water in a glass and dash with bitters if desired. Garnish with an orange peel.
-

7:35
El perill de l'"aithoritarianism"
» La pitxa un lio
El que estemos asistiendo a un cambio brutal en nuestro entorno tecnológico, de consecuencias en buena parte imprevisibles, explica el hecho de que no sepamos muy bien cómo diagnosticar la situación y el escenario se haya llenado de valoraciones extremas, poco matizadas, de entusiasmo desmedido o de tintes apocalípticos, formuladas también por intelectuales de los que tenemos derecho a esperar un juicio más sereno. Estas valoraciones han ido evolucionando en un plazo de tiempo muy corto. Hace relativamente poco estábamos celebrando el potencial democratizador de la red en lo que se conoció como las primaveras árabes y el acceso universal al espacio público mientras que ahora estamos atemorizados con los bots, las injerencias electorales y la desinformación. El número de septiembre de 2018 de la MIT Technology Review fue dedicado a la cuestión de si la tecnología estaba amenazando a nuestra democracia y The Economist del 18 de diciembre de 2019 ya hablaba de un “aithoritarianism”, de un autoritarismo de la inteligencia artificial que podría destruir las instituciones democráticas. Esto explica que haya descripciones tan enfrentadas de la situación en la que nos encontramos: mientras unos festejan la llegada de una política sin prejuicios ideológicos, otros nos advierten sobre el final de la democracia. Hay quien asegura que la nueva tecnología vendría a resolver los problemas ante los que ha fracasado la vieja política; otros hacen responsable al nuevo entorno tecnológico de la pérdida de capacidad de gobierno sobre los procesos sociales y la des-democratización de las decisiones políticas.
El interrogante fundamental que se nos plantea es qué lugar ocupa la decisión política en una democracia algorítmica. La democracia es libre decisión, voluntad popular, autogobierno. ¿Hasta qué punto es esto posible y tiene sentido en los entornos hiperautomatizados, algorítmicos, que anuncia la inteligencia artificial? La democracia representativa es un modo de articular el poder político que lo atribuye a un órgano determinado y de acuerdo con una cadena de responsabilidad y legitimidad en la que se verifica el principio de que todo el poder procede del pueblo. Desde esta perspectiva la introducción de sistemas inteligentes autonomizados aparece como algo problemático.
La tendencia general a un pilotaje automatizado de los asuntos humanos no es solo un aumento cuantitativo de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición sino una transformación cualitativa de nuestro ser en el mundo, un mundo en cuyo centro ya no nos encontramos. Con la automatización podríamos estar programando nuestra propia obsolescencia. Marvin Minsky afirmaba que deberíamos considerarnos unos afortunados si en el futuro las máquinas inteligentes nos tienen como animales de compañía. ¿Cómo conseguir que no se cumpla esta siniestra profecía y los seres humanos tengamos una cierta soberanía en estos nuevos entornos tecnológicos?
Daniel Innerarity, Inteligencia artificial y democracia, El País 09/06/2021 [https:]]
-

 12:42
12:42 La dona de negre (#372)
» telèmac - Tu, Arthur, - va dir - marxaràs d'aquí demà o passat. Si tens sort, no tornaràs a sentir ni saber res d'aquest maleït lloc. La resta de nosaltres ens hi hem de quedar. Hem de viure amb això.
- Tu, Arthur, - va dir - marxaràs d'aquí demà o passat. Si tens sort, no tornaràs a sentir ni saber res d'aquest maleït lloc. La resta de nosaltres ens hi hem de quedar. Hem de viure amb això.
- Amb què? Històries? Rumors? Amb l'aparició de la dona de negre de tant en tant? Amb què?
- Amb el que sigui que vindrà. D'un moment a l'altre. Crythin Gifford ha viscut amb això durant cinquanta anys. Ha canviat la gent. No en parlen, això ja ho saps. Els que han patit més són els que parlen menys.
Aquesta breu novel·la de l'autora britànica Susan Hill es va publicar per primer cop el 1983, i ha esdevingut amb el temps un relat força popular dins la literatura de fantasia i terror. A mi no m'ha semblat res de l'altre món, però és una lectura força entretinguda en la seva brevetat. El que Susan Hill pretén fer amb aquesta novel·la és recrear els tòpics i l'atmosfera dels relats gòtics victorians i, en aquest sentit, sí que és cert que el punt més fort del text és precisament la seva atmosfera i la seva aura de misteri, perfectament recreades. Gran part d'aquesta aura de misteri rau precisament en la seva indefinició: el relat no ens ofereix gaires detalls sobre la possible localització geogràfica dels fets, ni tampoc sobre el marc temporal en què s'inscriu la història, probablement durant la primera meitat del segle vint.
La història obre amb un relat marc, com passa, per exemple, amb Un altre pas de rosca de Henry James. Durant les festes de Nadal, l'advocat Arthur Kipps, un home madur, queda aclaparat per les històries de fantasmes explicades pels seus fillastres a la vora del foc. Quan aquests li demanen que els expliqui una història de por, Arthur té una crisi nerviosa, i es proposa escriure la seva pròpia experiència sobrenatural de quan era jove, per ser llegida només després de la seva mort. Aleshores la trama es remunta a dècades enrere, quan l'Arthur va ser enviat per feina a un poblet aïllat a la vora del mar per ocupar-se dels afers legals de la difunta anciana Alice Drablow. Allà començarà a experimentar una sèrie d'episodis sobrenaturals al voltant de l'aparició de la dona de negre, un fantasma del passat que té tot el poble esfereït.
La història, en aquest sentit, és força senzilla un cop es destapen tots els secrets del passat, i s'entreté més aviat a transmetre'ns l'atmosfera misteriosa del lloc i suggerir-nos, més que no pas mostrar-nos, els esdeveniments sobrenaturals que s'hi estan produint. La casa de la senyora Drablow es troba en un terreny envoltant per aiguamolls que et poden engolir en qualsevol moment si abandones el camí, s'hi accedeix a través d'una llenca de terra que queda negada quan puja la marea i fa que la casa quedi aïllada durant determinades hores del dia i, a més, el territori es veu sorprès de vegades per unes terribles boires marines que tapen la visió completament, i que poden aparèixer en el moment menys pensat fins i tot enmig d'un dia perfectament assolellat. L'advocat ha de quedar-se en aquesta casa durant uns dies per tal de fer la feina que li han encomanat de posar tots els papers de la difunta en ordre.
És força evident que aquesta casa amaga un terrible secret del passat, que és l'origen de totes les aparicions fantasmagòriques i il·lusions auditives que experimenta el protagonista, i és durant aquesta estada que anirà descobrint poc a poc el misteri que la família Drablow guardava en el seu passat. Abans d'arribar a aquest punt, però, hem recorregut tot el poble sota els silencis amoïnats i les mirades d'esgarrifança dels seus habitants, que compadeixen el nouvingut des d'un coneixement molt més profund i de primera mà dels perills a què s'enfronta. Gran part de l'encant del llibre rau precisament en aquest contrast entre la innocència càndida del foraster i el terror escarmentat dels autòctons. Com sol passar en la literatura de fantasmes, la tensió psicològica del protagonista es basa principalment en aquest pas de la ignorància a l'experiència, que reflecteix també, evidentment, el pas d'una despreocupació càndida i optimista a la constatació dolorosa de la presència del mal en la seva vida. Si esteu acostumats a aquests tipus de relats, La dona de negre segurament no us sorprendrà, però és una lectura molt amena si us agraden els relats amb aire gòtic, amb un punt de nostàlgia per la literatura del segle dinou, i amb una prosa lenta, molt descriptiva, i profundament atmosfèrica.
Sinopsi: En un moment indeterminat del segle vint, l'advocat Arthur Kipps viatja a un poblet aïllat per encarregar-se dels afers legals d'una difunta recent, la senyora Alice Drablow. De seguida comença a adonar-se d'una presència sobrenatural i perillosa que envolta la difunta i que té esgarrifat el poble sencer.
M'agrada: Sobretot la forma com la història està escrita, aturant-se molt en la psicologia dels personatges i la construcció de la seva atmosfera, i oferint unes descripcions d'ambient molt denses i recarregades.
No m'agrada: Es llegeix més com a pastitx de textos més antics que no pas com a narració gaire original. El relat té moments força tòpics i previsibles, i pretén desviar l'atenció de la trama amb detalls força secundaris que al capdavall no acaben arribant enlloc.
-

11:24
Formació sobre coeducació, dijous 10 de juny a les 20:00h via meet.
» Associació filosófica de les Illes BalearsEl passat 10 de juny es va fer una formació sobre coeducació de na Cristina Poncell. En el següent enllaç teniu el material que va preparar:
INTRODUCCIÓ A LA COEDUCACIÓ
Objectius- Proporcionar un coneixement introductori sobre els aspectes fonamentals de la Coeducació: definició, objectius i elements.
- Proporcionar unes orientacions bàsiques per a l’aplicació de l’enfocament coeducatiu a les matèries pròpies del Departament de Filosofia.
- Compartir models de propostes didàctiques coeducatives.
Continguts:- Coeducació: definició, objectius i elements.
- Aplicació de l’enfocament coeducatiu a les matèries pròpies del Departament de Filosofia.
- Alguns models de propostes didàctiques coeducatives.
Metodologia- Presentació virtual sobre els aspectes generals de la Coeducació i la seva aplicació a les matèries pròpies de Filosofia.
- Fòrum: exemples de propostes didàctiques.
-

11:23
Fira del llibre: Elisa Rosselló presenta i signa la segona edició del seu llibre ÈTICA
» Associació filosófica de les Illes Balears
-

9:03
El dilema dels tres presoners.
» La pitxa un lio
Tres prisioneros, a los que llamaremos Alberto, Bernardo y Carlos, saben que uno de ellos va a ser indultado, pero no saben cuál de los tres. Alberto soborna al carcelero para que le diga, de los otros dos, el nombre de uno que no vaya a ser indultado. El carcelero acepta el soborno y le dice: «Bernardo no va a ser indultado». Alberto se siente algo mejor, pues piensa que ahora su probabilidad de conseguir el indulto es del 50 %, ya que solo hay dos candidatos, Carlos y él. ¿Está justificada su alegría? ¿Alguien más debería alegrarse?
En contra de lo que sugiere la intuición, el alivio de Alberto no tiene fundamento. Ya sabía que al menos uno de los otros dos prisioneros no iba a ser indultado, y conocer su nombre no le aporta ninguna información relevante: su probabilidad de ser indultado sigue siendo 1/3. Quien sí tiene motivos para alegrarse es Carlos: la probabilidad de que el indultado fuera Bernardo o él era 2/3, y al quedar excluido Bernardo, esa pasa a ser su probabilidad. Distinto sería si el carcelero, sin que mediara la pregunta de Alberto, hubiera dicho: «Bernardo no va a ser indultado»; en ese caso sí, la probabilidad de cada uno de los otros dos habría sido 1/2.
Carlo Frabetti, Rompecorazones (III): decisiones ilusorias, jot down 02/06/2021
-

8:53
El dilema de Heinz.
» La pitxa un lio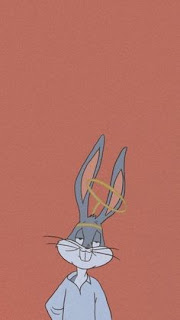
Uno de los experimentos mentales más utilizados por Kohlberg en sus encuestas fue el conocido como «dilema de Heinz»:
Una mujer está a punto de morir debido a un tipo raro de cáncer. Hay un fármaco que según los médicos puede salvarla: un compuesto de radio que ha descubierto un farmacéutico de la misma ciudad. El medicamento es muy caro, pues el farmacéutico cobra diez veces más de lo que le cuesta producirlo. El marido de la enferma, Heinz, acude a todos sus conocidos para pedir prestado el dinero, pero solo consigue reunir la mitad del precio del medicamento. Le pide al farmacéutico que se lo venda más barato o que le permita pagarlo más adelante, pero este se niega. Al no ver otra solución, Heinz piensa asaltar la farmacia y robar el medicamento.
A partir de las respuestas obtenidas al plantear este y otros dilemas morales a un gran número de sujetos, Kohlberg llegó a la conclusión de que en el desarrollo moral del individuo hay tres niveles y seis etapas. Tras una «etapa cero» anterior a la moral, en la que el individuo considera bueno todo lo que le gusta o desea, se suceden, en orden cronológico, las siguientes etapas:
1. El punto de vista dominante es el egocentrismo, pues no se ven los intereses de los demás como distintos de los propios. Solo se consideran los hechos, no las intenciones. Es una etapa heterónoma, en la que otros deciden lo que hay que hacer y lo que no, y en la que se obedece por miedo al castigo.
2. Se aceptan las normas en la medida en que favorecen los propios intereses, y se admite que los demás hagan lo mismo. La vida es como un juego en el que el individuo intenta ganar, pero sabiendo que ha de respetar las reglas del juego si no quiere quedar excluido.
3. El miedo al castigo cede terreno ante el deseo de ser valorado y querido. En esta etapa son muy importantes las expectativas de las personas que rodean al individuo.
4. La conducta se adapta a las normas sociales, que se acatan no solo por miedo al castigo o por agradar a los demás, sino por responsabilidad personal y por el bien común.
5. Se reconoce que hay derechos humanos universales y que están por encima de las normas sociales y de las leyes.
6. Se obra de acuerdo con principios éticos básicos, aunque ello conlleve enfrentarse a las normas establecidas y las leyes vigentes. Según los datos recopilados por Kohlberg, solo el 5 % de la población alcanza la sexta etapa del desarrollo moral.
Las dos primeras etapas constituyen el Nivel Preconvencional, en el cual las normas sociales son una imposición externa que se acepta por miedo al castigo.
Las etapas 3 y 4 constituyen el Nivel Convencional, caracterizado por la identificación con el grupo del que se forma parte y cuya aprobación se desea conseguir. Se aceptan las normas porque son las convenciones sociales consensuadas por la colectividad.
Las etapas 5 y 6 constituyen el Nivel Posconvencional, en el que se comprenden y aceptan los principios éticos que inspiran las normas sociales y las leyes. Es el nivel superior del desarrollo moral, en el cual la conducta se rige más por los principios conscientemente elegidos que por las normas vigentes.
Carlo Frabetti, Rompecorazones (I), jot down 19/05/2021
-

8:42
Rinoceront gris.
» La pitxa un lio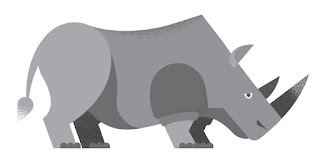
En las primeras etapas de la pandemia salían muchos artículos triunfales en Occidente diciendo "la pandemia empezó en China por su sistema de gobierno" o "la democracia es mejor para gestionar una pandemia". Pero la diferencia no estuvo entre los sistemas democráticos y los autoritarios, sino en cómo los países perciben el riesgo. Todo el mundo se quedó asombrado por cómo China respondió al virus. Fueron capaces contener la pandemia mucho más rápido que la mayoría de países. Durante los primeros compases de la crisis, muchos amigos chinos compartían una especie de orgullo nacional llevando mascarillas o quedándose en casa. Era un contraste muy marcado con Estados Unidos, donde había gente que se enorgullecía por justo lo contrario. La división era asombrosa. Esos comportamientos dicen mucho sobre cómo la gente afronta los riesgos no solo que les afectan a ellos, sino riesgos que afectan a otros.
Hubo mucho ruido por Suecia, que acabó con tasas de muertes más altas que el resto y su economía no fue mucho mejor. Ha habido mucho debate sobre la respuesta a las vacunas. EEUU fue muy lento a la hora de responder a la pandemia, pero han sido más rápidos con las inyecciones. Alemania, por ejemplo, lo hizo bien al principio y, sin embargo, han tardado más. Esto también tiene que ver con la percepción del riesgo.
El cisne negro surgió antes de la crisis financiera. Pero la expresión se usó mal. Había muchas advertencias sobre la crisis financiera: las hipotecas 'subprime', el mercado 'real state'... el apartamento que me compré en Manhattan en 2001 valía el doble en cuatro años. Muchos políticos y economistas, como Alan Greenspan, dijeron: "Nadie podía verlo venir". El cisne negro no se creó para eso, sino para que estimuláramos nuestra imaginación y fuéramos conscientes de las consecuencias que pueden tener algunos eventos inesperados. Quiero que la gente piense en los rinocerontes grises como algo para el futuro. Sabemos a qué problemas podemos enfrentarnos. No conocemos todos los detalles, pero sí algunas cosas.
El rinoceronte gris es algo que tienes en frente y se dirige hacia ti. No quiero ser la persona que va hacia atrás y, con perspectiva, diga: ¡Cómo no vimos esto! Pero algunas crisis que hemos vivido, como la pandemia, son buenas para ver futuros rinocerontes grises. Y con el covid, deberíamos fijarnos en los tres rinocerontes grises de los que hablo siempre: desigualdad, cambio climático y productos financieros.
Cito mucho en el libro a Ulrich Beck, el sociólogo alemán que murió en 2015. Su trabajo sobre la "sociedad del riesgo" fue muy influyente. En los tiempos premodernos, te preocupaba que un rayo cayera sobre ti o un león te comiera. Eran aspectos naturales fuera de tu control. Pero en el mundo moderno, los seres humanos fueron capaces de reducir los riesgos de la naturaleza. Y, al mismo tiempo, creamos otros riesgos cerrando el círculo. Beck habla de una segunda modernidad en la que somos conscientes de los riesgos que hemos creado sin querer. Muchos de estos riesgos son globales, por lo que necesitas una consciencia global y, por supuesto, soluciones globales. Y estos problemas son tan grandes que sientes miedo, porque te ves mucho más pequeño.
Carlos Barragán, (entrevista a Michele Wucker), La mujer que enseñó a Xi Jinping a torear un rinoceronte gris: "Ven diferente los riesgos", elconfidencial.com 05/06/2021
-

8:27
El sentit de la nombrositat.
» La pitxa un lio
Cualquier comportamiento cíclico de la naturaleza constituye la raíz remota de un sistema numérico. El ciclo de los días y las noches, las fases de la Luna, la sucesión de las estaciones, no hablemos ya de las cigarras que emergen cada 17 años por las américas, llevan condicionando la evolución biológica desde el origen de los tiempos, y no es extraño que llevemos incorporados de serie varios tipos de relojes que van ‘contando’ los picos y valles de esos ciclos. Siendo estrictos, cada una de nuestras células es un reloj. A la escala de los genes y las proteínas, somos ritmo sobre ritmo en una regresión infinita como tu imagen en un armario de dos espejos. Pero eso no alcanza ni de lejos la categoría de sistema numérico, un artefacto que debe servir para contar cosas y manipular los símbolos que significan cantidades.
Los estudiosos han dado por hecho tradicionalmente que nuestra especie es la única que posee un sentido innato de la numerosidad, o de la cuantificación de los objetos. Ese prejuicio se ha revelado en los últimos tiempos como un error garrafal. Los peces, las abejas y los pollos reconocen de inmediato los números del 1 al 4. También disciernen entre dos cantidades grandes, siempre que sean lo bastante diferentes. Como dice Colin Barras en Nature, distinguen de un vistazo 10 objetos de 20 objetos, pero no 20 de 21. Este sentido de la numerosidad es casi idéntico al que revela un bebé de seis meses, y no es difícil imaginar por qué en términos evolutivos. Como dijo alguien, quien cofunda a 2 predadores con 20 predadores se extingue en forma de chuletas.
Pero el sentido de la numerosidad tampoco basta. Un sistema numérico que merezca tal nombre se basa en símbolos que pueden manipularse. Esta es la forma de avanzar más allá del 4 que nos ofrece el instinto, y también de distinguir 20 de 21. Y aquí sí que los humanos somos genuinamente únicos en la Tierra. Ningún otro animal utiliza símbolos para representar los números, ni por tanto puede transmitir a sus hijos ese conocimiento. Pero entonces, ¿qué hay de los neandertales? La verdad es que el hueso con nueve muescas de aquella pobre hiena es un argumento flojo. Necesitamos mucho más que eso antes de ceder la patente a nuestros primos.
Pese a que mucha gente prefiere pensar que los neandertales eran tan inteligentes y creativos como nosotros, los argumentos clásicos en contra siguen vigentes. Los neandertales vivieron en Europa y Asia occidental durante 300.000 años, pese a lo cual los yacimientos arqueológicos que dejaron son prácticamente idénticos a lo largo del espacio y el tiempo. Los asentamientos creativos de Europa, que difieren en pocos kilómetros o en pocos años, y muestran herramientas avanzadas e innovadoras, coinciden con la llegada del Homo sapiens al continente. Y los datos recientes añaden dudas a la capacidad intelectual de los neandertales.
Los genes asociados a la autoconsciencia eran menos comunes en los neandertales que en nuestra especie. Los genetistas y los científicos cognitivos han definido tres redes cerebrales esenciales para el aprendizaje y el pensamiento creativo. En total son 972 genes, y su comparación entre sapiens, neandertales y chimpancés deja bastante mal a los dos últimos. No se trata de antropocentrismo, sino de datos duros. Los neurocientíficos no creen que el repertorio genético del neandertal le hubiera permitido un comportamiento orientado a la sociedad, una interacción aceptable con los extraños ni un arte narrativo siquiera incipiente. Emocionalmente sí éramos muy parecidos, pero ¿quién no? La verdad es que nuestro miedo es muy difícil de distinguir del de una rata. Los números son otra historia.
Javier Sampedro, La invención de los números, El País 06/06/2021 [https:]] -

8:18
Llibetat i responsabilitat.
» La pitxa un lio
Mi principal tarea durante este fin de semana es cuidar a mis padres. Como sucede en muchas familias, los miembros menos dependientes, porque dependientes en mayor o menor medida somos todos, nos organizamos para atender a quienes lo necesitan. Les pongo la cena, comentamos las noticias por encima del volumen de la tele —que no es fácil—, pero me gusta adaptarme a su comodidad, a sus ritmos, a sus decibelios. Todo esto puedo hacerlo con calma porque una buena amiga ha dejado a su hijo con su vecina para ir a darles diversas medicaciones a mis gatos. La vecina es freelance, estoy segura de que a su vez ha dejado de hacer algo para atender al crío, pero no tengo información más allá de este punto.
Esto puede considerarse una cadena de pequeñas faltas de libertad. Actividades que no dependen de nuestra voluntad, sino que nacen del deber adquirido con los seres vivos que dependen de nosotros. Bajo esta óptica, hasta el ficus que tienes en el salón te quita libertad cuando lo riegas. Pero coexistir, una de esas cosas básicas como respirar, comer, soñar o criticar que hacemos los seres humanos, genera responsabilidades. Ignorarlas no es ser libre, es librarse.
A la hora de aclarar conceptos ayuda la mecánica de construir una frase y analizarla morfológicamente. Por ejemplo: el youtuber Fulanito que factura cuatro millones de euros al año es libre de cambiar su domicilio fiscal a Andorra para librarse de pagar impuestos en España. La diferencia entre ser libre y librarse es abismal, pero andamos metidos en una confusión monumental entre una cosa y la otra.
Posiblemente esto se debe a la sobreexplotación indebida de la palabra “libertad”, tan bonita, tan popular, la Beyoncé de las palabras. Ni siquiera su uso tramposo por parte de la Asociación Nacional del Rifle, el trumpismo, los movimientos de extrema derecha en Europa, la lógica de mercado que condena a la pobreza a gran parte de la humanidad o la derecha madrileña ha conseguido mancillarla. Repetir libertad muy alto ha funcionado. Aunque en todos los anteriores ejemplos la palabra se use como una gruesa alfombra debajo de la que esconder la negligencia, el sálvese quien pueda, el escaqueo, el individualismo, la esquiva sistemática de lo que nos toca como seres interdependientes.
Si tienes suficiente dinero, puedes subcontratar prácticamente todas las responsabilidades que genera vivir en comunidad, hasta lo del ficus. ¿Es eso ser libre? ¿Gozar de unos márgenes de elección muy competitivos en el mercado? ¿O es librarse? Creo que es lo segundo, por eso muchos sentimos una extraña distorsión cuando oímos a la derecha corear la palabra “libertad” en su victoria electoral después de haberla repetido en cansinos pregones circulares durante la campaña. ¿Libertad para qué? ¿Libertad para quién? Nunca sabremos a qué se referían porque nadie les hizo estas preguntas. Sí nos enteramos de que el eslogan “Comunismo o libertad” ya lo usó Berlusconi en 2006 y este detalle nos ha dado una pista importante de por dónde van a ir los tiros. Aunque no lo hayan explicado, nos vamos a enterar.
“Responsabilidad”, a diferencia de “libertad”, es una palabra con muy mala prensa, la señorita Rottenmeier de las palabras.
Hay quien entiende la vida en común y sus obligaciones (lo de los padres, lo de los gatos, lo de los impuestos, hasta lo del ficus) como un espacio en el que la libertad del individuo se ve amenazada. Se parece a la misma lógica del adolescente terco que acepta a regañadientes limpiar su habitación, pero no quitar la mesa en la que ha cenado toda la familia. Coexistir es sostenernos mutuamente. En Un mundo común (Bellaterra), la filósofa Marina Garcés define la “vida en común” —no sé si otra es posible— como el conjunto de relaciones tanto materiales como simbólicas que hacen posible una vida humana. “Es imposible ser solo un individuo. (…) El ser humano es algo más que un ser social, su condición es relacional en un sentido que va mucho más allá de lo circunstancial: el ser humano no puede decir yo sin que resuene, al mismo tiempo, un nosotros. Nuestra historia moderna se ha construido sobre la negación de este principio tan simple”.
Nerea Pérez de las Heras, Libertad no significa eludir las responsabilidades colectivas, El País semanal 06/06/2021 [https:]] -

8:06
L'experiment de Molyneux.
» La pitxa un lio
Si un hombre nacido ciego recuperara la vista, ¿podría identificar al mirar los objetos que no pudo ver pero que conoce por el tacto? Esta fue la pregunta de William Molyneux a John Locke en 1688 y que éste último discutió en su «Ensayo sobre el entendimiento humano». La cuestión puede considerarse una prueba para confrontar la idea de la existencia del conocimiento innato frente a la de que todo es aprendido, la tabula rasa, un caso particular del problema general del problema de “lo innato y lo adquirido”. En realidad, el “experimento” de Molyneux se ha realizado parcialmente mediante el tratamiento quirúrgico de cataratas congénitas en niños y la respuesta parece ser que la visión normal requiere una exposición temprana para desarrollar la capacidad plena de identificar objetos o para la percepción del espacio. Pero como toda buena pregunta, la respuesta genera aún más preguntas. ¿Excluye lo dicho que algún reconocimiento categórico fundamental para la supervivencia pueda ser heredado?, ¿Implica el resultado que no haya requisitos previos al aprendizaje, fuera de una capacidad asociativa general del cerebro? ¿Es el cerebro una verdadera tabula rasa?
Fernando Giraldez, Ver para ver, pero no solo 'tabula rasa' en la corteza visual, Cuadernos de Cultura Científica 13/01/2019
-

7:41
"L'origen de la desigualtat entre els homes" (Jean-Jacues Rousseau)
» La pitxa un lio
Magníficos, muy honorables y soberanos señores:
Convencido de que sólo al ciudadano virtuoso le es dado ofrecer a su patria aquellos honores que ésta pueda aceptar, trabajo hace treinta años para ser digno de ofreceros un homenaje público; y supliendo en parte esta feliz ocasión lo que mis esfuerzos no han podido hacer, he creído que me sería permitido atender aquí más al celo que me anima que al derecho que debiera autorizarme.
Habiendo tenido la dicha de nacer entre vosotros, ¿cómo podría meditar acerca de la igualdad que la naturaleza ha establecido entre los hombres y sobre la desigualdad creada por ellos, sin pensar al mismo tiempo en la profunda sabiduría con que una y otra, felizmente combinadas en ese Estado, concurren, del modo más aproximado a la ley natural y más favorable para la sociedad, al mantenimiento del orden público y a la felicidad de los particulares? Buscando las mejores máximas que pueda dictar el buen sentido sobre la constitución de un gobierno, he quedado tan asombrado al verlas todas puestas en ejecución en el vuestro, que, aun cuando no hubiera nacido dentro de vuestros muros, hubiese creído no poder dispensarme de ofrecer este cuadro de la sociedad humana a aquel de entre todos los pueblos que paréceme poseer las mayores ventajas y haber prevenido mejor los abusos.
Si hubiera tenido que escoger el lugar de mi nacimiento, habría elegido una sociedad de una grandeza limitada por la extensión de las facultades humanas, es decir, por la posibilidad de ser bien gobernada, y en la cual, bastándose cada cual a sí mismo, nadie hubiera sido obligado a confiar a los demás las funciones de que hubiese sido encargado; un Estado en que, conociéndose entre sí todos los particulares, ni las obscuras maniobras del vicio ni la modestia de la virtud hubieran podido escapar a las miradas y al juicio del público, y donde el dulce hábito de verse y de tratarse hiciera del amor a la patria, más bien que el amor a la tierra, el amor a los ciudadanos.
Hubiera querido nacer en un país en el cual el soberano y el pueblo no tuviesen más que un solo y único interés, a fin de que los movimientos de la máquina se encaminaran siempre al bien común, y como esto no podría suceder sino en el caso de que el pueblo y el soberano fuesen una misma persona, dedúcese que yo habría querido nacer bajo un gobierno democrático sabiamente moderado.
Hubiera querido vivir y morir libre, es decir, de tal manera sometido a las leyes, que ni yo ni nadie hubiese podido sacudir el honroso yugo, ese yugo suave y benéfico que las más altivas cabezas llevan tanto más dócilmente cuanto que están hechas para no soportar otro alguno.
Hubiera, pues, querido que nadie en el Estado pudiese pretender hallarse por encima de la ley, y que nadie desde fuera pudiera imponer al Estado su reconocimiento; porque, cualquiera que sea la constitución de un gobierno, si se encuentra un solo hombre que no esté sometido a la ley, todos los demás hállanse necesariamente a su merced; y si hay un jefe nacional y otro extranjero, cualquiera que sea la división que hagan de su autoridad, es imposible que uno y otro sean obedecidos y que el Estado esté bien gobernado.
Yo no hubiera querido vivir en una república de reciente institución, por buenas que fuesen sus leyes, temiendo que, no conviniendo a los ciudadanos el gobierno, tal vez constituido de modo distinto al necesario por el momento, o no conviniendo los ciudadanos al nuevo gobierno, el Estado quedase sujeto a quebranto y destrucción casi desde su nacimiento; pues sucede con la libertad como con los alimentos sólidos y suculentos o los vinos generosos, que son propios para nutrir y fortificar los temperamentos robustos a ellos habituados, pero que abruman, dañan y embriagan a los débiles y delicados que no están acostumbrados a ellos. Los pueblos, una vez habituados a los amos, no pueden ya pasarse sin ellos. Si intentan sacudir el yugo, se alejan tanto más de la libertad cuanto que, confundiendo con ella una licencia completamente opuesta, sus revoluciones los entregan casi siempre a seductores que no hacen sino recargar sus cadenas. El mismo pueblo romano, modelo de todos los pueblos libres, no se halló en situación de gobernarse a sí mismo al sacudir la opresión de los Tarquinos. Envilecido por la esclavitud y los ignominiosos trabajos que éstos le habían impuesto, el pueblo romano no fue al principio sino un populacho estúpido, que fue necesario conducir y gobernar con muchísima prudencia a fin de que, acostumbrándose poco a poco a respirar el aire saludable de la libertad, aquellas almas enervadas, o mejor dicho embrutecidas bajo la tiranía, fuesen adquiriendo gradualmente aquella severidad de costumbres y aquella firmeza de carácter que hicieron del romano el más respetable de todos los pueblos.
Hubiera, pues, buscado para patria mía una feliz y tranquila república cuya antigüedad se perdiera, en cierto modo, en la noche de los tiempos; que no hubiese sufrido otras alteraciones que aquellas a propósito para revelar y arraigar en sus habitantes el valor y el amor a la patria, y donde los ciudadanos, desde largo tiempo acostumbrados a una sabia independencia, no solamente fuesen libres, mas también dignos de serlo.
Hubiera querido una patria disuadida, por una feliz impotencia, del feroz espíritu de conquista, y a cubierto, por una posición todavía más afortunada, del temor de poder ser ella misma la conquista de otro Estado; una ciudad libre colocada entre varios pueblos que no tuvieran interés en invadirla, sino, al contrario, que cada uno lo tuviese en impedir a los demás que la invadieran; una república, en fin, que no despertara la ambición de sus vecinos y que pudiese fundadamente contar con su ayuda en caso necesario. Síguese de esto que, en tan feliz situación, nada habría de temer sino de sí misma, y que si sus ciudadanos se hubieran ejercitado en el uso de las armas, hubiese sido más bien para mantener en ellos ese ardor guerrero y ese firme valor que tan bien sientan a la libertad y que alimentan su gusto, que por la necesidad de proveer a su propia defensa.
Hubiera buscado un país donde el derecho de legislar fuese común a todos los ciudadanos, porque ¿quién puede saber mejor que ellos mismos en qué condiciones les conviene vivir juntos en una misma sociedad? Pero no hubiera aprobado plebiscitos semejantes a los usados por el pueblo romano, en el cual los jefes del Estado y los más interesados en su conservación estaban excluidos de las deliberaciones, de las que frecuentemente dependía la salud pública, y donde, por una absurda inconsecuencia, los magistrados hallábanse privados de los derechos de que disfrutaban los simples ciudadanos.
Hubiera deseado, al contrario, que, para impedir los proyectos interesados y mal concebidos y las innovaciones peligrosas que perdieron por fin a los atenienses, no tuviera cualquiera el derecho de preponer caprichosamente nuevas leyes; que este derecho perteneciera solamente a los magistrados; que éstos usasen de él con tanta circunspección, que el pueblo, por su parte, no fuera menos reservado para otorgar su consentimiento; y que la promulgación se hiciera con tanta solemnidad, que antes de que la constitución fuese alterada hubiera tiempo para convencerse de que es sobre todo la gran antigüedad de las leyes lo que las hace santas y venerables; que el pueblo menosprecia rápidamente las leyes que ve cambiar a diario, y que, acostumbrándose a descuidar las antiguas costumbres so pretexto de mejores usos, se introducen frecuentemente grandes males queriendo corregir otros menores.
Hubiera huido, sobre todo, por estar necesariamente mal gobernada, de una república donde el pueblo, creyendo poder prescindir de sus magistrados, o concediéndoles sólo una autoridad precaria, hubiese guardado para sí, con notoria imprudencia, la administración de sus asuntos civiles y la ejecución de sus propias leyes. Tal debió de ser la grosera constitución de los primeros gobiernos al salir inmediatamente del estado de naturaleza; y ése fue uno de los vicios que perdieron a la república de Atenas.
Pero hubiera elegido la república en donde los particulares, contentándose con otorgar la sanción de las leyes y con decidir, constituidos en cuerpo y previo informe de los jefes, los asuntos públicos más importantes, estableciesen Tribunales respetados, distinguiesen con cuidado las diferentes jurisdicciones y eligiesen anualmente para administrar la justicia y gobernar el Estado a los más capaces y a los más íntegros de sus conciudadanos; aquella donde, sirviendo de testimonio de la sabiduría del pueblo la virtud de los magistrados, unos y otros se honrasen mutuamente, de suerte que sí alguna vez viniesen a turbar la concordia pública funestas desavenencias, aun esos tiempos de ceguedad y de error quedasen señalados con testimonios de moderación, de estima recíproca, de un común respeto hacia las leyes, presagios y garantías de una reconciliación sincera y perpetua.
Tales son, magníficos, muy honorables y soberanos señores, las ventajas que hubiera deseado en la patria de mi elección. Y si la Providencia hubiese añadido además una posición encantadora, un clima moderado, una tierra fértil y el paisaje más delicioso que existiera bajo el cielo, sólo habría deseado ya, para colmar mi ventura, poder gozar de todos estos bienes en el seno de esa patria afortunada, viviendo apaciblemente en dulce sociedad con mis conciudadanos y ejerciendo con ellos, a su ejemplo, la humanidad, la amistad y todas las demás virtudes, para dejar tras mí el honroso recuerdo de un hombre de bien y de un honesto y virtuoso patriota.
Si, menos afortunado o tardíamente discreto, me hubiera visto reducido a terminar en otros climas una carrera lánguida y enfermiza, lamentando vanamente el reposo y la paz de que me había privado una imprudente juventud, hubiese al menos alimentado en mi alma esos mismos sentimientos de los cuales no hubiera podido hacer uso en mi país, y, poseído de un afecto tierno y desinteresado hacia mis lejanos conciudadanos, les habría dirigido desde el fondo de mi corazón, poco más o menos, el siguiente discurso:
«Queridos conciudadanos, o mejor, hermanos míos, puesto que así los lazos de la sangre como las leyes nos unen a casi todos: Dulce es para mí no poder pensar en vosotros sin pensar al mismo tiempo en todos los bienes de que disfrutáis, y cuyo valor acaso ninguno de vosotros estima tanto como yo que los he perdido. Cuanto más reflexiono sobre vuestro estado político y civil, más difícil me parece que la naturaleza de las cosas humanas pueda permitir la existencia de otro mejor. En todos los demás gobiernos, cuando se trata de asegurar el mayor bien del Estado, todo se limita siempre a proyectos abstractos o, cuando más, a meras posibilidades; para vosotros, en cambio, vuestra felicidad ya está hecha: no tenéis mas que disfrutarla, y para ser perfectamente felices no necesitáis sino conformaros con serlo. Vuestra soberanía, conquistada o recobrada con la punta de la espada y conservada durante dos siglos a fuerza de valor y de prudencia, es por fin plena y universalmente reconocida. Honrosos tratados fijan vuestros límites, aseguran vuestros derechos y fortalecen vuestra tranquilidad. Vuestra Constitución es excelente, dictada por la razón más sublime y garantida por potencias amigas y respetables; vuestro Estado es tranquilo; no tenéis guerras ni conquistadores que temer; no tenéis otros amos que las sabias leyes que vosotros mismos habéis hecho, administradas por íntegros magistrados por vosotros elegidos; no sois ni demasiado ricos para enervaros en la molicie y perder en vanos deleites el gusto de la verdadera felicidad y de las sólidas virtudes, ni demasiado pobres para que tengáis necesidad de más socorros extraños de los que os procura vuestra industria; y esa preciosa libertad, que no se mantiene en las grandes naciones sino a costa de exorbitantes impuestos, casi nada os cuesta conservarla.
«¡Que pueda durar siempre, para dicha de sus conciudadanos y ejemplo de los pueblos, una república tan sabia y afortunadamente constituida! He aquí el único voto que tenéis que hacer, el único cuidado que os queda. En adelante, a vosotros incumbe, no el hacer vuestra felicidad -vuestros antepasados os han evitado ese trabajo-, sino el conservarla duraderamente mediante un sabio uso. De vuestra unión perpetua, de vuestra obediencia a las leyes y de vuestro respeto a sus ministros depende vuestra conservación. Si queda entre vosotros el menor germen de acritud o desconfianza, apresuraos a destruirlo como levadura funesta de donde resultarían tarde o temprano vuestras desgracias y la ruina del Estado. Os conjuro a todos vosotros a replegaros en el fondo de vuestro corazón y a consultar la voz secreta de vuestra conciencia. ¿Conoce alguno de vosotros en el mundo un cuerpo más íntegro, más esclarecido, más respetable que vuestra magistratura? ¿No os dan todos sus miembros ejemplo de moderación, de sencillez de costumbres, de respeto a las leyes y de la más sincera armonía? Otorgad, pues, sin reservas a tan discretos jefes esa saludable confianza que la razón debe a la virtud; pensad que vosotros los habéis elegido, que justifican vuestra elección y que los honores debidos a aquellos que habéis investido de dignidad recaen necesariamente sobre vosotros mismos. Ninguno de vosotros es tan poco ilustrado que pueda ignorar que donde se extingue el vigor de las leyes y la autoridad de sus defensores no puede haber ni seguridad ni libertad para nadie.
¿De qué se trata, pues, entre vosotros sino de hacer de buen grado y con justa confianza lo que estaríais siempre obligados a hacer por verdadera conveniencia, por deber y por razón? Que una culpable y funesta indiferencia por el mantenimiento de la Constitución no os haga descuidar nunca en caso necesario las sabias advertencias de los más esclarecidos y de los más discretos, sino que la equidad, la moderación, la firmeza más respetuosa sigan regulando vuestros pasos y muestren en vosotros al mundo entero el ejemplo de un pueblo altivo y modesto, tan celoso de su gloria como de su libertad. Guardaos sobre todo, y éste será mi último consejo, de escuchar perniciosas interpretaciones y discursos envenenados, cuyos móviles secretos son frecuentemente más peligrosos que las acciones mismas. Una casa entera despiértase y se sobresalta a los primeros ladridos de un buen y fiel guardián que sólo ladra cuando se aproximan los ladrones; pero todos odian la impertinencia de esos ruidosos animales que turban sin cesar el reposo público y cuyas advertencias continuas y fuera de lugar no se dejan oír precisamente cuando son necesarias.»
Y vosotros, magníficos y honorabilísimos señores; vosotros, dignos y respetables magistrados de un pueblo libre, permitidme que os ofrezca en particular mis respetos y atenciones. Si existe en el mundo un rango que pueda enaltecer a quienes lo ocupen, es, sin duda, el que dan el talento y la virtud, aquel de que os habéis hecho dignos y al cual os han elevado vuestros conciudadanos. Su propio mérito añade al vuestro un nuevo brillo, y, elegidos por hombres capaces de gobernar a otros para que los gobernéis a ellos mismos, os considero tan por encima de los demás magistrados, como un pueblo libre, y sobre todo el que vosotros tenéis el honor de dirigir, se halla, por sus luces y su razón, por encima del populacho de los otros Estados.
Séame permitido citar un ejemplo del que debieran quedar más firmes huellas y que siempre vivirá en mi corazón. No recuerdo nunca sin sentir la más dulce emoción al virtuoso ciudadano que me dio el ser y que aleccionó a menudo mi infancia con el respeto que os era debido. Aun le veo, viviendo del trabajo de sus manos y alimentando su alma con las verdades más sublimes. Delante de él, mezclados con las herramientas de su oficio, veo a Tácito, a Plutarco y a Grocio. Veo a su lado a un hijo amado recibiendo con poco fruto las tiernas enseñanzas del mejor de los padres. Pero si los extravíos de una loca juventud me hicieron olvidar un tiempo sus sabias lecciones, al fin tengo la dicha de experimentar que, por grande que sea la inclinación hacía el vicio, es difícil que una educación en la cual interviene el corazón se pierda para siempre.
Tales son, magníficos y honorabilísimos señores, los ciudadanos y aun los simples habitantes nacidos en el Estado que gobernáis; tales, son esos hombres instruidos y sensatos sobre los cuales, bajo el nombre de obreros y de pueblo, se tienen en las otras naciones ideas tan bajas y tan falsas. Mi padre, lo confieso con alegría, no ocupaba entre sus conciudadanos un lugar distinguido; era lo que todos son, y tal como era, no hay país en que no hubiese sido solicitado y cultivado su trato, y aun con fruto, por las personas más honorables. No me incumbe, y gracias al cielo no es necesario, hablaros de las atenciones que de vosotros pueden esperar hombres de semejante excelencia, vuestros iguales así por la educación como por los derechos de su nacimiento y de la naturaleza; vuestros inferiores por su voluntad, por la preferencia que deben a vuestros merecimientos, y que ellos han reconocido, por la cual, a vuestra vez, les debéis una especie de reconocimiento. Veo con viva satisfacción con cuánta moderación y condescendencia usáis con ellos de la gravedad propia de los ministros de las leyes, cómo les devolvéis en estima y consideración la obediencia y el respeto que ellos os deben; conducta llena de justicia y sabiduría, a propósito para alejar cada vez más el recuerdo de dolorosos acontecimientos que es preciso olvidar para no volverlos a ver nunca; conducta tanto más discreta cuanto que ese pueblo justo y generoso se complace en su deber y ama naturalmente honraros, y que los más fogosos en sostener sus derechos son los más inclinados a respetar los vuestros.
No debe sorprender que los jefes de una sociedad civil amen la gloria y la felicidad; mas ya es bastante para la tranquilidad de los hombres que aquellos que se consideran como magistrados o, más bien, como señores de una patria más santa y sublime, den pruebas de algún amor a la patria terrenal que los alimenta. ¡Qué dulce es para mí señalar en nuestro favor una excepción tan rara y colocar en el rango de nuestros ciudadanos más excelentes a esos celosos depositarios de los dogmas sagrados autorizados por las leyes, a esos venerables pastores de almas, cuya viva y suave elocuencia hace penetrar tanto mejor en los corazones las máximas del Evangelio, cuanto que ellos mismos empiezan por ponerlas en práctica. Todo el mundo sabe con cuánto éxito se cultiva en Ginebra el gran arte de la elocuencia sagrada. Pero harto habituados a oír predicar de un modo y ver practicar de otro, pocas gentes saben hasta qué punto reinan en nuestro cuerpo sacerdotal el espíritu del cristianismo, la santidad de las costumbres, la severidad consigo mismo y la dulzura con los demás. Tal vez le esté reservado a la ciudad de Ginebra presentar el ejemplo edificante de una unión tan perfecta en una sociedad de teólogos y de gentes de letras. Sobre su sabiduría y su moderación, sobre su celoso cuidado por la prosperidad del Estado fundamento en gran parte la esperanza de su eterna tranquilidad, y, sintiendo un placer mezclado de asombro y de respeto, observo cuánto horror manifiestan ante las máximas espantosas de esos hombres sagrados y bárbaros -de los cuales la Historia ofrece más de un ejemplo- que, para sostener los pretendidos derechos de Dios, es decir, sus propios intereses, eran tanto menos avaros de sangre humana cuanto más se envanecían de que la suya sería siempre respetada.
¿Podía olvidarme de esa encantadora mitad de la República que hace la felicidad de la otra y cuya dulzura y prudencia mantienen la paz y las buenas costumbres? Amables y virtuosas ciudadanas: el sino de vuestro sexo será siempre gobernar el nuestro. ¡Felices cuando vuestro casto poder, ejercido solamente en la unión conyugal, no se hace sentir más que para gloria del Estado y a favor del bienestar público! Así es como gobernaban las mujeres de Esparta, y así merecéis vosotras gobernar en Ginebra. ¿Qué hombre bárbaro podría resistir a la voz del honor y de la razón en boca de una tierna esposa? ¿Y quién no despreciaría un vano lujo viendo la sencillez y modestia de vuestra compostura, que parece ser, por el brillo que recibe de vosotras, la más favorable a la hermosura? A vosotras corresponde mantener vivo siempre, por vuestro amable o inocente imperio y vuestro espíritu insinuante, el amor de las leyes en el Estado y la concordia entre los ciudadanos; unir por medio de afortunados matrimonios las familias divididas, y, sobre todo, corregir con la persuasiva dulzura de vuestras lecciones y la gracia sencilla de vuestro trato las extravagancias que nuestros jóvenes aprenden en el extranjero, de donde, en lugar de tantas cosas que podrían aprovecharles, sólo traen consigo, con un tono pueril y ridículos aires aprendidos entre mujeres perdidas, la admiración de no sé qué grandezas, frívolo desquito de la servidumbre que no valdrá nunca tanto como la augusta libertad. Permaneced, pues, siempre las mismas: castas guardadoras de las costumbres y de los dulces vínculos de la paz, y continuad haciendo valer en toda ocasión los derechos del corazón y de la naturaleza en beneficio del deber y de la virtud.
Me envanezco de no ser desmentido por los resultados fundando en tales garantías la esperanza de la felicidad común de los ciudadanos y la gloria de la república. Confieso que, con todas esas ventajas, no brillará con ese resplandor con que se alucinan la mayor parte de los ojos, y cuya predilección pueril y funesta es el mayor y mortal enemigo de la felicidad y de la libertad. Que la juventud disoluta vaya a buscar en otras partes los placeres fáciles y los largos arrepentimientos; que las pretendidas personas de buen gusto admiren en otros lugares la grandeza de los palacios, la ostentación de los trenes, los soberbios ajuares, la pompa de los espectáculos y todos los refinamientos de la molicie y el lujo. En Ginebra sólo se hallarán hombres; sin embargo, este espectáculo también tiene su precio, y aquellos que lo busquen bien podrán parangonarse con los admiradores de esas otras cosas.
Dignaos, magníficos, muy honorables y soberanos señores, recibir todos con igual bondad el respetuoso testimonio del cuidado que me tomo por vuestra común prosperidad. Si fuese tan desgraciado que apareciera culpable de algún arrebato indiscreto en esta viva efusión de mi corazón, yo os suplico que lo disculpéis en gracia al tierno afecto de un verdadero patriota y al celo ardoroso y legítimo de un hombre que no aspira a mayor felicidad para sí que la de veros a todos dichosos.
Soy con el más profundo respeto, magníficos, muy honorables y soberanos señores, vuestro muy humilde y muy obediente servidor y conciudadano.
J. J. ROUSSEAU.
Chamberí, 12 de junio de 1754.
Traducción del francés ha sido hecha por Ángel Pumarega [https:]] -

23:22
És cert que l'escola mata la creativitat? (Héctor Ruiz Martín)
» La pitxa un lio
¿Es cierto eso de que «la escuela mata la creatividad»? Desde un punto de vista científico, la respuesta breve es que no contamos con evidencias como para afirmar tal cosa (más bien al contrario)
Algunos de quienes sostienen que «la escuela mata la creatividad» lo justifican con base en un estudio en que un grupo de niños de 3-5 años fue capaz de proponer muchos más usos alternativos a diversos objetos (como un clip) que un grupo de adultos.[1]
Sin entrar en más detalles sobre este estudio, lo primero que cabría cuestionar es la validez de tal argumento: ¿realmente es la escuela la que provoca que los adultos no proporcionen tantas opciones de usos alternativos como los niños? ¿O bien hay otras causas?
Para afirmar que la causa de ese supuesto declive creativo sea la escuela, por lo menos habría que realizar estudios estadísticos que compararan a adultos que pasaron por la escuela con adultos que no lo hicieron (o que pasaron menos tiempo).
Sin embargo, apenas existen estudios que hayan indagado si existe una correlación entre los años de escolarización y la creatividad. Y si no sabemos si hay correlación, aún menos podemos saber si hay causalidad.
Por tanto, de entrada no es posible afirmar científicamente que la escuela tenga dicho efecto.
Ahora bien, mientras no contamos con pruebas sobre si es la escuela la que "mata" la creatividad, ¿podemos aventurar otra explicación que sí cuente con respaldo científico? ¿Cómo podríamos explicar que los adultos no seamos tan "creativos" como los niños?
Así, no es que los adultos no seamos tan creativos, sino que reducimos las opciones de nuestras ocurrencias porque conocemos mejor las "reglas del juego". Los conocimientos que hemos obtenido nos permiten diferenciar entre una idea realista y otra que lo es menos.
Esto podría ser consecuencia de cómo funciona el cerebro. Cuando nuestro cerebro percibe algo en nuestro entorno, no le interesa en absoluto aventurar todo lo q dicha cosa podría ser, sino q prefiere determinar cuanto antes lo q es, mejor dicho, lo q es más probable que sea.[2]
Así podemos tomar decisiones y responder de manera más rápida y eficaz, lo q resulta vital cuando de ello depende nuestra supervivencia y bienestar. De hecho, para el cerebro es preferible q nos equivoquemos con la respuesta elegida a que tardemos demasiado barajando opciones.
Por supuesto, es mucho mejor no equivocarse. Por eso, los conocimientos que vamos obteniendo con nuestras experiencias a medida que maduramos ayudan al cerebro a realizar mejores conjeturas de manera instantánea sobre lo que tenemos delante.
Es decir, a medida que nos hacemos adultos, nuestros conocimientos nos hacen más eficaces delimitando instantáneamente las posibilidades de lo que pueden ser las cosas que nos rodean, en función de su aspecto, del contexto en el que aparecen, etc.
Esto quizás haga que nos cueste pensar en tantas opciones como los niños a la hora de atribuir funciones a un objeto. Pero las propuestas que hacemos son más razonables.
Ahora bien, los conocimientos no solo eliminan opciones inverosímiles cuando tratamos de ser creativos. Según la comunidad científica, la creatividad que da lugar a soluciones no solo imaginativas sino también realistas se beneficia de tener amplios conocimientos.[3]
La escuela, por tanto, más que matar la creatividad tiene la capacidad implícita de promoverla. Al fin y al cabo, una de las funciones de la escuela es proporcionar conocimientos: la materia prima de la creatividad. Entonces, ¿podemos decir que la escuela promueve la creatividad?
Un reciente metanálisis (un estudio que se hace juntando los datos de múltiples estudios) con más de 40.000 alumnos refleja que la creatividad (como capacidad de proporcionar soluciones alternativas pero verosímiles) incrementa paulatinamente durante la etapa escolar.[4]
El problema es que este estudio solo constata una correlación. Ya es algo, pues sin correlación no puede haber causalidad. Pero q haya correlación no implica necesariamente causalidad. Por tanto, este estudio no puede concluir que la causa del incremento creativo sea la escuela.
Ahora bien, ¿qué podríamos hipotetizar? Las hipótesis científicas no son simples suposiciones o corazonadas, sino predicciones que se basan en los conocimientos científicos que ha proporcionado toda la investigación previa en el mismo campo o en disciplinas relacionadas.
Por tanto, a partir de lo que las ciencias cognitivas han revelado sobre cómo funciona la creatividad, lo que podríamos esperar es que la escuela jugara un papel relevante para contribuir a su desarrollo.
En efecto, la escuela ofrece saberes y habilidades fundamentales sin los cuales difícilmente podríamos llevar a cabo muchos tipos de obras y soluciones creativas. No obstante, el plus que proporcionan unos conocimientos «amplios» solo ocurre si estos son también «profundos».[3]
Los conocimientos profundos son aquellos dotados de significado para el aprendiente. Son duraderos y transferibles a nuevas situaciones, y son funcionales: nos permiten hacer cosas con ellos, desde apreciar una obra de arte a crearla, desde evaluar un problema a resolverlo.
Si nos interesa promover la creatividad de nuestros alumnos (así como otras habilidades cognitivas "superiores"), debemos asegurarnos q los conocimientos q adquieren alcanzan estas cualidades, lo que requiere ofrecer múltiples oportunidades para q los usen y les den significado.
En realidad, usar los nuevos conocimientos en actividades creativas es una forma de conseguir que acontezcan más profundos [5]. Por supuesto, también puede resultar beneficioso promover un entorno y una cultura del aprendizaje que favorezcan actitudes creativas en el aula [6]...
...y no solo en las lenguas y artes, sino también en las matemáticas y las ciencias [7]. Al fin y al cabo, la creatividad no es una habilidad general, sino que adopta distintas formas en función de la disciplina en que se aplica [8].
Y es que, aun sin ser una habilidad general (no puede entrenarse como si fuera un músculo para aplicarla en cualquier ámbito porque depende de tener conocimientos concretos sobre el ámbito en cuestión), lo q sí puede fomentarse en general es la adopción de una «actitud creativa».
Para ello, algo muy importante en el aula (¡y en casa!) es ofrecer un entorno de aprendizaje en q los niños no tengan miedo de equivocarse, donde se sientan seguros para ensayar y compartir sus ideas y razonamientos. Este es quizás el aspecto q más requeriría de nuestra atención.
En definitiva, no podemos decir q la escuela mate la creatividad, pero quizás pueda sacar mayor partido a su potencial para promoverla. Porque para muchos niños y niñas la escuela representa la mejor oportunidad de ampliar sus horizontes y conocer el mundo que los rodea. FIN.
@hruizmartin
Referencias:
[1] Land, G., & Jarman, B. (1993). Breakpoint and beyond: Mastering the future-today. HarperCollins.
[2] Smith, E. E., & Kosslyn, S. M. (2013). Cognitive psychology: mind and brain. Pearson.
[3] Weisberg, R. W. (1999). Creativity and knowledge: A challenge to theories. Handbook of creativity, 226.
[4] Said-Metwaly, S. et al. (2020). Does the Fourth-Grade Slump in Creativity Actually Exist? A Meta-Analysis of the Development of Divergent Thinking in School-Age Children and Adolescents. Educational Psychology Review, 33, 275–298.
[5] Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2015). Learning as a generative activity. Cambridge University Press. [6] Fasko, D. (2001). Education and creativity. Creativity research journal, 13(3-4), 317-327.
[6] Sternberg, R. J., & Williams, W. M. (1996). How to develop student creativity. ASCD. [7] Wiliam, D. (2013). Principled curriculum design. SSAT (The Schools Network) Limited.
[8] Sawyer, R. K. (2011). Explaining creativity: The science of human innovation. Oxford university press.
Héctor Ruiz Martin, ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza, Editorial Graó
-

9:58
Dos cosas
» El café de OcataLa primera, mi nueva entrega en El Tribú. Voy avanzando poco a poco en mi peculiar diccionario filosófico. Ahora me detengo en el amor.
La segunda, la entrevista que me hace Ignacio Peyró sobre La mermelada sentimental.
-

 9:55
9:55 CONTRA EL NACIONALISMO
» Materiales para pensar
El complot de los desnortados
Joan Ferrán Srafini
Ediciones Hildy, Barcelona, 2019
Bajo el murmullo de los alisios
Joan Ferrán Serafini
Ediciones Hildy, Barcelona, 2020
Sergio Fidalgo es un periodista y editor que decidió contrarrestar la sistemática propaganda nacionalista que vivimos en Cataluña, tanto desde los medios de comunicación públicos como desde la mayoría de la prensa. Para ello puso en marcha el diario elCatalán.es y la editorial EdicionesHildy. Voy a comentar dos de las últimas publicaciones, cuyo autor es Joan Ferran. Con una larga trayectoria militancia desde el franquismo en grupos libertarios acabó al inicio de la Transición en el PSC, donde ha tenido diversa responsabilidades orgánicas e institucionales. Se hizo famosa su expresión de que TV3 tenía una costra nacionalista, cuando era diputado del Parlament en el 2007. Podemos considerar a Joan Ferran como representante del sector del PSC menos impregnado de influencias nacionalistas. O si se quiere decir de otra manera, más beligerante contra el nacionalismo. En estos momentos se considera simplemente un afiliado del PSC , pero participa activamente en la lucha ideológica contra la hegemonía del nacionalismo en el imaginario social catalán. Comento aquí dos libros, uno en forma de crónica y otro de ensayo, que forman parte de esta batalla.
“El complot de los desnortados. Tras la estela del naufragio. Revisión de una etapa política catalana” es una sustancioso diario de Joan Ferran que se inicia el marzo de 2018 y acaba el 11 de noviembre de 2019. Aunque en este tiempo Joan Ferran no estaba a primera línea de la política institucional, si lo estaba en la trastienda del PSC. Representa la línea de izquierdas más nítidamente no nacionalista en el PSC. Su línea política coherente y su libertad de juicio merecen una lectura atenta. Su formato de diario lo combina con anécdotas y lo hace más ligero de lectura. Ferrán es, de todas maneras, siempre conciso y poco retórico, lo cual es un valor añadido. Su aire no dogmático y su claridad de no hacer ninguna concesión al discurso nacionalista convierten este diario en una lectura obligada para aquellos que quieran construir una narrativa alternativa a la del nacionalismo, siempre desde la óptica de un socialismo democrático.
“Bajo el murmullo de los alisios” es una novela corta, bien escrita y fácil de leer que tiene una doble pretensión. Por una parte, es un documento de la época que va desde la muerte de Franco hasta la convocatoria de las primeras elecciones, es decir desde noviembre de 1975 hasta junio de 1977. Se basa en la experiencia de un joven barcelonés, que ha estado en prisión por razones políticas, y que va a hacer el servicio militar en Canarias. Por otra parte, Joan Ferran quiere recoger la tradición del espíritu didáctico que tuvo la llamada “Novela ideal” que llevaron a cabo los anarquistas hará ahora un siglo más o menos. Tenía un aire algo folletinesco y pretendía transmitir a las clases populares un mensaje didáctico emancipador. En este caso es la crítica al nacionalismo. Lo original de la historia es que no coge el típico ejemplo vasco o catalán. Lo hace con el canario y con la breve aparición de un grupo armado la FAG (fuerzas armadas guanches) del MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario). Una historia interesante, bien contada y que se lee de manera fluida, que no es poco.
-

 0:20
0:20 Vergonya (22)
» telèmacAquesta setmana s'han concentrat dues notícies favorables als eurodiputats independentistes exiliats, el president Puigdemont i els exconsellers Comín i Ponsatí. El Tribunal General de la Unió Europea els retorna cautelarment la immunitat que els havia tret el Parlament Europeu, i aquest és un fet sense precedents. El Tribunal valora els arguments aportats per la defensa dels eurodiputats.
S'anuncia també el text que es debatrà al Consell d'Europa sobre l'alliberament dels presos i la retirada de les euroordres, un informe que posa de manifest l'evident desproporció de les penes de la sentència del procés - d'aquí la urgència perquè l'estat espanyol repari la seva deriva repressiva:
La premsa espanyola amaga aquestes dues notícies, en evident contrast amb la cobertura que van donar en el seu moment a la retirada de la immunitat:
Comparativa de les portades:
-

22:20
¿Podemos concebir una explicación científica para la conciencia? (Ignacio Morgado)
» La pitxa un lio¿Podemos concebir una explicación científica para la conciencia? (Ignacio Morgado)
-

13:49
Presentación de La mermelada sentimental
» El café de OcataLos interesados en asistir a la presentación del libro La mermelada sentimental han de inscribirse en la
-

10:29
AMB FILOSOFIA, Miquel Àngel Ballester i Elisa Rosselló
» Associació filosófica de les Illes Balears
-

21:05
Nihil desencadenado
» El café de OcataMe preguntan en una videoconferencia qué es exactamente un trabajo en equipo, cómo debe estar organizado y cómo se evalúa. Respondo que las preguntas son fáciles de contestar y que creo, además, que todos estarán de acuerdo con mis respuestas. Para entender qué es un trabajo en equipo no hay más que imaginarse a uno mismo en un quirófano, siendo operado a corazón abierto y teniendo a tu alrededor un grupo diverso de personas.
El trabajo en equipo es una actividad con un fin claro que para llevarse a cabo con éxito necesita la colaboración de varias personas con competeencias diferentes pero complementarias.
Debe de estar organizado jerárquicamente. Alguien ha de tener la última palabra y ha de asumir la mayor reponsabilidad.
Cada uno sabe exactamente lo que tienen que hacer. Nadie puede escaquearse. Un trabajo en equipo es una cadena. Si un eslabón se rompe, la cadena es inservible.
Se evalúa por su resultado (no es una tertulia de amigos). La nota es la salud del paciente. Todo lo demás es accidental.
Creo que, efectivamente, se han mostrado de acuerdo pero, sin embargo, me ha parecido ver en sus caras como una decepción.
Días de lectura intensa. He releído la Ética de G.E. Moore, que reeditó la editorial Avarigani el pasado mes de marzo. Me ha costado menos que la primera vez, pero he vuelto a sufrir porque ahora me ha parecido más compleja. Cuando me hablan del placer de la lectura siempre objeto que depende. Hay libros con los que hay que pelear a fondo y en los que cada página es un tropiezo. Tienes que volver atrás una y otra vez para recuperar el hilo que no sabes muy bien donde has perdido. 189 páginas de duro esfuerzo. Y, sin embargo, todo el libro no es más que un comentario del Eutifrón de Platón (cosa que Moore se cuida mucho de decirnos).
He comenzado Nihil desencadenado, de Ray Brassier (Materia oscura, 2017), libro que se abre con una cita de Thomas Ligotti que es una claro aviso para navegantes: "No hay nada que hacer y no hay lugar a donde ir. No hay nada que ser y nadie a quien conocer". Me parece un libro importante con el que ya veo que no voy a estar de acuerdo. Pero que, como trata cuestiones que me son del mayor interés, leeré con la atención que se merece y me merezco. Algún día les contaré que me hice conservador cuando descubrí que sólo el conservadurismo está en condiciones de defender el mundo de la vida frente a sus demitificadores. Otra cosa muy distinta es que los políticos conservadore estén por la labor.
-

 0:37
0:37 Filósofos en la Asamblea
» Filosofía para cavernícolas
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraEn esta región tenemos el talento de elegir políticos que entienden el papel de la ética y la filosofía en la educación. De ahí el trabajo de ingeniería curricular que realizó el gobierno extremeño para modificar la ley Wert (que, recordemos, eliminaba el 75% de las materias filosóficas) y, también, la defensa, durante estos días, de una propuesta de impulso para garantizar la presencia de la ética en 4º de la ESO, cumpliendo con lo que, en 2018, se acordó por unanimidad en la Comisión de Educación del Congreso.
En el pleno de la Asamblea por el que se aprobó esta última propuesta se suscitó además un interesante debate filosófico; algo que honra a la cámara legislativa extremeña, y que le vendría muy bien a cualquier otra. ¿Se imaginan que en todos los parlamentos del mundo los diputados dialogaran entre sí, como filósofos, no buscando otra cosa que la verdad misma, o que, conociendo el origen filosófico de sus ideas políticas, las defendieran con argumentos filosóficos? ¡Sería la apoteosis de la democracia!
Pero pasemos al debate sobre el valor de la filosofía y su papel en la educación, que es de lo que se trató el otro día en el pleno. Un debate, por cierto, que no podía ser sino filosófico, ¿pues cómo “valorar” la filosofía sin una filosofía que clarifique previamente los criterios de “valor”? ¿O cómo opinar sobre “educación” sin el trasfondo de una determinada “filosofía educativa”? La filosofía tiene estas cosas: hasta para cuestionarla hay que ponerla en práctica. De hecho, el filosófico es el único saber que no solo tiene por objeto a los demás saberes, sino también a sí mismo (por eso no existe una “matemática de la matemática”, o una “biología de la biología”, pero sí una “filosofía de la matemática”, una “filosofía de la biología”, o una “filosofía de la filosofía”).
Que la filosofía sea el saber que tiene por objeto a todos los saberes debería darnos una pista de por qué es ella la que más y mejor contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. Es cierto que todos, y desde casi todos los ámbitos, podemos ser críticos, pero solo de forma parcial (rara vez criticamos los propios supuestos desde los que criticamos). Solo la filosofía hace crítica de todo, incluyéndose a sí misma en ese todo, y solo ella convierte en tema de estudio (y no solo en herramienta de uso) al propio pensamiento crítico. Por eso el especialista en pensamiento crítico es el filósofo (igual que el especialista en el lenguaje es el lingüista, o en el cálculo el matemático, por mucho que todos hablemos o calculemos).
En cuanto al tema de la utilidad de la filosofía es hora de desmentir un viejo tópico: la filosofía no es algo que se haga por amor al arte – como sugirió algún diputado –, sino por pura necesidad. Nadie puede vivir sin una cierta idea, por ingenua que sea, de la realidad en la que vive, de su propia entidad como persona, de las condiciones que le hacen tomar algo por verdadero, o de la razón y el valor último de sus acciones. ¿Y quién no sospecha alguna vez de la consistencia de todas esas ideas? ¿Hay alguien que no necesite plantear y responder cuestiones de orden filosófico?
El papel de la filosofía en la educación consiste, precisamente, en proponer un marco conceptual y metodológico para esas preguntas, de manera que los adolescentes adquieran una visión compleja de lo real (más allá de las repuestas irracionales o parciales de la religión o la ciencia), un conocimiento profundo de sí mismos (identificando las ideas que inspiran sus juicios, deseos, emociones o comportamientos), una perspectiva rigurosa sobre la verdad y el saber (organizando el caos de información en el que viven), y un criterio ético-político propio (analizando las razones y sinrazones que hay tras cada filosofía moral y política). ¿Les parece de poca utilidad todo esto?
La filosofía también sirve, por cierto, y sustancialmente, a la democracia. No para justificarla ideológicamente, sino para ponerla en práctica en su sentido más originario y radical. No en vano filosofía y democracia nacieron, en la antigua Grecia, con un mismo propósito: el de no aceptar nada que no fuera previamente discutido y razonado por todos los ciudadanos (o, como reclamaba Platón, por todoslos que han sido convenientemente educados en la filosofía). Por eso, filosofía y democracia se legitiman igual: cuestionando constantemente su propia legitimidad, abriéndose completamente a la crítica y sometiéndolo todo no a los votos (que son solo el mal menor cuando no hay tiempo para el acuerdo), sino al parlamento de la razón.
¿Habrá entonces algo más educativo, democrático y propiamente humano que la exigencia continua de justificación racional que caracteriza a la filosofía? ¿Y no habrá entonces que cultivarla todo lo posible, tanto en la Asamblea como en las aulas?
-

17:36
La mermelada sentimental se pone en marcha
» El café de Ocata -

7:44
Seres genuflexos
» El café de OcataMe encuentro al levantarme con una mañana radiante y un mail de B. Hay un silencio profundo en el barrio que parece la mejor recepción para esta luz, tan nítida, del nuevo día. Abro las ventanas y respiro hondo. Ningún día es un día más. Todo día es un nuevo día, un día a estrenar.Esto es lo que me cuenta B.:
"Alors ce matin, nous étions une douzaine d’éclopés, avec chacun une ou deux cannes, et deux kinésithérapeutes pour nous encadrer. Il faisait très beau, les avenues de ce quartier sont larges et ombragées, et notre groupe semblait plus vaillant que celui de Breughel. Au bout quelques dizaines de mètres, je me rends compte que je prends un léger retard. Et puis, à mesure que nous avançons, la distance entre les autres et moi augmente de façon inexorable: 100m, 200m..... Une des kiné s’en aperçoit et m’attend, puis me fait asseoir sur un banc et me fait prendre un raccourci pour revenir plus facilement. J’étais honteuse, même si je sais qu’il n’y a pas de quoi, et mon ego, si petit soit-il, en a pris un sacré coup".
Así como existen las afinidades electivas, existen también las simpatías telepáticas, para las cuales la distancia geográfica no es nada. Yo ayer estuve todo el día renqueante, con las rodillas quejosas -o, más bien, temerosas-, como si su consistencia interna se hubiese reblandecido y ya no tuvieran capacidad para aguantar mi cuerpo. He dicho y repito que ser viejo es estar más pendiente de tus rodillas que de las de la vecina. Y para esto no hay paliativo que valga. Cuando el ser se vuelve genuflexo, la metafísica que importa es la del suelo.
-

20:30
Un encuentro entre la magia y la neurociencia. Jorge Blass ...
» La pitxa un lioUn encuentro entre la magia y la neurociencia. Jorge Blass ...
-

20:11
En attendant B.
» El café de OcataTarde larga, dedicada a la declaración de hacienda (¿habrá actividad más penosa que esta en todo el año?) y a echar miradas de reojo al buzón, a ver si B. me contaba algo de la excursión colectiva de contusionados varios por su barrio. Ha llovido un poco, lo justo para darle el tono adecuado a mis cuentas: "monotonía / de lluvia tras los cristales."
Con la curiosidad que acompaña a la salida de un nuevo libro he ido a echar una mirada a Amazon. Me he llevado dos sorpresas. La primera por las categorías en que han clasificado a La mermelada sentimental. Y la segunda, por el lugar que ocupa en ellas:

-

23:42
Dos mails
» El café de OcataEsta tarde he recibido dos mails.
El primero, de mi amigo ruso Vladimir Kardaíl, al que conocí por una suma de casualidades a cada cual más improbable, en Alicante. Me cuentra que paseando por la feria de libros de no ficción de Gostiny Dvor, muy cerca de la Plaza Roja, se encontró con un editor interesado en mi libro sobre Caridad Mercader. Me alegro, por supuesto. Le contesto inmediatamente para decirle: "No olvides que tenemos un viaje pendiente a las islas Solovetsky". El segundo, es de mi cada vez más querida amiga B. La nuestra quizás sea la amistad más improbable de la historia, pero ahí está, fortaleciéndose con el tiempo. Me envía la imagen de un cuadro Breughel, cuyo sentido queda inmediatamente claro:"Si je vous envoie ce Breughel, c’est pour illustrer ce qui m’attend demain. Il est prévu une courte promenade dans le quartier. Nous serons un petit groupe, non pas d’aveugles, mais de gens ‘’à mobilité réduite’’, comme on dit pudiquement, encadré par des kinésithérapeutes. J’imagine le spectacle! Je suis paniquée et je sens que je ne vais pas dormir de la nuit".
¿No es genial mi amiga B.? B., ¡huye de París, ven a Ocata!
-

12:58
Mañana a la venta:
» El café de Ocata -

7:54
Neuroeducación
» El café de OcataAndo inmerso en la escritura de un capítulo de 10.000 palabras de un libro colectivo sobre neuroeducación. Intentto leer lo que me parece más relevante sobre esta cuestión y estar al tanto de los libros y estudios que aparecen reseñados en algunas revistas digitales a las que estoy suscrito, pero les voy a confesar una convicción que, a medida que pasa el tiempo, se me va asentando más: La mayor parte de lo que se nos ofrece como "neuro-" en las librerías y, muy especialmente, la inmensa mayor parte de lo que se nos ofrece como "neuroeducación", no es más que un conjunto poco original de libros de autoayuda supuestamente escritos en un laboratorio.
-

23:34
Claro del bosque
» El café de OcataHemos salido esta tarde a caminar por la montaña. Mi mujer se encontraba en plena forma, lo que significa que, como yo iba detrás con la lengua afuera, ella, en cada bifurcación elegía el camino más empinado. Incluso se ha animado a dejar el camino y ponerse a subir monte a través. Me he acordado de mi abuelo Federico, que siempre aconsejaba no abandonar nunca camino por senda. Nosotros hemos abandonado camino por selva. Ha habido un momento que he pensado que estábamos completamentte perdidos, pero entonces he encontrado en un claro una bolsa de plástico, que me ha parecido una luminosa señal de civilización. Por allá había pasado gente. He llegado a casa con las rodillas machacadas, pero ella, mi Agente Provocador, es una mujer biónica y me mira sin entender mi cansancio. ¡Los hombres de mi generación no fuimos educados para esto!
-

9:28
Un cotilleo
» El café de Ocata
Aquilino Duque cuenta en Mano en Candela que en una ocasión Camilo José Cela y Fernando Quiñones, paseando por la ciudad de Cadiz, fueron a parar a la plaza de la Candelaria, donde toparon con la estatua de Castelar. "Al llegar ambos ante el monumento, comentó Camilo: Ahí donde lo ves, le quitó un amante a mi tía la Pardo Bazán."
Le conté la anécdota a Julia Escobar reconociéndole que no tenía ni idea quién pudiera haber sido el amante. Ella contactó inmediatamente con bibliotecarios y archiveros, concluyendo que "según los rumores de la prensa satírica ¡se trataba de Lázaro Galdiano! con quien doña Emilia "engañó" a su por entonces amante titulado, don Benito Pérez Galdós".
¡San Fermín bendito, un navarro! Pero parece que sí. Resulta que el mismísimo Presidente de la Primera república, don Emilio Catelar -para sus enemigos, "Doña Inés del Tenorio"-, andaba por la cincuentena cuando conoció a Lázaro, treinta años más joven. Un producto notable de su relación fue la revista La España Moderna. Y hay que reconocer que don Lázaro era un magnífico ejemplar de Navarro moderno:

Reconozcamos igualmente que nuestro tan denostado siglo XIX fue mucho más complejo -y libre- de lo que habitualmente acostumbramos a suponer.
-

 0:10
0:10 La conquista de América (#371)
» telèmac Lluny del poder central, lluny de la llei reial, cauen totes les interdiccions; el vincle social, que ja era fluix, es trenca, per revelar no una naturalesa primitiva, la bèstia adormida dins de cadascun de nosaltres, sinó un ésser modern, ple de futur, que cap moral no reté i que mata quan i perquè així ho vol. La "barbàrie" dels espanyols no té res d'atàvic ni animal; és perfectament humana i anuncia l'adveniment dels temps moderns. (. . .) El que descobreixen els espanyols és el contrast entre metròpoli i colònia; lleis morals completament diferents regeixen la conducta aquí i allà: la matança requereix un marc adequat.
Lluny del poder central, lluny de la llei reial, cauen totes les interdiccions; el vincle social, que ja era fluix, es trenca, per revelar no una naturalesa primitiva, la bèstia adormida dins de cadascun de nosaltres, sinó un ésser modern, ple de futur, que cap moral no reté i que mata quan i perquè així ho vol. La "barbàrie" dels espanyols no té res d'atàvic ni animal; és perfectament humana i anuncia l'adveniment dels temps moderns. (. . .) El que descobreixen els espanyols és el contrast entre metròpoli i colònia; lleis morals completament diferents regeixen la conducta aquí i allà: la matança requereix un marc adequat. Aquest assaig del filòsof búlgar Tzvetan Todorov (1939 - 2017) es va publicar per primer cop el 1982 i és una lectura molt interessant sobre la colonització d'Amèrica per part de la corona hispànica durant el segle setze. Tot i que es presenta com una anàlisi historiogràfica de les campanyes de conquesta i d'extermini dels asteques durant aquest segle, l'anàlisi que fa Todorov d'aquests fets és principalment filosòfica i crítica. De fet, Todorov presenta la seva crònica com una "història exemplar", és a dir, que intenta analitzar aquests fets del passat per tal de rastrejar-ne la influència en la forma com entenem el nostre present.
El que es proposa estudiar en aquest llibre és com el fet històric de la conquesta d'Amèrica influeix decisivament en la construcció teòrica de l'altre com a problema, i com es comencen a apuntar diferents respostes, de vegades contradictòries, en aquest moment primigeni de descoberta. Més en general, ens trobem davant d'un dels moments fundacionals del colonialisme a escala mundial i, d'altra banda, aquest fet marca per a la historiografia occidental l'inici de l'edat moderna, amb un canvi de paradigma pel que fa a la concepció del coneixement i la influència que aquest té com a instrument de dominació política. La seva associació de brutalitat colonial amb mentalitat moderna m'ha recordat el Bauman de Modernidad y Holocausto, però el que Todorov fa aquí és centrar-se en la mentalitat i l'epistemologia pròpia dels principals personatges implicats en els fets per revelar la relació sempre ambivalent entre coneixement i poder.
De fet, Todorov presenta la permeabilitat occidental al coneixement de l'altre i la seva adaptabilitat a noves situacions com un avantatge pràctic a l'hora de prendre el poder sobre els pobles colonitzats, i prova de comprendre com, paradoxalment, aquesta comprensió i coneixement més profunds sobre l'altre poden portar precisament a un poder més gran de manipulació i dominació. A la pràctica, es demostra com el que es ressent d'aquesta mentalitat de descobriment és la capacitat d'empatia humana, que deixa pas a un interès estratègic per assimilar la diferència a la identitat pròpia, concebuda com a veritat absoluta i excloent.
El debat teòric que es produeix en aquest context històric és entre el reconeixement de l'altre com a igual que, per tant, n'elimina les diferències específiques i el subordina al projecte polític propi, entès en termes de veritat absoluta, o el reconeixement de la diferència absoluta, que condueix directament als judicis de valor i les preses de posició sobre la inferioritat o superioritat d'una de les dues cultures. Com preservar la igualtat de drets sense haver d'assimilar necessàriament la identitat de l'altre a la pròpia, o com reconèixer les diferències de l'altre sense caure en el supremacisme, són els reptes de futur que Todorov llegeix per al present a partir d'aquesta anàlisi històrica. El text ofereix una perspectiva molt detallada sobre aquest debat i les argumentacions que es van produir a l'època, així com interpretacions molt pertinents sobre el discurs dels conqueridors a l'hora de retratar, interpretar i manipular l'altre en els seus escrits.
Més en general, l'obra és un recordatori totalment necessari sobre la relació, no sempre evident a simple vista, entre coneixement i poder i, en aquest sentit, fa interpretacions molt profitoses sobre el problema antropològic bàsic entre identitat i alteritat, nosaltres i els altres culturals. L'argumentació se sosté en tot moment en els textos de l'època, a través de cites molt extenses que il·lustren els punts principals del raonament.
Continguts: La seva primera part, "Descobrir", se centra en la figura de Cristòfor Colom, a qui Todorov presenta amb una mentalitat encara medieval, marcada pel pensament mític i per una lògica finalista, és a dir, que no analitza el que troba sobre el terreny empíricament, sinó que fa encaixar les seves troballes en un marc mental prèviament establert. L'accent en l'evangelització dels natius com a objectiu principal posa de manifest una primera contradicció en les justificacions teòriques: la suposada igualtat davant Déu que els conqueridors prediquen entra en patent contradicció amb l'objectiu de conquesta i dominació per la força. La segona part del llibre, "Conquerir", se centra en la figura de Cortés, molt més pragmàtica i moderna en la seva mentalitat, en tant que utilitza un coneixement molt més exhaustiu i de primera mà de la cultura dels pobles asteques per tal de manipular el seu marc de creences i iniciar la seva esclavització i extermini. La tercera part del llibre, "Estimar", presenta aquesta paradoxa que s'estableix entre coneixement i empatia, i com un coneixement més científic i tècnic, com és l'occidental, queda subordinat a les estratègies concretes per dominar i exterminar els pobles colonitzats. En aquest capítol s'inscriu també l'anàlisi dels arguments aportats a la Controvèrsia de Valladolid (1550) entre el dominic Bartolomé de las Casas, que denuncia la violència perpetrada contra els indígenes i defensa l'evangelització per mitjans pacífics, i el capellà Juan Ginés de Sepúlveda, que defensava la inferioritat intrínseca en la naturalesa dels conquerits. La quarta part, "Conèixer", analitza els arguments de Las Casas durant l'etapa final de la seva vida, en què el seu reconeixement de l'especificitat de l'altre obre la porta al perspectivisme i al relativisme cultural. Aquesta part de l'anàlisi també observa algunes experiències de mestissatge i d'assimilació per part d'alguns dels conqueridors cristians a l'època, i analitza la forma com aquests presenten el coneixement de l'altre en els seus escrits.
M'agrada: És un text molt necessari per comprendre la dinàmica del colonialisme i com aquesta s'insereix històricament dins la cultura i la mentalitat occidentals.
-

23:13
El calvinisme polític de l'esquerra.
» La pitxa un lio
(El calvinismo) intenta apartar todas las ideas pecaminosas de la mente y de la sociedad, en un combate sistémico contra ellas. Eso es lo que está haciendo la izquierda, señala todas las ideas perniciosas y reaccionarias y por eso están constantemente abominando de alguien.
(Siguen el mismo esquema que el pensamiento positivo): si cambias tu manera de pensar y alejas de ti todas las ideas negativas, se producirá una conexión mágica con el universo que acabará por atraer todo lo bueno que deseabas; la izquierda posmoderna cree que con cambiar nuestro lenguaje, las formas de pensar, las propias y las ajenas, la sociedad acabara transformándose por completo. Ganar la batalla del discurso, utilizando los marcos adecuados, abre las puertas del universo político.
... la moral izquierdista dejó de ser la propuesta positiva de una serie de valores, normas y convicciones, para convertirse en el afeamiento, siempre ad hominem, de quienes no siguen las instrucciones al pie de la letra, introducen matices, o apuestan por la heterodoxia.
... no sois suficientemente feministas, ecologistas, globalistas, poliamorosos, en definitiva, de izquierdas.
Esteban Hernández, La moral puritana de la izquierda y sus caballos de Troya, El Confidencial, 30/06/2019
-

20:02
Actualització de Currículums: Dona i Filosofia. Formació coeducació
» Associació filosófica de les Illes BalearsCom es va proposar a la reunió del passat 15 d'abril, us oferim una formació sobre coeducació a proposta de na Cristina Poncel.
És gratuïta i vos podeu inscriure aquí del 28 de maig al 6 de juny.
La primera sessió serà el dijous 10 de juny a les 20:00h via meet.
INTRODUCCIÓ A LA COEDUCACIÓ
Objectius- Proporcionar un coneixement introductori sobre els aspectes fonamentals de la Coeducació: definició, objectius i elements.
- Proporcionar unes orientacions bàsiques per a l’aplicació de l’enfocament coeducatiu a les matèries pròpies del Departament de Filosofia.
- Compartir models de propostes didàctiques coeducatives.
Continguts:- Coeducació: definició, objectius i elements.
- Aplicació de l’enfocament coeducatiu a les matèries pròpies del Departament de Filosofia.
- Alguns models de propostes didàctiques coeducatives.
Metodologia- Presentació virtual sobre els aspectes generals de la Coeducació i la seva aplicació a les matèries pròpies de Filosofia.
- Fòrum: exemples de propostes didàctiques.
-

19:52
Actualització de Currículums: Dona i Filosofia
» Associació filosófica de les Illes BalearsEl passat 15 d’abril una vintena de professores i professors de filosofia ens vam reunir per començar a treballar en la incorporació i visualització de la dona en la Filosofia. Com vam acordar, posam en marxa tres grups de treball per fer una proposta d’actualització dels currículums de Filosofia que farem arribar a la Conselleria quan facin el desplegament autonòmic:
· Actualització des d’una perspectiva ètico-civica –pensant en l’etapa d’ESO.
· Actualització des d’una perspectiva temàtica –pensant en l’assignatura 1r BAT.
· Actualització des d’una perspectiva històrica –pensant en l’assignatura 2n BAT.
Us podeu inscriure aquí:
El termini d’inscripció inicial és del 28 de maig al 6 de juny. El formulari d’inscripció també es troba a la pàgina web de l’AFIB.
Les persones que us hàgiu apuntat decidireu com coordinar-vos i el pla de treball. L’objectiu es preparar una actualització tant a nivell competencial com de continguts que incorpori l’aportació de la dona en la Filosofia i una perspectiva d’igualtat al currículum. Al mateix temps es pot compartir recursos que posarem a l’abast de tothom a la web de l’AFIB
-

21:19
Lo demás es cuento
» El café de OcataMagnífico encuentro virtual con dos jóvenes con muchas ganas de estudiar, promovido por la admirable Fundación Corazonistas.
Uno, Agustín, vive en Perú, en la región de Yurimaguas, es decir, en el alto amazonas.
El otro, Yusuf, nació en Guinea Conakry y, tras atravesar Malí y Argelia, llegó a Tánger, y de aquí pasó clandestinamente a España.
Cuando habla Agustín, nos acompaña el canto de un gallo, de fondo. Cuenta que no es fácil vérselas con las matemáticas o comprender un texto complejo cuando sólo comes una vez al día. El estómago vacío es muy mal pedagogo. Añade que tampoco facilita las cosas tener que recorrer varios quilómetros por la selva y atravesar un río causaloso para llegar a la escuela cada día. Pero él ha conseguido ser maestro.
Yusuf comienza asegurando que "mi sueño era estudiar, ir a la escuela". Para lograrlo tenía que escaparse de casa, porque su padre lo quería ver trabajando en el campo. Al regreso de la escuela, le esperaba fatalmente una paliza, por desobediente. Cuando llegó a España no sabía ni que existía un país con este nombre. Pero se quedó aquí y consiguió, venciendo un sinfín de dificultades, hacer FP de grado medio. Alguien le pregunta qué diría a los jóvenes españoles que no valoran la escuela. "Yo no tengo mucho que decirles... Si acaso... que vean que hay muchos como yo". Yusuf se está preparando para hacer FP de grado superior.
Cuando me han preguntado lo que opinaba sobre Agustín y Yusuf sólo he podido recurrir a la pedantería para sobreponerme a la profunda impresión que me han causado los relatos de sus vidas. He recordado aquellas palabras de Kant: "No se madura jamás para la razón si no es por medio de los propiops intentos". Lo demás es cuento.
-

 16:43
16:43 Stop and Think V
» Comunitat Virtual de FilosofiaSe analiza cómo se puede responder a la pregunta: ¿Describen nuestras teorías la realidad de las cosas?
-

11:46
Hambre de rutinas
» El café de OcataTengo hambre de rutinas, de las zapatillas que me esperan al pie de la cama al despertarme, de mi ducha, de mi armario de ropa limpia, de la luz que entra por la ventana de mi cuarto, del café de la Plaza de Ocata, de mis dos cerezos y sus cinco cerezas, de mis libros, de estas calles de mi barrio, de mi sofá, de las mil pequeñas cosas que dan forma a mi hogar.
Hoy aparece en El Subjetivo un artículo mío defendiendo la dimensión social del conservadurismo.
Me han escrito de Hornachuelos. Tras puntualizar algunos detalles que ya tenía asumidos, me dicen: "Si aún persiste en su solicitud... tendrá la puerta abierta, por supuesto".
-

 0:18
0:18 Malditos exámenes
» Filosofía para cavernícolas
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
En colegios e institutos están al caer los exámenesfinales. Muchos alumnos de secundaria, tras finalizar los exámenes de fin de curso, continúan ahora con la preparación del examen de acceso a la Universidad. Y no pocos profesores andarán también, en muy poco tiempo, haciendo exámenes de oposición para habilitarse plenamente como examinadoresprofesionales. ¡Exámenes! No deja de ser curioso prestar tanto tiempo y energía a algo que, en general, no sirve absolutamente para nada – para nada bueno, se entiende, que tenga que ver la educación –.
Que los exámenes no sirvan para nada bueno quiere decir que no solo no sirven, en general, para promover y evaluar competencias académicas o profesionales, sino que para lo que mayormente “sirven” es para todo lo contrario: para desincentivar y medir habilidades (memorización mecánica, repetición sumisa de lo que nos repiten, paciencia, resistencia psíquica, esfuerzo ciego) que solo de forma muy colateral se relacionan con las competencias que presuntamente desarrollan y califican.
Una prueba irrefutable de la inutilidad de los exámenes es que todo lo que supuestamente aprendemos preparándolos se olvida, casi por completo, en cuanto el examen se acaba. Salvo casos excepcionales (como el del pobre Funes, el “memorioso” del cuento de Borges, que de tanto recordar era incapaz de pensar), la mayoría de nosotros no recordamos prácticamente nada (hagan la prueba) de aquello de lo que se nos examinó en el colegio, el instituto e incluso la facultad. Recordarán, eso sí, cosas asociadas a una buena clase, a la figura carismática de algún profesor, al interés, pasión o profesión que tenían o hayan desarrollado más tarde, o, incluso, a algún evento aleatorio, pero nunca, o muy pocas veces, a los exámenes.
Por otra parte, aprender y examinarserepresentan procesos opuestos. Aprender consiste en asimilar, en tus propios términos, y desde tu propio juicio sobre el sentido y valor de lo que aprendes (¿cómo si no?), lo que otros o el entorno te enseñan; examinarseconsiste en reaccionar a lo que se te ordena, prescindiendo tanto de tu juicio sobre su valor o sentido, como de tus propios ritmos y modos de aprendizaje. Dicho de otro modo: aprender es incorporar a tu acervo vital nuevas ideas, preguntas, niveles de conciencia, capacidades o actitudes, a través de un trabajo personal de investigación y reflexión que se alimenta de la relación con otras mentes y de la necesidad de entender e interactuar adecuadamente con el entorno; examinarse consiste en someterte a mecanismos administrativos que interrumpen, cuando no anulan, ese mismo proceso de aprendizaje para satisfacer requisitos (notas, certificaciones…) que nada tienen que ver, en sí mismos, con él.
Por último, la creencia en que “sin exámenes y notas no se aprende” no solo insiste en el error de equiparar “estudiar para un examen” y “aprender”, sino que presupone una concepción zafia y pobre de los estudiantes, a los que se considera poco más o menos que como perros de Pavlov, adiestrables mediante aprobados y suspensos, en lugar de como personas con motivaciones e intereses propios e independientes. Sin un deseo vivo de saber, no hay educación posible; y ese deseo no se puede generar con chantajes y amenazas. Observen a un niño pequeño, a un genuino investigador, a un artista, y comprobarán que nada de lo que hacen o les mueve para descubrir, conocer o experimentar el mundo tiene nada que ver con preparar exámenes o recibir calificaciones.
¿Por qué nos seguimos empeñando, entonces, en imponer a los niños – desde primaria los podéis ver: destemplados, con las caras lívidas, bloqueados por el miedo al error y obsesionados con las malditas notas... – ese estúpido rito de iniciación a la sumisión, la ignorancia revestida de sapiencia, y a otros miserables aspectos de la vida adulta, que son los exámenes? Lo ignoro. Supongo que por incompetencia y pereza a partes iguales; algo frente a lo cual habría que ser, quizás, más expeditivos. Si la evaluación – según la ley – ha de ser “continua, formativa e integradora”, los exámenes no deberían tener lugar. Es así de simple. Más aún cuando existen cientos de actividades, en sí mismas educativas, que permiten una evaluación (y autoevaluación) mucho más precisa, compleja, equitativa y enriquecedora.
Nada bueno se aprende, en fin, con los exámenes, sino, en todo caso, a pesar de ellos, frase esta que debería estar escrita en el frontispicio de esos cuartelillos del sistema de adiestramiento civil que siguen siendo colegios o institutos. Dejemos de perder tiempo y energía en ellos, y dediquemos esos recursos a investigar, preguntar, razonar, dialogar, experimentar y reflexionar con nuestros alumnos. Esto es, a todo lo que hacen las personas cuando les dejan serlo.
-

 0:15
0:15 Tancament anunciat del Departament d'Arqueologia de Sheffield
» telèmac
El Comitè Executiu ha proposat finalment el tancament. Això és el que passa amb una de les institucions més prestigioses de la Gran Bretanya en aquesta àrea, i amb renom internacional. A partir d'ara, què no passarà amb els centres més petits?
El criteri: tancar els departaments que "siguin deficitaris", és a dir, que no generin diners, com si aquest fos l'objectiu principal de les facultats i departaments universitaris al segle vint-i-u. Els estudis d'Humanitats, improductius per definició, són els més amenaçats fins ara. Johnson els està convertint en producte de luxe per a consum exclusiu d'uns quants privilegiats.
[https:]]
[https:]]
Deixo aquí un article molt interessant de Charlotte Higgins, per si algú vol saber més de la faceta de Boris Johnson com a llicenciat en clàssiques, que sovint ha exhibit histriònicament en públic. És un fet que posa de manifest el canal de retroalimentació que manté el sistema educatiu britànic entre les public schools (escoles privades elitistes) i la classe política:
[https:]]
-

7:46
Ayer fue un gran día
» El café de Ocata
Ayer fue un gran día. La Presidenta del gobierno de Navarra me hizo entrega de la Cruz de Carlos III el Noble de Navarra. Estas fueron las palabras que pronuncié al recibir el galardón:
"Vaya por delante mi más sincero agradecimiento por la concesión de esta Cruz, que recibo como si el mismísimo rey Carlos III me diera con ella el espaldarazo que me arma caballero del Reino de Navarra. Resalto esto porque recibo, sin duda, un privilegio, pero también un deber: el de permanecer el resto de mi vida a la altura de lo que el gobierno de Navarra ha creído ver en mí.
Esta Cruz posee el valor intrínseco que le concede su procedencia, pero también el valor añadido de las personas con quienes la comparto. Gracias por colocarme, si no a su altura, sí en su compañía.
En estas circunstancias es inevitable ser agradecido y dedicar un recuerdo a algunas de las personas que tiraron de mí hacia arriba, contra la inercia.
A mi padre, fallecido cuando yo tenía cinco años, pero cuya cercanía nunca, ni un día, he dejado de sentir como un estímulo.
A mi madre, recordando especialmente aquellos momentos que, en el recogimiento de nuestra humilde casa, cogía mis manos entre las suyas y mirándome a los ojos, me decía: "¡Hijo mío, estudia, para que puedas presentarte en cualquier sitio". Lo que me quería decir es: "¡Fórmate para relacionarte con el humilde sin prepotencia y con el encumbrado sin servilismos". No he conocido mejor definición de educación.
A mis hermanos, que me enseñaron el cabal significado de una palabra que forma parte del patrimonio moral navarro, la de "falso". Gracias a ellos sé que el pundonor siempre sale a cuenta. Añadiré que debo agradecer a mi hermana algo que seguramente ella no sabe. En lo alto de una estantería de su casa, en Sangüesa, allá donde no podíamos llegar los niños, había un libro inalcanzable que, por eso mismo, era para mí una tentación irresistible. Finalmente me hice con él y lo leí de cabo a rabo sin entender palabra, pero con la expectación de descubrir en la siguiente página el misterio de su hermetismo. Yo tenía 11 años y aquel libro, el primero que leí en mi vida, era La dama de las camelias. Desde entonces, leer ha sido para mí una intensidad.
A don Ramiro Layana, médico de Azagra, mi pueblo, que un día de 1964, cuando yo tenía 9 años, se presentó en casa y le dijo a mi madre: "Gloria, tu hijo sirve para los estudios", creándonos así un importante e inesperado problema económico. Gracias a don Ramiro he entendido lo que significa ser un buen maestro: "Ser el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un niño".
A mis hijos y nietos quiero decirles que, si bien he fracasado estruendosamente en mi intento de imbuirles más afición por el Osasuna que por el Barça, espero que esta Cruz les ayude a tener presente que quien pierde sus orígenes pierde identidad.
Y, obviamente, a mi Agente Provocador, mi mujer, navarra nacida en Lecumberri y criada en Abárzuza, por compartir su vida con alguien que siempre está en otra parte, perdido en remotos parajes eidéticos, es decir, en Babia.
Permítanme, para acabar, asegurarles que no sólo saldré de aquí con la sensación de haber sido armado caballero, sino que mi lema será el de los infanzones de Obanos: "Pro libertate patria, gens libera state".
Muchas gracias".
-

22:35
Repensar a Darwin.
» La pitxa un lio
Fue con El origen del hombre, y no con El origen de las especies, con el que Darwin aclara que somos animales. Que para entender a los seres humanos no debemos ponerlos al nivel de dioses sino del resto del mundo, como todo lo demás. También habla de comportamiento, de cómo la gente tiene la capacidad de aumentar su cultura mediante la cooperación, el pensamiento y la creatividad. Hay mucho en este libro que debemos valorar. Es muy bueno, pero al mismo tiempo… hay otras cosas.
En el libro utiliza por primera vez la frase de Herbert Spencer [padre del darwinismo social]: “La supervivencia del más apto”. En la primera edición la usa para explicar por qué los indígenas de Australia y América murieron y no aguantaron a los europeos. En la segunda, pasa páginas y páginas describiendo el colonialismo, el genocidio y otros horrores y los explica todos por selección natural. Esto tuvo un gran impacto y hoy en día la gente todavía piensa así por influencia de lo que escribió Darwin.
Cuando Darwin habla de los indígenas de África en El origen del hombre usa palabras y descripciones iguales a las que emplean los racistas hoy. Ahora dicen: mira, pienso esto porque Darwin ya lo hacía y él es más sabio, por lo tanto tiene que ser verdad. Y si no piensas así eres antievolucionista.
Por eso es muy importante hacer notar que Darwin tenía sus prejuicios y que los datos y la biología van en contra de esas percepciones. Tenemos que entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Así podremos repensar un mundo sostenible para el futuro, no solo para los seres humanos, y disminuir la desigualdad, el racismo y el sexismo.
Los procesos evolutivos se pueden estudiar con datos, pero también hay un sistema de creencias que es la teoría evolutiva. Eso puede ser también como una religión. Es una filosofía: entiendo el mundo así y no hay otra manera. Pero la teoría de la evolución no nos enseña todo del mundo. Hay otras cosas: la literatura, las humanidades, la antropología…
Muchos dicen que todo el mundo pensaba así sobre la raza y el sexo. Sí, pero Darwin fue capaz de pensar de una forma totalmente distinta bajo el prisma de la evolución y la selección natural. ¿Por qué no pudo hacer lo mismo? Tuvo experiencias con indígenas, con su propia hija que era la editoria del libro… y aun así no se dio cuenta. Conocía a científicas que estudiaban biología y la evolución y, a pesar de eso, tiene una opinión terrible de las mujeres.
Darwin estaba contra la esclavitud; era abolicionista, pero también racista. Muchos no lo eran entonces y contestaban a este tipo de ideas [sobre la inferioridad de otras razas] diciendo que el ser humano no era así. Decir que todo el mundo era racista y por eso Darwin no tiene culpa no es justo.
En el capítulo siete de El origen del hombre, que es sobre las razas humanas, tiene datos que dicen que esas ideas [de inferioridad] no funcionan. Al mismo tiempo, un párrafo después dice que la inteligencia es distinta evolutivamente. Es increíble el poder que tiene el racismo.
Cuando pensamos en nuestras figuras científicas, literarias y políticas no debemos idolatrar sino aprender. No cancelarlos, pero tampoco ponerlos como objetos de veneración.
Al final de El origen de las especies hay un párrafo que es increíble: somos parte de las miles de ramas de la complejidad de la vida y es importante recordarlo siempre. No tienes que mirar al cielo y las estrellas para tener esa humildad. No tienes más que mirar a los árboles, los pájaros y las hormigas y recordar que somos parte de un gran mundo.
Sergio Ferrer, entrevista a Agustín Fuentes: "Darwin y Galileo intentaban introducir nuevo conocimiento en el mundo y eso es un acto político", rebelion.org 25/05/2021 [https:]]
-

20:16
Fanàtics de la diferència.
» La pitxa un lio
Es una paradoja de nuestro tiempo que cuanto más aprenden a tolerar la diferencia los estadounidenses, menos capaces son de tolerar la indiferencia. Pero es precisamente el derecho a la indiferencia lo que debemos afirmar ahora. El derecho de cada uno a escoger sus propias batallas, a encontrar el equilibrio entre lo Verdadero, lo Bueno y lo Hermoso. El derecho a resistir ante cualquier reptante Gleichschaltung que llevaría las ideas de un pensador, las palabras de un escritor o la obra de un artista o cineasta a un alineamiento con un catecismo.
Mark Illa, Sobre la indiferencia, Letras Libres 01/05/2021 [https:]] -

19:54
L'esperit il·lustrat contra la 'política de la identitat'.
» La pitxa un lio
El mejor argumento a favor de seguir leyendo a Homero, Ovidio, Shakespeare o Jane Austen no es enseñar a la gente a pensar como blancos. Por el contrario, el que estos escritores fueran blancos es su faceta menos interesante. Deberíamos leerlos porque expresan una humanidad en común. Lo mismo puede decirse de Du Fu, el poeta chino del siglo VIII, o de lo mejor de la poesía persa o árabe, o de La historia de Genji, de Léopold Senghor o James Baldwin. Todos son importantes no porque representen las voces de diferentes “comunidades”, sino porque cualquier persona puede reconocer algo de sí misma en ellos.
La veneración excesiva de la identidad, la raza, la clase social o la nación es propia de una perspectiva estrecha y provinciana, y resulta siempre empobrecedora. Las grandes civilizaciones provienen de las mezclas, no de la representación exclusiva. Esa es tal vez la lección que hay que aprender de los pensadores de la Ilustración. Pueden haber tenido toda clase de “puntos ciegos” que ahora, en nuestra sabiduría incomparable, somos capaces de reconocer, pero nunca se conformaron con el apego al sitio donde les había tocado nacer. Buscaron respuestas por todas partes, y el mundo es más rico gracias a eso.
Ian Buruma, El racismo y la Ilustración, Letras Libres 01/05/2021 [https:]] -

19:38
El parlar de la ciència i el parlar científic del parlar.
» La pitxa un lio
Tan indiscutible como que se da en el ser humano la disposición que caracteriza al espíritu científico, es el hecho de que la misma se inscribe en un marco previo: el hombre habla y entre las manifestaciones de la facultad de hablar se halla como un caso particular el hablar científicamente. Simplemente, la ciencia es un producto del lenguaje.
Pero si el hablar que objetiviza aquello de lo que trata, el hablar que da cuenta de la la naturaleza, es sólo un modalidad del hablar, ¿cómo podría dar cuenta del ser que habla, del ser cuya propiedad singular es el hablar?
Sostener que cabe dar cuenta científica del ser que habla, supone (explícita o implícitamente) dejar de considerar que la ciencia es un decir y que lo resaltado por la ciencia es algo dicho. Siendo anterior al decir, lo natural deviene vida, código, y en fin lenguaje.
Tenemos sin duda certeza de ser animales, y asimismo certeza de que hablamos. Pero no podremos nunca tener certeza alguna del origen del lenguaje, por razones que ya en su día puso de relieve el padre de la lingüística Ferdinand de Saussure, y que aquí he retomado desde un ángulo diferente que cabe expresar así: la ciencia sólo podría dar cuenta del lenguaje situándose ella misma fuera del lenguaje.
Víctor Gómez Pin, De nuevo sobre la problemática 'ciencia del hombre', El Boomeran(g) 21/05/2021
https://www.elboomeran.com/victor-gomez-pin/de-nuevo-sobre-la-problematica-ciencia-del-hombre/?fbclid=IwAR0quCXxgsE2nimOOjik6WLAh1_wgXZhOy00G90DZsQ7wwBwOhckBFWQE8o








