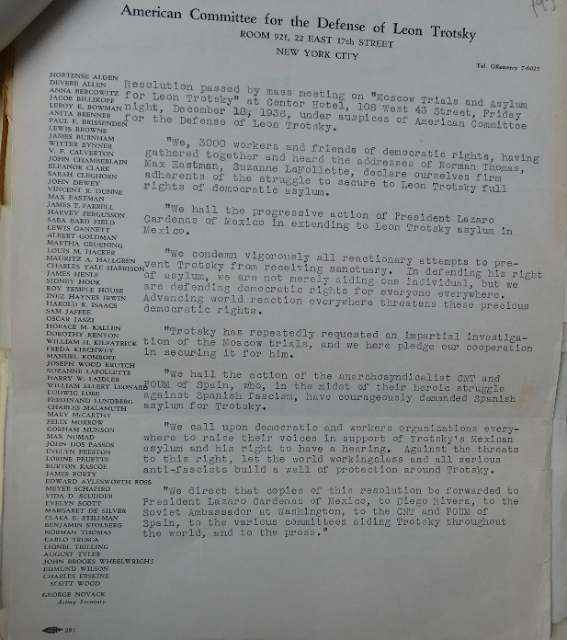|
| El Roto |
Byung-Chul Han, En el enjambre, Herder, Barna 2014
21618 temas (21426 sin leer) en 44 canales
 (9 sin leer)
(9 sin leer)

 |
| El Roto |


La filosofía analítica se ha dedicado los últimos años a desenredar la madeja de la verdad en la ficción, pues, al modo de la paradoja de Epiménides, la literatura sólo diría la verdad cuando asevera lo falso y sería falsa cuando pretende la verdad. Ya lo descubrieron las vanguardias modernistas: no hay nada más falso que una novela realista ni nada más verdadero que el desquiciado relato de los seres innombrables de Beckett. Mucha filosofía del lenguaje ha fatigado los desiertos de la referencia y el metalenguaje para resolver la paradoja. Mi corazón y cabeza, sin embargo, están con quienes defienden que la literatura no es una representación sino más bien algo como una invitación a algo, tal vez a creer, tal vez a dejarse llevar, tal vez, simplemente, a escuchar con cuidado una historia que sabemos nos concierne aunque no sepamos exactamente por qué.Mañana, y mañana y mañana
Se desliza en este mezquino paso de día a día,
A la última sílaba del tiempo testimoniado:
Y todos nuestros ayeres han testimoniado a los tontos
El camino a la muerte polvorienta. ¡Muere, muere vela fugaz!
La vida no es más que una sombra andante, jugador deficiente
Que apuntala y realza su hora en el escenario
Y después ya no se escucha más. Es un cuento
Relatado por un idiota, lleno de ruido y furia,
Sin significado alguno.

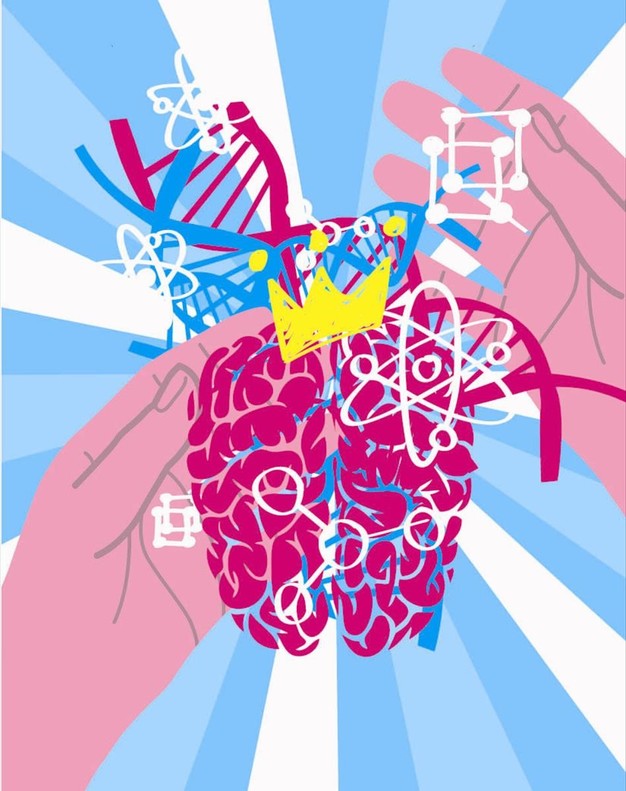 |
| by Francina Cortés |

 |
| by Aldo Jarillo |
La historia de la filosofía occidental puede presentarse de varias maneras. Puede relatarse por periodos –antiguo, medieval y moderno–; podemos dividirla en tradiciones rivales (empirismo contra racionalismo, analítica contra continental), o en varias de sus áreas medulares (metafísica, epistemología, ética). También, por supuesto, puede observarse a través del ojo crítico del género o de la exclusión racial, como una disciplina enteramente diseñada por y para hombres blancos europeos.
Y sin embargo, a pesar de la riqueza y variedad de las narraciones, todas pasan por alto un trascendental punto de inflexión: la ubicación de la filosofía dentro de una institución moderna (la investigación universitaria) a finales del siglo XIX. Esta institucionalización convirtió a la filosofía en una disciplina que solo podía cursarse seriamente en un ambiente académico. Este hecho representa uno de los fracasos persistentes de la filosofía contemporánea.
Tomemos este simple detalle: antes de que migrara a la universidad, la filosofía nunca tuvo una sede central. Los filósofos se podían encontrar donde fuera: sirviendo como diplomáticos, viviendo de sus pensiones, puliendo lentes, así como dentro de alguna universidad. Después, si eran pensadores “serios”, era de esperarse que los filósofos se alojaran en la investigación universitaria. En contra de las inclinaciones de Sócrates, los filósofos se volvieron expertos, como los demás especialistas disciplinarios. Esto ocurría aun cuando enseñaban a sus estudiantes las virtudes de la sabiduría socrática que resalta el papel del filósofo como un no experto, un cuestionador, un tábano.
De esta forma la filosofía, como diría el pensador francés Bruno Latour, quedó “purificada” –separada de la sociedad en el proceso de modernización–. Esta purificación ocurrió en respuesta a, por lo menos, dos acontecimientos. El primero fue el desarrollo de las ciencias naturales como un campo de estudio claramente diferenciado de la filosofía, alrededor de 1870, y la aparición de las ciencias sociales en la década posterior. Antes de eso, los científicos se sentían cómodos asumiéndose como “filósofos naturales” (filósofos que estudiaban la naturaleza), y los predecesores de los científicos sociales pensaban en sí mismos como “filósofos morales”.
El segundo acontecimiento fue haber colocado a la filosofía, junto a estas ciencias, como una disciplina más dentro de la investigación universitaria moderna. Como resultado, la filosofía –que había sido la reina de las disciplinas– fue desplazada, mientras las ciencias naturales y sociales se dividían el mundo entre ellas.
Esto no quiere decir que la filosofía hubiera reinado sin disputa en las épocas anteriores al siglo XIX. Su papel había cambiado a lo largo del tiempo y en diferentes países. Pero la filosofía, entendida como la preocupación sobre quiénes somos y cómo debemos vivir, había conformado el núcleo de las universidades, desde las escuelas eclesiásticas del siglo XI. Antes del desarrollo de una cultura científica de investigación, los conflictos entre filosofía, medicina, teología y derecho consistían más en batallas internas que en choques abiertos entre barreras culturales. De hecho, era creencia extendida que la cohesión entre estas viejas especialidades se mantenía bajo una gran unidad de conocimiento (cuyo objetivo era la consecución de la vida según el bien). Pero esta unidad quedó destruida, bajo el peso de la creciente especialización, a principios del siglo XX.
Los filósofos de principios del siglo XX se enfrentaron a un dilema existencial: mientras las ciencias sociales y naturales acaparaban la totalidad de los espacios teóricos e institucionales, ¿qué lugar quedaba para la filosofía? Había varias posibilidades disponibles: los filósofos podían servir como 1) sintetizadores de la producción académica de conocimiento, 2) formalistas que proveyeran de entramado lógico a la investigación académica, 3) traductores que divulgaran al amplio mundo lo intrínseco de la academia, 4) especialistas disciplinarios que se enfocaran en problemas netamente filosóficos de ética, epistemología, estética y similares, o 5) alguna combinación de algunas o todas las anteriores.
Quizá habría espacio para todas estas funciones. Pero, en términos de realidades institucionales, parece que no había una verdadera opción. Los filósofos tuvieron que aceptar la estructura de la investigación universitaria moderna, que consistía en varias especialidades delimitadas entre sí. Esa era la única forma de asegurar la supervivencia de su recién demarcada, recién purificada, disciplina. Los filósofos “reales” o “serios” debían ser identificados, entrenados y credencializados. La filosofía, como disciplina, se convirtió en el estándar imperante para lo que se consideraría la filosofía adecuada.
Este fue el acto purificador que dio a luz al concepto de filosofía que la mayoría de nosotros conocemos hoy. Como resultado, y a un grado poco reconocido, el imperativo institucional de la universidad llegó a controlar el programa teórico. Si la filosofía iba a tener un lugar seguro dentro de la academia, necesitaba tener su propio dominio discreto, su propio lenguaje arcano, sus propios estándares de éxito y sus propias preocupaciones especializadas.
Habiendo adoptado la misma forma estructural de las ciencias, no es de extrañar que la filosofía haya caído presa de la “envidia por la física”* y la sensación de insuficiencia. La filosofía adoptó el modus operandi científico de la producción de conocimiento, pero no logró alcanzar el nivel de las ciencias en el sentido de generar un progreso en la descripción del mundo. La incapacidad de la filosofía para igualar el éxito cognitivo de las ciencias ha hecho mucho ruido, pero la muy exitosa imitación que la filosofía hace de la forma institucional de esas mismas ciencias ha pasado inadvertida. Nosotros también producimos artículos de investigación. A nosotros también se nos mide con la misma vara: el examen de nuestra producción, arbitrada entre pares. Nosotros también desarrollamos subespecializaciones más allá de la comprensión de la persona común. En todas estas formas somos intensamente “científicos”.
En resumidas cuentas, nuestro reclamo es el siguiente: la filosofía nunca debió haber sido purificada. En vez de percibirse como un problema, “ensuciarse las manos” debió entenderse como la condición natural del pensamiento filosófico: presente en todos lados, frecuentemente intersticial, esencialmente interdisciplinario y transdisciplinario por naturaleza. La filosofía es un pantano. Las manos de los filósofos nunca estuvieron limpias y nunca debieron estarlo.
Hay una capa más en esta historia. El acto de purificación que acompañó la creación de la investigación universitaria moderna no fue solo el de diferenciar los campos del conocimiento. Se trataba también de divorciar el conocimiento de la virtud. Aunque ahora nos parezca ajeno, antes de la purificación, el filósofo (y el filósofo natural) era considerado moralmente superior a otro tipo de personas. Joseph Priestley, pensador de siglo XVIII, escribió: “un filósofo debe ser algo más grande y mejor que otro hombre”. La filosofía, entendida como el amor a la sabiduría, era considerada una vocación, como el sacerdocio. Requería de considerables virtudes morales (entre ellas, la integridad y la generosidad eran primordiales) y, a su vez, la búsqueda de la sabiduría inculcaba aún más estas virtudes. El estudio de la filosofía elevaba a aquellos que la perseguían. El saber y la búsqueda del bien estaban íntimamente ligados. Se entendía, por lo general, que el propósito de la filosofía era buscar el bien y no simplemente reunir o producir conocimiento.
Como el historiador Steven Shapin ha notado, el aumento de disciplinas durante el siglo XIX cambió todo esto. La democracia implícita en las disciplinas marcó el inicio de una era donde “el equivalente moral del científico” era el de todos los demás. El papel privilegiado del científico era el de proveer el conocimiento, moralmente neutro, necesario para conseguir nuestras metas, independientemente de que sean buenas o malas. Esto puso fin a la noción de que había algo enaltecedor en el conocimiento. La purificación hizo que ya no importara hablar sobre la naturaleza, incluida la humana, en términos de finalidades y funciones. A finales del siglo XIX, Kierkegaard y Nietzsche probaron que la filosofía había fracasado en establecer cualquier tipo de norma común para preferir una forma de vida sobre otra. Así es como Alasdair MacIntyre explica la posición que tiene la filosofía contemporánea: insignificante en la sociedad, marginal en la academia. Hubo una pequeña oportunidad en que la filosofía pudo haber sustituido a la religión como el pegamento de la sociedad. Pero ese momento pasó. La gente dejó de escuchar cuando los filósofos se concentraron solamente en debatir entre ellos.
Una vez que el conocimiento y el bien quedaron divorciados, los científicos pudieron ser considerados expertos, pero no hay consejos, ni lecciones morales, que se puedan obtener de sus trabajos. La ciencia obtiene su autoridad de estructuras y métodos impersonales, no del carácter superior del científico. El científico en nada se distingue del sujeto común y corriente; como ha dicho Shapin, carece de todo “tipo de autoridad especial para pronunciarse sobre lo que debiera hacerse”. Para muchos, la ciencia se convirtió en un cheque, y el científico, en un instrumento “de-moralizado” reclutado para el servicio del poder, la burocracia y el comercio.
Aquí, la filosofía ha imitado también a las ciencias al alentar una cultura que podría llamarse “el concurso de los ingenios”. La actividad filosófica recayó en una competencia por probar qué tan astuto se puede ser para crear o destruir argumentos. Gracias a una hiperactiva y productivista licuadora de erudición, hoy por hoy, los filósofos se mantienen encadenados a sus computadoras. Como las ciencias, la filosofía se ha convertido, en gran medida, en una carrera técnica cuya única diferencia radica en que nosotros manipulamos palabras en vez de genes o químicos. Quedó perdido el otrora sentido común, según el cual los filósofos hemos de buscar la vida conforme al bien: que debiéramos, a pesar de nuestros fallos, ser ciudadanos y seres humanos ejemplares. Al convertirnos en especialistas, hemos perdido de vista el todo. Hoy, el objetivo de la filosofía es ser listo, no bueno. Este ha sido el meollo de nuestra perdición.
Robert Frodeman y Adam Briggle, Cuando la filosofía perdió su camino, Letras Libres, abril 2016
Traducción del inglés de Laura Guevara Pereda.
Publicado originalmente en el sitio web de The New York Times.
© 2016 The New York Times.
* En el original, physics envy, término que, en ciencia, se utiliza para criticar una tendencia de las ciencias “suaves” y las artes liberales por tratar de obtener expresiones matemáticas a partir de sus conceptos fundamentales para tratar de acercarse a las ciencias “duras”, como la física. (Nota de la traductora.)