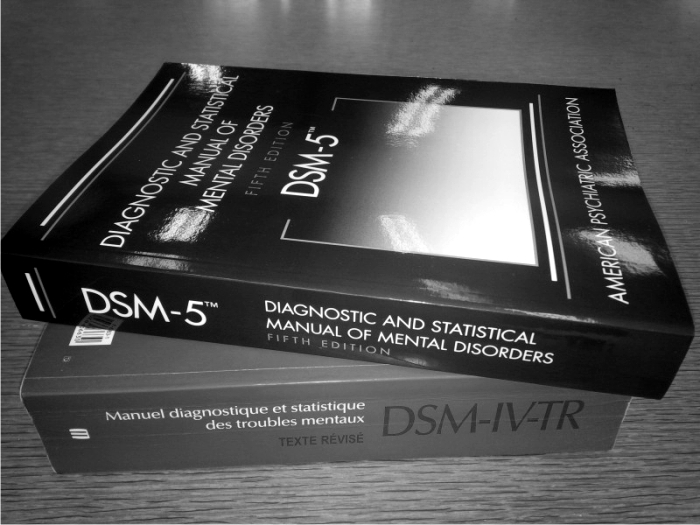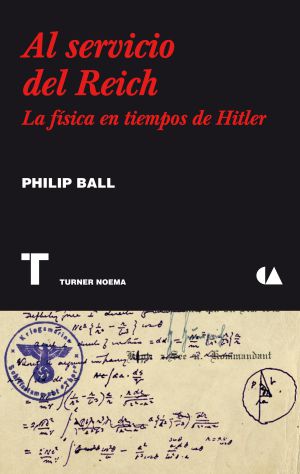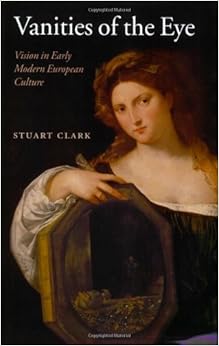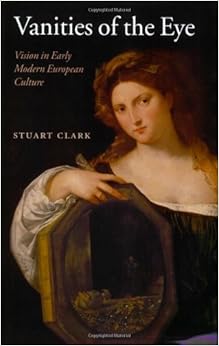
¿Es real lo que vemos? ¿Podemos fiarnos de nuestros sentidos? Si cada uno de nosotros fuera una casa, ¿serían los ojos ventanas abiertas al mundo? ¿O, más bien, espejos, tan solo capaces de reflejar el espacio interior? En su última obra (
Vanities of the eye. Vision in early modern european culture) –inteligente, sutil y provocativa en extremo–,
Stuart Clark retoma las preguntas que un buen número de pensadores de la Edad Moderna se formularon con insistencia, en un momento especialmente marcado por la incertidumbre. Las viejas cuestiones cobran aquí, sin embargo, un significado nuevo, pues, lejos de ceñirse al ámbito de lo filosófico y abstracto, sirven de guía para revisitar toda una época, logrando incluso que el lector actual se replantee muchas ideas preconcebidas.
El libro se presenta como un auténtico decálogo de la experiencia visual y propone un recorrido temático a través de diez capítulos que nos acompañan desde un estado de inocencia intelectual hasta el de la experiencia de quien reconoce que «entre la retina y el mundo se inserta una pantalla de signos». Es necesario adentrarse en la lectura de cada capítulo para entender la palabra clave que lo sustenta, pero, ya de entrada, los diez encabezamientos resultan tan atractivos como enigmáticos: «Especies», «Fantasías», «Ilusiones», «Encantamientos», «Imágenes», «Apariciones», «Visiones», «Apariencias», «Sueños» y «Signos».
El viaje nos conduce desde la idealización de los ojos como espejos del alma y, por tanto, como la parte más preciosa del cuerpo hasta su definitiva desacreditación. Para los moralistas de la Edad Media, los ojos simbolizaban el menos material de los sentidos, así como la vigilia o alerta necesaria frente a los vicios que constantemente amenazaban al hombre. Para los representantes de la filosofía escolástica, que confiaban en la doctrina de las especies inteligibles, constituían, además, herramientas útiles para percibir la realidad, dado que las imágenes de los objetos se corresponderían con los objetos mismos, de ahí la metáfora optimista de la psique como reflejo de la naturaleza.
No obstante, según
Clark, entre los siglos XV y XVII, el clima moral iba a cambiar radicalmente. Poco a poco, los ojos fueron asimilándose a las puertas principales del pecado o a la mirada letal capaz de destruir como un rayo, llegando a convertirse en los responsables de las constantes ilusiones y espejismos por los cuales los seres humanos vivían confundidos y engañados. La Reforma protestante, con su énfasis en la importancia de la palabra frente a la imagen, contribuyó a desarrollar unaocularfobia retórica cada vez más elaborada, al insistir en los peligros de la visión y en la tiranía de los ojos frente a la razón. Nada más ilustrativo, en este sentido, que el libro
The vanitie of the eie, publicado en 1608 por el calvinista inglés George Hakewill, tras perder él mismo la vista. Según su argumentación, los ciegos podían rendir culto a Dios sin limitaciones, pero no así los sordos, ya que la divinidad que se había encarnado era la palabra, y no ningún color o figura.
Los ataques contra las amenazas de la fantasía y la imaginación contrastaban, sin embargo, con el desarrollo paralelo, en el arte renacentista, de la perspectiva lineal o geométrica: paradójicamente, una forma artificial de fingir veracidad. Durante el Barroco, el ilusionismo pictórico siguió intensificándose, dando lugar a la perspectiva anamórfica, por la que la mayor o menor deformación o corrección de las figuras dependía del lugar desde el que se miraran. Este perspectivismo extremo, utilizado cada vez más por los defensores de la Contrarreforma en trampantojos sin fin, era interpretado por los protestantes como un ejemplo de magia óptica destinado a engañar a los fieles, y, en general, a crear un mundo falso, alejado por completo del mensaje evangélico.
Al margen de las polémicas religiosas, lo cierto es que el interés barroco por los experimentos visuales (microscopio, telescopio, cámara oscura o linterna mágica, espejos cilíndricos, cónicos, etc.) escondía un sentido más profundo de lo que pudiera parecer. Para el jesuita Athanasius Kircher, la sabiduría divina se ocultaba detrás de símbolos y analogías que sólo podían descubrirse indirectamente. De ahí la importancia decisiva de los reflejos, de los efectos causados por la luz y la sombra, de las imágenes proyectadas, de las metamorfosis visuales de todo tipo o, dicho de otra manera, de la realidad virtual, tal y como él mismo la reprodujo en su célebre museo de Roma, considerado de obligatoria visita para los viajeros de su tiempo.
Hoy en día estamos acostumbrados a tomarnos las ilusiones visuales como una simple curiosidad o entretenimiento, sin que nos hagan cuestionarnos nuestra forma de conocer. Pero las formas multiplicadas hasta el infinito mediante la superposición de espejos, o las proyecciones de sombras en la pared, todavía provocaban un sentimiento de enorme inestabilidad en el siglo XVII. La inseguridad cognoscitiva que implicaba una realidad visual cambiante y dependiente del punto de vista constituía la expresión del misterio por antonomasia, y, para Kircher, una importante lección de humildad. El hecho, por ejemplo, de ver reflejadas al mismo tiempo una imagen y su opuesta, como en los círculos cerrados de los problemas sin solución, transmitía en opinión del jesuita un mensaje profundamente religioso, ya que indicaba que la razón no podía resolverlo todo en un mundo incierto e inconstante. Sólo la fe podía trascender las paradojas visuales apuntando a un lugar más allá de las aparentes contradicciones.
Uno de los mayores méritos de
Clark, ya demostrado en anteriores trabajos, y muy especialmente en su celebrado
Thinking with Demons (1), es su manera de llevar a los lectores con fluidez y de forma imperceptible de la historia de la ciencia a la de la religión, de la antropología a la literatura o a la vida cotidiana, sin hacer divulgación y sin que ello suponga falta de claridad o estímulo. Uno se siente en una situación privilegiada y al mismo tiempo involucrado, como si –por utilizar una comparación visual, dado el tema que nos ocupa– estuviera sentado en lo alto de un cerro provisto de un par de magníficos prismáticos. En este caso, lo que contemplamos es precisamente la manera de contemplar de nuestros antepasados, tanto en lo que se refiere a la visión de la realidad material como de la espiritual, sin olvidar los intercambios entre una y otra (sueños, apariciones, demonios, brujas, revelaciones, profecías, etc.).
Como ejemplo inequívoco del cruce entre ambas dimensiones,
Clark dedica un capítulo a Macbeth, visionario por excelencia, cuya historia representa lo incierto e ilusorio de nuestras percepciones, determinadas por nuestros deseos y nuestros miedos, que vienen a ser dos caras de la misma moneda. Al igual que Macbeth, ninguno sabemos a ciencia cierta dónde empieza la fantasía y dónde acaba la realidad. Resulta apasionante la relectura del drama shakesperiano a través de sus concomitancias con la historia bíblica de Saúl, otro rey igualmente ambicioso, melancólico y cruel. Tanto uno como otro recurren a la magia adivinatoria en vísperas de la gran batalla: Macbeth se encuentra con tres brujas fantasmales que anuncian su desastre, y Saúl con el espectro de Samuel convocado por la bruja de Endor, que también predice su derrota.Lo interesante para
Clark es que, según la literatura de la época, este tipo de apariciones no eran sino visiones demoníacas. Ello no excluía su naturaleza ilusoria, pero, en el lenguaje simbólico utilizado por los expertos, era el diablo quien se encargaba de dar forma al aire o a ciertos vapores, condensándolos, de manera que acababan funcionando como un espejo que reflejaba aquello que el visionario tenía en su mente. No en vano, la bruja de Endor solía ser representada portando un espejo y, asimismo, en la procesión de los ocho reyes que se aparecen a Macbeth en la escena primera del cuarto acto del drama de Shakespeare, el último se presentaba «with a glass in his hand». Demoníaco y engañoso sería, pues, creer que lo que vemos está fuera de nosotros (el espectro de Samuel contemplado por Saúl, o las tres brujas de Macbeth), tan demoníaco y engañoso como el lenguaje contradictorio de dichos fantasmas.
Según las tres brujas, la derrota de Macbeth no tendrá lugar mientras el bosque no se mueva. Y según el espectro de Samuel, Saúl y sus hijos se reunirán con él al día siguiente de la batalla. Ambas predicciones en forma de enigmas terminan cumpliéndose, aunque de forma imprevisible y paradójica: los enemigos de Macbeth avanzan protegidos con ramas, y Saúl y sus hijos acaban condenados, y no en el paraíso esperado al que remitían las palabras del espectro diabólico («Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo» (2)), remedando las dirigidas por Jesucristo al buen ladrón («Hoy estarás conmigo en el paraíso» (3)). Así pues, ambas apariciones, sospechosas y ambiguas, al igual que el mismo diablo, «mienten diciendo la verdad».
Más allá de la lectura religiosa, cuajada de símbolos, o del lenguaje poético, con su despliegue de figuras retóricas (antítesis, oxímoron, ironía, etc.), lo que importa es que, a medida que crecen la ambición y el miedo en Macbeth, éste se vuelve más y más incapaz de distinguir la realidad de las apariencias. Para Shakespeare, al igual que para muchos de sus contemporáneos, dichos estados de confusión acompañaban al desorden moral, lo que convertía a la incertidumbre visual en el emblema característico de la imperfección humana. Tal y como lo formulaba el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, contrastando el estado terrenal con la utopía paradisíaca: «Ahora vemos como en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara» (4).
El descubrimiento progresivo de la subjetividad, expresado en la Edad Moderna a través de incontables metáforas visuales, ha continuado inspirando a muchos artistas y creadores hasta nuestros días. No por casualidad, el cineasta Ingmar Bergman, recientemente fallecido, tituló su autobiografía
Linterna mágica (1987), por no hablar de dos de sus películas más crípticas y representativas:
Como en un espejo (1961) y
Cara a cara (1975), en las que resulta difícil diferenciar el sueño de la realidad. Como nos recuerda
Clark, tanto
Montaigne como
Descartes se caracterizaron por negarse a diferenciar categóricamente el sueño de la vigilia. Según Descartes, «estar despierto no se distingue, con indicio seguro, del estar dormido» (5) y, en palabras del gascón, «velamos durmiendo y dormimos velando» (6).
Del mismo modo que no podía atribuirse más objetividad al despierto que al dormido, tampoco habría que conceder más credibilidad al sano que al enfermo, al viejo que al joven, o al sobrio que al borracho, partiendo de la base de que no hay estados más neutrales que otros, ya que, al fin y al cabo, todos estamos sujetos a accidentes o emociones, al tiempo que condicionados por una u otra circunstancia. Un reconocimiento tan clamoroso de la subjetividad no podía quedarse sin consecuencias, no sólo intelectuales, sino también morales, e incluso psicológicas. Por un lado, la toma de conciencia de la incesante multiplicidad de puntos de vista y de la imposibilidad de conocer más allá de los límites impuestos por nuestra naturaleza dio un nuevo impulso, en el plano filosófico, al escepticismo (en realidad, lo único que podemos «ver» son nuestros propios ojos, metafórica y literalmente). Por otro lado, la convicción de la relatividad de nuestras percepciones y, por ello, de nuestro conocimiento debería conducir a la suspensión de todo juicio moral acerca de lo bueno y lo malo, y, en consecuencia, a la ataraxia o tranquilidad de ánimo.
Esta original historia de la consciencia moderna sobre las limitaciones de la visión, y sobre la escasa o nula posibilidad de conocer el mundo exterior fuera del molde en que cada uno nos encontramos (recordemos el viejo dicho latino: «Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur» (7)), termina con un capítulo esclarecedor acerca de los signos. Si no podemos estar seguros de que nuestros sentidos son capaces de ver o percibir una realidad objetiva, entonces nuestras distinciones (verdadero/falso, bien/mal) han de ser necesariamente convencionales o, si se quiere, lingüísticas. Tendemos a vivir el día a día con la sensación de que nuestras ideas y reacciones son similares a los objetos que las provocan, y nos parece que ver/conocer es algo espontáneo, pero lo único que percibimos son signos, ya que la visión es un producto cultural, construido pieza a pieza como un puzzle. Según
Voltaire, «aprendemos a ver como aprendemos a escribir o a leer» (8) y, en palabras del poeta Fernando Pessoa, «ver es haber visto» (9).
María Tausiet,
Ver es haber visto, Revista de Libros, 01/03/2008
1. Recensionado en
Revista de Libros, núm. 33 (septiembre de 1999), p. 20. ↩2. Samuel I, 28:19. ↩3. Lucas 23:43. ↩4. Corintios I, 13:12. ↩5. René Descartes, Meditaciones metafísicas, I. ↩6. Michel de Montaigne, Ensayos, II, 12. ↩7. «Todo lo que se recibe es recibido a la manera de quien lo recibe». ↩8. Voltaire, Elementos de la filosofía de Newton, II, 7. ↩9. Fernando Pessoa, Libro del desasosiego, 160. ↩